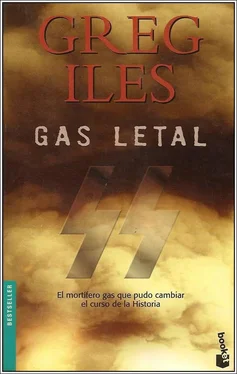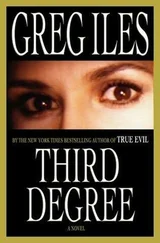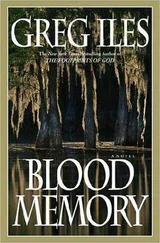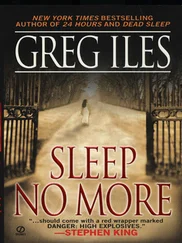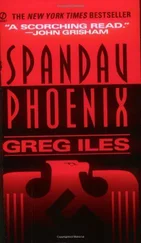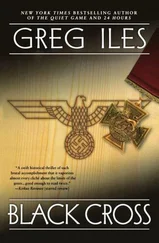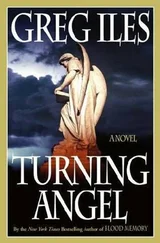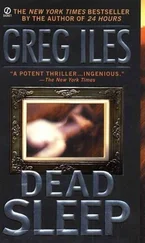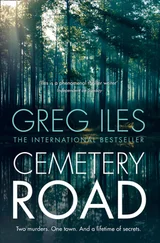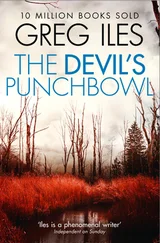Weitz vaciló al ver que el centinela le ordenaba acercarse a las cuadras. No quería cruzar la Appellplatz. Pero el hombre que lo llamaba era un SS; aun en el umbral de su gran triunfo, no podía negarse. Cruzó el campo nevado rápidamente y cuando llegó a la puerta tenía la mirada obsecuente de siempre.
– ¡Tú! -exclamó-. ¿Y ese uniforme?
Avram le aferró la nuca con la mano izquierda. Empuñó la daga con la diestra y apoyó la punta en el cuello de Weitz.
– Un solo grito y te degüello.
Weitz meneó la cabeza con vehemencia.
– ¡No! ¡No entiendes nada! -Miró el uniforme de arriba abajo. -Yo tampoco entiendo nada.
Avram empezó a hundir la daga en la piel de Weitz.
– Una pregunta. ¿Tienes algo que ver con lo que va a pasar?
El hombrecillo abrió los ojos de par en par.
– Sé lo que va a pasar. Pero tengo mis propios planes.
– ¡Lo sabía! ¡Lameculos! Era una pose. Escucha, los SS tienen a mi hijo. Si no lo liberas, no habrá ataque.
– ¿Tu hijo…? ¿Tu hijo es el Standartenführer judío?
– Sí.
– Dios mío. ¿Dónde lo llevaron? ¿Al cine con los técnicos?
– No lo sé. Deben de haberlo llevado a alguna parte para interrogarlo. -Avram le sacudió el cuello.- ¡Debes liberarlo! Tú conoces el campo mejor que nadie. 1
Aunque estaba furioso por tener que cambiar de planes, Weitz asintió.
– Veré qué puedo hacer. ¿Qué harás tú? ¿Te quedarás aquí hasta que te maten?
Avram lo soltó.
– Ocúpate de mi hijo, nada más.
Weitz volvió al hospital y en ese momento Rachel Jansen apareció en las sombras detrás de Avram.
– ¿Por qué hablaba con él? Es un soplón de los SS.
– No importa. ¿Ya están todas en la cuadra de los niños?
– Sí. -Alzó el bulto que llevaba en sus brazos. -Aquí está Hannah. ¿Dónde está su hijo?
Avram meneó la cabeza.
– Lo atraparon. Tendrás que llevar a Hannah a la Cámara E.
Rachel gimió. Le respondió una vocecilla plañidera entre las mantas. Rachel tranquilizó a la niña en holandés y volvió al alemán.
– ¿Qué haremos, zapatero? No puedo llevar a los niños mientras el centinela siga apostado en el portón trasero. ¡Nos verá y dará la alarma!
– Vuelve adentro.
– ¡Pero ya viene el gas!
– Prepárate para salir de prisa. Volveré por ti en un minuto. Si no vuelvo, tendrás que arreglártelas. Haz lo que te parezca mejor.
Rachel le aferró el brazo.
– Si ve a su hijo, dígale que vuelva por Hannah. Se lo suplico, Herr Stern.
– Se lo diré.
Avram quitó el seguro de la Schmeisser y fue hacia el portón trasero.
Jonas Stern trataba de mantenerse despierto mientras el sargento Sturm lo torturaba. El hombre era idóneo para la tarea. Sobre todo, demostraba entusiasmo. La tortura física era un trabajo agotador. Lo peor de todo eran los golpes a los parietales. El zumbido en los oídos casi no le dejaba pensar. Quería aflojar, desmayarse. Pero se esforzó para mantenerse despierto. Porque tenía una ventaja sobre el torturador. Sabía exactamente qué estaba a punto de ocurrir en el campo de Totenhausen. Y tal vez -sólo tal vez- cuando estallara el explosivo plástico que había adherido a las garrafas enterradas, sería físicamente capaz de correr hacia el portón principal. Pero para eso debía mantenerse despierto. Lo cual no era fácil cuando trataban de reducirle el cerebro a picadillo. Cuando el sargento Sturm tomó la daga, casi soltó un suspiro de alivio.
Avram Stern no había matado a un ser humano desde 1918, pero no se detuvo a cavilar. Al cruzar el campo nevado hacia el centinela, se preguntó cuánto ruido haría una Schmeisser con silenciador. Veterano de la Primera Guerra Mundial, le parecía imposible silenciar del todo el tableteo de una ametralladora.
Decidió usar la daga.
Trató de adoptar un paso confiado y arrogante como el de todos los SS. Al caminar miraba fijamente la espalda del centinela. Parado junto a la puerta, el soldado miraba los árboles. Pensó en llamarlo suavemente para no asustarlo, pero el hombre no parecía tener conciencia de su entorno. Avram miró la daga plateada que llevaba en la mano. Tendría que golpear con fuerza para atravesar el capote y la chaqueta de invierno. Jonas había degollado ostensiblemente al otro centinela, pero Avram no poseía esa destreza. Por un instante lamentó no tener una bayoneta como en la Gran Guerra o, mejor aún, una pala afilada, el arma más fiable en el combate de trincheras. Pero esta era otra guerra.
– Kamerad -dijo con una serenidad que lo sorprendió a él mismo-. ¿Tienes fuego?
El centinela se sobresaltó, pero se tranquilizó al ver el uniforme pardo y hurgó en el bolsillo de su capote.
– Me vendría bien un cigarrillo -dijo con una risita nerviosa-. Ese hijo de puta del SD me hizo cagar de miedo.
A la luz del fósforo, los ojos del joven centinela vieron la cara de Avram. Los dos se reconocieron simultáneamente. Avram Stern vio al jovencito que le había pedido unas pantuflas de fino cuero para regalar a su novia; el centinela vio la cara surcada de arrugas del zapatero.
Avram sintió que la furia se adueñaba de su brazo al hundir la daga en la piel suave bajo el mentón. Bruscamente, algo la detuvo. La daga había atravesado el paladar, los senos y la masa encefálica hasta chocar con la bóveda del cráneo, pero aún quedaban tres centímetros de hoja y la empuñadura por debajo del mentón. Mirando fijamente los ojos celestes, Avram dio un tirón hacia la izquierda antes que el cuerpo cayera sobre la nieve.
Trató de extraer la daga de la cabeza del centinela, pero le fallaron las fuerzas. Sentó el cuerpo contra el alambrado para que el centinela pareciera dormir en su puesto. La empuñadura de la daga mantenía la cabeza semierguida. Avram se limpió las manos ensangrentadas en el capote del centinela y volvió hacia las cuadras.
Su reloj le indicó que eran las 19:48.
Embargado por el pánico, estuvo a punto de disparar la Schmeis ser cuando un grupo de sombras pasó en la oscuridad. Bruscamente comprendió lo que sucedía.
Rachel Jansen encabezaba la marcha hacia la Cámara E.
El vistoso tartán de los Cameron ondeaba como una bandera, atado a la correa del tubo de oxígeno. McConnell salía de la casa seguido por Anna.
– ¡Un momento! -dijo-. Ahí viene Stern.
A unos ochocientos metros de la casa, un par de faros de automóvil venía por el camino que bajaba de las colinas hacia Dornow. Al pie de las colinas apareció otro par de faros que seguía al primero.
– ¿Lo persiguen? -preguntó McConnell, preocupado.
– No es Stern -dijo Anna con voz sorda-. Son las ocho menos diez. Si no lo han atrapado, estará en el poste. Mira la diferencia entre los faros. Es un auto de campaña seguido por un camión de tropas. Dios mío, ya vienen. Seguro que Stern cayó y tal vez Schörner pudo hacerlo cantar.
Arrancó el tubo del hombro de McConnell y lo arrastró hacia el Volkswagen de Greta. Lo dejó en el asiento trasero y tomó cuatro granadas del talego de cuero de Stern.
– ¡Sube al auto! -exclamó-. Tírate al suelo. ¡Rápido!
– ¿Qué diablos piensas hacer?
– Hay un solo camino a la estación transformadora, y es por donde vienen ellos. No podemos pasarlos. Voy a esperar en la puerta para que vengan derecho a mí. Cuando lo hagan, tú…
Le aferró los brazos y la sacudió:
– ¡No te dejaré aquí para que te maten!
– Entonces moriremos los dos en vano.
El suelo ya temblaba al acercarse los pesados vehículos.
– ¡Tiene que haber otra forma!
Anna miró una vez más los faros que se acercaban.
– Está bien -dijo. Dejó las granadas en el asiento delantero. -¡Sígueme! -Corrió al interior de la casa, encendió todas las luces, abrió la puerta del sótano y gritó: -¡Quieta, Sabine! ¡Va a haber disparos! ¡Podrían matarte por error!
Читать дальше