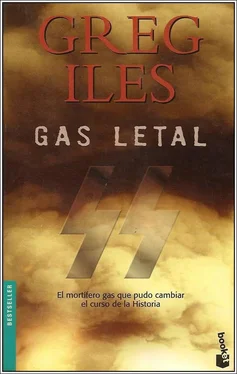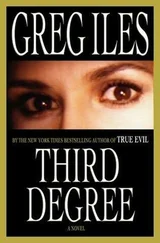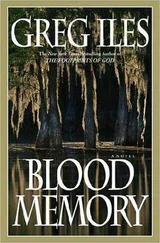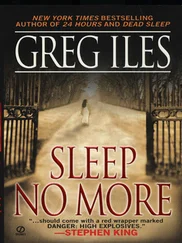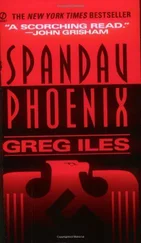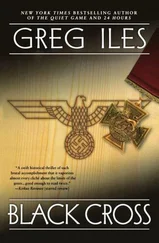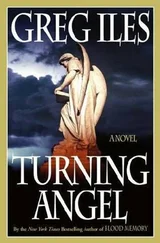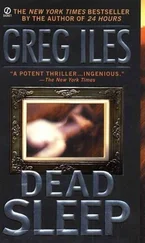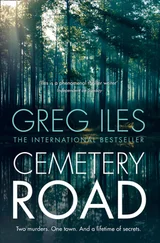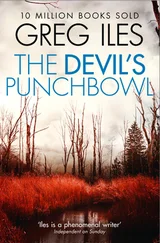– ¿Sabe qué pienso, Hauptscharführer ! Que nuestro falso Standartenführer no pudo haber pasado cuatro días en el bosque. Está demasiado pulcro. Diría que ha disfrutado de la hospitalidad de algún lugareño. Y que ha comido bastante bien. Dígame, Sturm, ¿dónde vive Fraulein Kaas?
– En una cabaña vieja en las afueras, al sur de Dornow.
– Conozco la casa. -Bruscamente se puso de pie y enfundó la Walther de Stern. -Yo mismo allanaré la casa con un pelotón.
– Pero Herr Doktor Brandt ha ordenado el acuartelamiento general.
Schörner crispó la mandíbula:
– El jefe de seguridad soy yo, no Brandt. Este hombre ya no representa el menor peligro, pero sus camaradas sí. Quién sabe si los Aliados no pensaban secuestrar a Brandt. Quiero que ponga a Herr Doktor bajo guardia.
Schörner tomó un cargador del cajón de su escritorio y su Luger que aún tenía el sargento Sturm.
– Hauptscharführer , si hay algún problema durante mi ausencia usted deberá evitar a toda costa que Herr Doktor caiga en manos del enemigo. -Lo miró fijamente:
– ¿Entiende lo que digo?
Sturm carraspeó:
– ¿El Sturmbannführer dice que debo matarlo?
– Exactamente.
Sturm asintió, muy serio. La brusca transformación del monaguillo Schörner en un oficial implacable lo desconcertaba.
– ¿Qué hacemos con éste? -preguntó, señalando a Stern.
– Necesito saber qué es lo que sabe. Quién lo envió, con cuántos hombres y con qué planes… todo. Lo creo capaz de realizar la tarea, Hauptscharführer. ¿O me equivoco?
Gunther Sturm sabía que era capaz de realizarla, pero había cometido el error de matar al gigantesco polaco y temía hacerse cargo de otro interrogatorio importante.
– ¿Hasta dónde puedo llegar, Sturmbannführer?
Schörner se puso un capote y fue a la puerta.
– No lo mate. ¿Entendido?
– Zu befehl, Sturmbannführer! -exclamó mientras hacía una venia-. Buena caza. Schörner salió.
Sturm tomó el teléfono:
– ¿Karl? Diga a Glaub y Becker que vigilen a Herr Doktor hasta nueva orden. -Cortó e hizo una señal a los dos SS que permanecían en el fondo de la oficina:
– Sujétenlo a la silla.
Stern se crispó cuando cuatro manos aferraron sus antebrazos con tanta fuerza que casi le cortaron la circulación.
El sargento Sturm registró rápidamente el uniforme, rió al encontrar la cápsula de cianuro y se guardó las llaves del Mercedes de Sabine. Sonrió al desenvainar su daga SS. Era idéntica a aquella con la cual Stern había degollado al centinela antes de entregarla en su ignorancia a Rachel Jansen. Cortó despreocupadamente los botones de la chaqueta y luego rasgó la camiseta.
– Ach! -exclamó al ver el pecho desnudo de Stern-. ¡Miren!
Los dos soldados contemplaron atónitos las cicatrices lívidas que surcaban el pecho y el vientre. Sturm advirtió que las cicatrices se extendían hacia el bajo vientre.
– Levántenlo.
Cortó el cinturón y le bajó los pantalones hasta las rodillas.
– ¡Le falta un pedazo! -gritó con júbilo-. ¡Carajo, es un judío! ¡Un judío de mierda en uniforme del SD!
Stern se quedó sin aliento cuando el sargento le alzó el escroto con la hoja fría de la daga.
– Miren cómo se arruga como un rábano marchito -indicó Sturm, riendo-. ¿Cuánto tiempo crees que el pajarito tardará en cantar, Félix?
Uno de los soldados miró admirado el pecho de Stern, cruzado de cicatrices.
– Apuesto veinte marcos a que aguanta dos horas -dijo.
– Buena apuesta -convino Stern suavemente. Miró fijamente a los ojos de Gunther Sturm. -Espero que seas un hombre paciente.
Si los dos soldados no lo hubieran sostenido, el puñetazo de Sturm lo habría arrojado al piso doblado en dos. Tardó casi diez segundos en recuperar el aliento.
– Siéntenlo en la silla -ordenó Sturm-. En menos de una hora rogará que lo matemos.
Inmóvil frente a la puerta de la oficina de Klaus Brandt, Ariel Weitz miraba la espalda del doctor a través de la ventana. Brandt estudiaba unos gráficos clínicos, pero Weitz sabía que en realidad esperaba una llamada telefónica. Una hora antes el jefe del campo había llamado al Reichsführer Himmler en Berlín. Aun los poderosos debían aguardar como lacayos hasta que el antiguo avicultor que regía las SS se dignara atenderlos.
Weitz sintió un escozor en las manos al contemplar la espalda del guardapolvo médico de Brandt. Hasta la pelusa gris que cubría la robusta nuca prusiana le daba ganas de gritar de odio y repugnancia. La reluciente coronilla calva le parecía un lugar excelente para clavar un centenar de clavos. Cien veces había pensado en quebrar las célebres manos con la puerta de acero del pabellón de aislamiento. Mil veces había querido inyectar en esa médula espinal el bacilo meningocóccico, tal como hacía Brandt a "sus niños". Pero esa noche…
Esa noche pagaría todas las facturas.
Oyó pasos en el corredor principal y se apartó rápidamente. Dos SS pasaron de largo y se apostaron frente a la puerta. Una dificultad imprevista.
Weitz cruzó el salón hasta un pequeño consultorio que daba al corredor principal. Allí había ocultado el resto de sus armas y también su trofeo. En el armario estrecho había colgado uno de los equipos antigás de Raubhammer probados esa tarde y luego descontaminados. Además, de pesar menos de la mitad que los modelos anteriores, incluía un filtro y un tubo pequeño de oxígeno puro dentro de una alforja. El otro equipo de Raubhammer estaba en la oficina de Brandt, pero a Weitz le daba lo mismo. Uno era suficiente.
Se preguntó qué pensarían los guardias SS al ver aparecer al judío mimado de Brandt empuñando una metralleta. En todo caso, serían sus últimos pensamientos. Lo que no entendía era el motivo de su inesperada presencia. ¿Acaso Schörner se había dado cuenta de que el campo corría peligro? Minutos antes, Weitz había visto una larga hilera de técnicos de la fábrica que cruzaban la Appellplatz hacia el cine, arreados por el sargento Sturm. Pero no veía motivos para preocuparse por ello. No importaba lo que hubiera averiguado, a esa altura Schörner estaba en desventaja. Era demasiado tarde para contrarrestarla.
Iba a colocarse el equipo de Raubhammer cuando oyó el rugido de un camión de transporte de tropas.
Avram Stern alcanzó a dar tres pasos hacia el portón trasero cuando se detuvo en seco al oír voces de mando y un rugido de motores. Al volverse, vio el auto de campaña gris de Schörner que salía a gran velocidad por el portón principal, seguido por un camión abierto cargado de soldados SS armados hasta los dientes.
Avram sintió que se desvanecía su última esperanza.
Aferró la Schmeisser con fuerza y volvió hacia el centinela, pero se detuvo nuevamente al oír un portazo. Parado en los escalones de entrada al hospital, Ariel Weitz miraba desconcertado los vehículos que salían. Weitz inclinó la cabeza como si hubiera intuido que una mirada humana estaba clavada en él. Cuando por fin se volvió hacia las cuadras de los prisioneros, el zapatero tomó la decisión más rápida y temeraria de su vida. Jamás habría comprendido el motivo. Si en ese momento alguien se lo hubiera preguntado, tal vez habría mencionado las lágrimas que vio en la cara de Weitz la noche de la gran selección. Desde esa noche pensaba mucho en Weitz. En el hecho de que el odioso alcahuete podía andar por el campo a voluntad. Que los SS solían enviarlo a hacer mandados en Dornow, tal era su confianza en él. Y que los ingleses sólo podían montar un operativo como el de Jonas si contaban con una buena fuente de información dentro de Totenhausen. Avram había llegado a la conclusión de que ningún judío podía venderse a los nazis como aparentaba hacerlo Weitz. Y fue por eso que, cuando Weitz se volvió hacia las cuadras de los prisioneros, Avram le indicó con un gesto que se acercara a la puerta de la alambrada.
Читать дальше