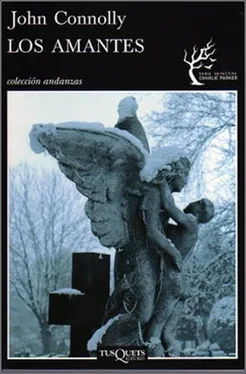Advirtieron mi presencia, y mi padre apartó el brazo derecho de mi madre y me acogió también a mí. Permanecimos así durante un minuto, hasta que mi padre nos dio a los dos unas palmadas en la espalda.
– Vamos -dijo-, no podemos quedarnos así todo el día.
– ¿Tienes hambre? -preguntó mi madre, enjugándose los ojos con el delantal. Ahora ya no se percibía emoción en su voz, como si, después de dar rienda suelta al dolor, no le quedase ya nada por ofrecer.
– Sí. No me vendrían mal unos huevos. Beicon y huevos. ¿A ti te apetecen unos huevos con beicon, Charlie?
Asentí, pese a que no tenía apetito. Deseaba estar cerca de mi padre.
– Deberías ducharte, cambiarte de ropa -dijo mi madre.
– Eso haré. Sólo tengo que resolver una cosa más antes. Tú encárgate de esos huevos.
– ¿Tostadas?
– Unas tostadas, sí, bien. De pan blanco, si hay.
Mi madre empezó a trajinar en la cocina. Cuando ella estaba de espaldas a nosotros, mi padre me dio un apretón en el hombro y dijo:
– No pasará nada, ¿entendido? Ahora ayuda a tu madre. Asegúrate de que está bien.
Nos dejó. La puerta de atrás se abrió y volvió a cerrarse. Mi madre se quedó inmóvil y aguzó el oído, como un perro que percibe una alteración, y luego volvió a centrar la atención en el aceite de la sartén.
Acababa de cascar el primer huevo cuando oímos el disparo.
Al desplazarse las nubes ante el sol se produjo un cambio de luz rápido y desconcertante, la luminosidad se apagó en un abrir y cerrar de ojos para dar paso a un crepúsculo invernal, anticipo de la oscuridad aún mayor que pronto lo envolvería todo. La puerta de entrada se abrió y el anciano apareció en el umbral. Llevaba un chaquetón con capucha, pero aún iba en zapatillas de andar por casa. Al trote, recorrió el camino y se detuvo en el límite de su jardín, las puntas de los pies en el borde del césped, como si la acera fuese una masa de agua y él temiese caerse de la orilla.
– ¿Puedo ayudarle en algo, hijo? -preguntó.
Hijo.
Crucé la calle. Él se puso un poco tenso, como si de pronto dudara si había hecho bien encarándose así con un desconocido. Se miró las zapatillas, pensando tal vez que debería haberse detenido a ponerse las botas. Calzado, se habría sentido menos vulnerable.
De cerca, vi que contaba al menos setenta años; era menudo, de aspecto frágil y, sin embargo, poseía fuerza interior y aplomo suficientes para salirle al paso a un desconocido que acechaba su vivienda. Hombres más jóvenes que él habrían avisado a la policía sin más. Tenía los ojos castaños y legañosos, la tez relativamente tersa para su edad, sobre todo en torno a las cuencas de los ojos y los pómulos, como si la piel, en lugar de aflojarse, se le hubiese encogido en torno al cráneo.
– Yo viví aquí, en esta casa -dije.
Parte de su cautela se disipó.
– ¿Es usted hijo de los Harrington? -preguntó, entornando los ojos como si tratase de identificarme.
– No, no.
Ni siquiera sabía quiénes eran los Harrington. Al marcharnos nosotros, compraron la propiedad los Bildner, una pareja joven con una hija recién nacida. Pero, claro está, hacía más de un cuarto de siglo que no veía la casa. No tenía la menor idea de cuántas veces había cambiado de manos a lo largo de los años.
– Ya. ¿Y entonces cómo se llama hijo?
Y cada vez que pronunciaba esa palabra yo oía el eco de la voz de mi padre.
– Parker, Charlie Parker.
– Parker -repitió él, masticando la palabra como si fuera un trozo de carne. Parpadeó tres veces en rápida sucesión y tensó la boca en una mueca-. Sí, ya sé quién es. Yo me llamo Asa, Asa Durand.
Me tendió la mano y se la estreché.
– ¿Cuánto hace que vive aquí?
– Doce años, poco más o menos. Los Harrington vivieron en la casa antes que nosotros, pero la vendieron y se mudaron a Dakota, no sé si del Norte o del Sur. Pero supongo que da igual tratándose de Dakota.
– ¿Ha estado usted en Dakota?
– ¿En cuál?
– Cualquiera.
Sonrió con picardía y vi claramente al joven atrapado ahora en el cuerpo de un viejo.
– ¿Qué se me ha perdido a mí en Dakota? -preguntó-. ¿Quiere entrar?
Me oí a mí mismo pronunciar las palabras incluso antes de darme cuenta de que ésa era mi decisión.
– Sí -contesté-, si no es mucha molestia.
– Nada más lejos. Mi mujer no tardará en llegar. Los domingos por la tarde juega al bridge y yo preparo la cena. Si tiene hambre, puede quedarse a comer con nosotros. Hay estofado. Los domingos siempre hay estofado. Es lo único que sé hacer.
– No, pero gracias por el ofrecimiento.
Recorrí con él el camino de acceso. Durand arrastraba un poco la pierna izquierda.
– ¿Qué recibe a cambio de preparar la cena, si no es indiscreción?
– Una vida más fácil -respondió-. Dormir en mi cama sin miedo a la muerte por asfixia. -Asomó otra vez la sonrisa, amable y cálida-. Y a ella le gusta mi estofado, y a mí me gusta que a ella le guste.
Llegamos a la puerta. Durand me precedió y la mantuvo abierta para dejarme pasar. Yo me detuve en el umbral un momento. Luego entré y él cerró la puerta a mis espaldas. En el pasillo percibí más claridad de la que recordaba. Ahora estaba pintado de amarillo, con las molduras blancas. Cuando yo vivía allí, el pasillo era rojo. A la derecha estaba el comedor para ocasiones formales, con una mesa y sillas de caoba no muy distintas de las nuestras. A la izquierda se encontraba el salón. Un televisor de pantalla plana de alta definición ocupaba el lugar donde nosotros teníamos el viejo Zenith en los tiempos en que el vídeo aún era una novedad y las cadenas de televisión habían establecido un horario de programación familiar para proteger a los más pequeños del sexo y la violencia. ¿Cuándo fue eso? ¿En 1974, 1975? Ya no me acordaba.
El tabique entre la cocina y el salón había desaparecido. Lo habían echado abajo para crear un único espacio de planta abierta, de modo que la pequeña cocina de mi infancia, con su mesa para cuatro, ya no estaba.
Imaginé a mi madre en ese nuevo espacio.
– ¿La nota muy cambiada? -preguntó Durand.
– Sí. Todo esto es distinto.
– Lo hicieron los anteriores dueños. No los Harrington, los Bildner. Ellos le compraron la casa a su familia, ¿no?
– Exacto.
– Estuvo desocupada durante un tiempo. Un par de años. -Apartó la mirada, preocupado ante el nuevo derrotero de la conversación-. ¿Le apetece tomar algo? Hay cerveza, si quiere. Yo ya no bebo apenas. Me cae como agua por una cañería. Apenas entra por un extremo sale por el otro. Y después tengo que echar una siesta.
– Para mí aún es un poco temprano. Pero acepto una taza de café si no tengo que tomarla solo.
– Café sí podemos tomar. Al menos no tendré que hacer una siesta después.
Encendió la cafetera y tomó un par de tazas y cucharillas.
– ¿Le importaría si echo un vistazo a mi antigua habitación? -pregunté-. Es la pequeña en la parte delantera, la del cristal roto.
Durand, un tanto incómodo, volvió a hacer una mueca.
– Ese maldito cristal. Lo rompieron unos niños jugando al béisbol, y no he encontrado el momento de arreglarlo. Por otra parte…, en fin, usamos esa habitación poco más que de trastero. Está llena de cajas.
– Da igual. Me gustaría verla de todos modos.
Asintió y subimos. Me detuve en la puerta de mi antigua habitación, pero no entré. Como Durand había dicho, contenía una montaña de cajas, carpetas, libros y antiguos electrodomésticos que ahora acumulaban polvo.
– Soy de los que no tiran nada -explicó Durand en tono de disculpa-. Todo eso aún funciona. No pierdo la esperanza de que un día venga alguien que lo necesite y me lo quite de encima.
Читать дальше