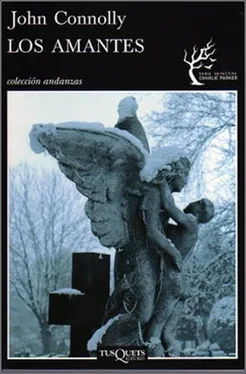– ¿Y si no averiguas nada a través de él?
– Apretaré las tuercas a Jimmy un poco más.
– Si Jimmy esconde algo, lo tiene bien escondido. Los policías chismorrean. Ya lo sabes. Son como pescaderas: en cuanto alguien se va de la lengua es difícil mantener un secreto. Incluso ahora sé quién está pegándosela a su mujer, quién ha vuelto a darse a la bebida, quién toma coca o se deja untar por fulanas y camellos. Así son las cosas. Y después de la muerte de esos dos chicos, Asuntos Internos examinó con lupa la vida y la trayectoria profesional de tu padre para averiguar por qué ocurrió aquello.
– La investigación oficial no descubrió nada.
– A la mierda la investigación oficial. Tú precisamente deberías saber cómo van estas cosas. Debió de hacerse una investigación oficial, y otra en la sombra: una documentada y abierta a examen; otra llevada a cabo con discreción y luego enterrada en un hoyo.
– ¿Qué quieres decir?
– Quiero decir que preguntaré por ahí. Aún me deben favores. Veamos si hay algún cabo suelto del que poder tirar. Mientras tanto, haz lo que tengas que hacer.
Apuró el vino.
– Ahora demos el día por concluido. Por la mañana te llevaré a Pearl River. Siempre me ha gustado ver cómo viven los irlandeses. Así me alegro de no serlo yo.
Eddie Grace acababa de salir del hospital y estaba al cuidado de su hija, Amanda. Llevaba mucho tiempo enfermo y, según me habían dicho, dormía casi a todas horas, pero por lo visto en las últimas semanas se sentía algo más fuerte. Deseaba volver a casa, y el hospital accedió a darle el alta porque allí ya no podían hacer nada por él. La medicación para paliar el dolor podía administrársele igualmente en su propia cama, y si tenía cerca a su familia estaría menos angustiado e inquieto. Amanda me había dejado un mensaje en el contestador en respuesta a mis solicitudes anteriores, informándome de que Eddie estaba dispuesto a recibirme en casa de ella y, al parecer, en condiciones.
Amanda vivía en Summit Street, a un paso de la iglesia de Santa Margarita de Antioquía, en una zona que quedaba separada por la vía del tren del barrio donde se hallaba nuestra antigua casa de Franklin Street. Walter me dejó ante la iglesia y se fue a tomar un café. Cuando llamé, Amanda abrió la puerta segundos después de sonar el timbre, como si aguardase mi llegada en el recibidor. Tenía el cabello largo y castaño, teñido de un tono no tan distinto de su color natural como para resultar chirriante. Era de baja estatura, poco más de un metro cincuenta y cinco, piel pecosa y ojos marrones muy claros. Parecía llevar los labios recién pintados y usaba un perfume con aroma a cítrico que, al igual que ella, resultaba sencillo y a la vez llamativo.
Yo me había encaprichado de Amanda Grace cuando estudiábamos los dos en el instituto de Pearl River. Tenía un año más que yo y andaba con un grupo aficionado al esmalte de uñas negro y las bandas de rock inglesas poco conocidas. Era una de esas chicas que los buenos deportistas fingían detestar pero con quienes fantaseaban en secreto mientras sus desenfadadas novias rubias llevaban a cabo actos durante los que no era necesario que ellos las miraran a los ojos. Más o menos un año antes de morir mi padre, Amanda empezó a salir con Michael Ryan, cuyas metas en la vida eran fundamentalmente reparar coches y abrir una bolera, objetivos no exentos de mérito en sí mismos pero lejos de los niveles de ambición que satisfarían a una chica como ella. Mike Ryan no era mala persona, pero tenía limitadas dotes de conversación y quería vivir y morir en Pearl River. Amanda hablaba de visitar Europa y de estudiar en la Sorbona. Resultaba difícil ver dónde se encontraba el espacio común entre ella y Mike, a menos que fuese en algún lugar sobre un islote en medio del Atlántico.
Y ahora allí estaba Amanda, con unas cuantas arrugas donde antes no las había, pero por lo demás casi inalterada, como el propio pueblo. Sonrió.
– Charlie Parker -dijo-. Me alegro de verte.
Yo no sabía bien cómo saludarla. Le tendí la mano, pero ella la sorteó y me abrazó, moviendo la cabeza en un gesto de reprobación.
– El mismo chico tímido de siempre -comentó, y no sin cierto afecto, me pareció. Al soltarme me miró sonriente.
– ¿Y eso qué significa?
– Visitas a una mujer guapa y le ofreces la mano.
– Bueno, ha pasado mucho tiempo. No me gusta dar por supuestas ciertas cosas. ¿Qué tal tu marido? ¿Aún juega a los bolos?
Ahogó una risita.
– Dicho así, parece que sea un juego de gays.
– Todo un hombretón acariciando objetos duros y fálicos. Cuesta no extraer ciertas conclusiones.
– Puedes decírselo cuando lo veas. Seguro que lo tendrá en cuenta.
– Seguro; eso, o intentará mandarme directo a Jersey de una patada en el culo.
La expresión de su rostro cambió. Parte del buen humor se apagó y dio paso a cierta actitud especulativa.
– No -dijo-. Dudo mucho que intentara algo así contigo. -Retrocedió hacia el interior de la casa y mantuvo la puerta abierta para dejarme entrar-. Adelante. He preparado algo de comer. Bueno, he comprado unos fiambres y ensaladas, y hay pan recién hecho. Tendrá que bastar con eso.
– Basta y sobra.
Entré en la casa y ella cerró la puerta; al pasar por mi lado para guiarme hacia la cocina se apretó contra mí, sujetándome la cintura un momento con las manos y rozándome la entrepierna con el vientre. Dejé escapar un hondo suspiro.
– ¿Qué pasa? -preguntó con los ojos muy abiertos, irradiando inocencia.
– Nada.
– Vamos, dilo.
– Creo que aún podrías presentarte a un campeonato internacional de flirteo.
– Siempre y cuando sea por una buena causa. En cualquier caso, no estoy flirteando contigo, o apenas. Tuviste tu oportunidad hace mucho.
– ¿En serio? -Rebusqué en la memoria alguna oportunidad con Amanda Grace, pero no me vino ninguna a la cabeza. La seguí a la cocina y la vi llenar una jarra de un grifo con filtro de agua.
– Sí, en serio -contestó sin volverse-. Sólo tenías que invitarme a salir. No era tan complicado. Me senté.
– Por entonces todo parecía complicado.
– No para Mike.
– Bueno, él no era una persona complicada.
– No, no lo era. -Cerró el grifo y dejó la jarra en la mesa-. Ni lo es ahora. Con el tiempo, me he dado cuenta de que eso no es malo.
– ¿A qué se dedica?
– Tiene un taller mecánico en Orangetown. Sigue jugando a los bolos, pero se morirá sin ser dueño de una bolera.
– ¿Y tú?
– Antes era maestra de primaria, pero lo dejé cuando nació mi segunda hija. Ahora trabajo por horas para una editorial que publica libros de texto. Digamos que soy vendedora. Pero me gusta.
– ¿Tenéis hijos? -No lo sabía.
– Dos niñas. Kate y Annie. Ahora están en el colegio. Aún no se han acostumbrado del todo a tener a mi padre en casa.
– ¿Y él cómo está?
Torció el gesto.
– No muy bien. Es cuestión de tiempo. Los medicamentos lo adormecen, pero suele estar mejor durante una o dos horas por la tarde. Pronto tendrá que ir a una residencia, pero no está listo para eso, todavía no. De momento se quedará aquí con nosotros.
– Lo siento.
– No lo sientas. Él mismo no lo siente. Ha tenido una buena vida y ahora que se le acaba está entre los suyos. Pero tiene ganas de verte. Apreciaba mucho a tu padre. También te apreciaba a ti. Creo que en su día le habría gustado que tú y yo termináramos juntos.
Su rostro se ensombreció. Me pareció que establecía una serie de asociaciones tácitas, concibiendo una existencia alternativa en la que habría podido ser mi mujer.
Читать дальше