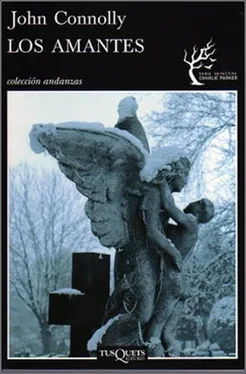Los padres de Rachel habían tenido perros hasta fecha reciente, cuando sus dos viejos collies murieron en cuestión de meses. Desde entonces hablaban de tener otro perro, pero no acababan de animarse.
La expresión de Rachel se suavizó.
– Tendré que preguntárselo a mi madre -dijo-, pero no creo que haya problema. ¿Estás seguro?
– No -contesté-, pero es lo que debo hacer.
Se acercó y, tras una breve vacilación, me abrazó.
– Gracias -dijo.
Llevaba la canasta y los juguetes de Walter en el maletero, y se los entregué a Joan en cuanto quedó claro que daba su conformidad. Su marido, Frank, estaba de viaje por razones de trabajo, pero ella sabía que no pondría el menor reparo, y menos si eso hacía felices a Sam y a Rachel. Walter parecía saber lo que ocurría. Él iba a donde iba su canasta, y cuando vio que la ponían en la cocina, entendió que se quedaba allí. Me lamió la mano cuando me disponía a irme y luego se sentó al lado de Sam entendiendo que había recuperado su papel de guardián de la niña.
Rachel me acompañó al coche.
– Sólo por curiosidad -dijo-, ¿cómo es qué viajas tanto si trabajas en el Bear?
– Estoy haciendo ciertas indagaciones -contesté.
– ¿Dónde?
– En Nueva York.
– No deberías trabajar. Te expones a perder la licencia para siempre.
– No es trabajo -dije-. Es un asunto personal.
– En tu caso siempre es un asunto personal.
– Si no fuera así, no valdría la pena hacerlo.
– Pues ten cuidado.
– Lo tendré. -Abrí la puerta del coche-. Tengo que decirte algo. Antes he pasado por el pueblo. Te he visto.
Se le heló la expresión en el rostro.
– ¿Quién es? -pregunté.
– Se llama Martin -contestó al cabo de un momento.
– ¿Cuánto tiempo hace que sales con él?
– No mucho. Puede que un mes. -Guardó un breve silencio-. Todavía no sé si la cosa va en serio. Iba a contártelo. Sólo que no sabía cómo.
Asentí.
– La próxima vez avisaré -dije, y subí al coche y me marché.
Ese día aprendí algo: puede haber cosas peores que llegar a un sitio con tu perro y marcharte sin él, pero no muchas.
El viaje de regreso a casa fue largo y silencioso.
Un amigo falso es más peligroso que un enemigo declarado.
«Una carta con consejos… al duque de Buckingham»,
Francis Bacon (1561-1626)
Tardé casi una semana en reunir ánimos para volver a Nueva York. Tampoco importaba mucho: el Bear volvía a andar escaso de personal, y acabé trabajando días de más para asumir parte de la sobrecarga, así que en ningún caso habría podido ir aunque hubiese querido.
Llevaba casi un mes intentando ponerme en contacto con Jimmy Gallagher. Había dejado mensajes en el contestador de su casa, pero no había obtenido respuesta hasta esa semana. Contestó por carta, no por teléfono, informándome de que se había tomado unas largas vacaciones para librarse del invierno neoyorquino, pero ahora volvía a estar en la ciudad y con mucho gusto me recibiría. La carta estaba escrita a mano. Eso era muy propio de Jimmy: escribía con una caligrafía inglesa perfecta, rehuía los ordenadores y usaba el teléfono a su conveniencia, no a la de los demás. Era un milagro que tuviese siquiera contestador, pero a Jimmy todavía le gustaba la vida social, y con el contestador se aseguraba de no perderse nada importante a la vez que podía pasar por alto todo aquello que no le atraía. En cuanto a los teléfonos móviles, casi seguro que los consideraba obra del diablo, equiparables a las puntas de flecha envenenadas y a las personas que echaban sal a la comida sin probarla antes. En su carta me anunciaba que podía verme el domingo a las doce del mediodía. También esa precisión era propia de Jimmy Gallagher. Mi padre contaba que los informes policiales de Jimmy eran obras de arte. Los ponían como ejemplo en las clases de la academia, que era como enseñar el techo de la capilla Sixtina a un grupo de aprendices de pintor y explicarles que era eso a lo que debían aspirar cuando trabajasen en las paredes de los bloques de apartamentos.
Reservé pasaje en el vuelo más barato que encontré y llegué al aeropuerto JFK poco antes de las nueve de la mañana. De allí fui en taxi a Bensonhurst. Ya de niño me costaba relacionar a Jimmy Gallagher con Bensonhurst. Entre todos los lugares que un policía irlandés, y para colmo homosexual en el armario, podía considerar su barrio, Bensonhurst parecía una elección tan inverosímil como Salt Lake City, o Kingston, Jamaica. Cierto que ahora vivían allí coreanos, polacos, árabes y rusos, e incluso afroamericanos, pero los amos de Bensonhurst habían sido siempre los italianos, en sentido figurado por no decir literal. Cuando Jimmy era pequeño, cada nacionalidad tenía su propia sección, y si uno se adentraba en la que no le tocaba, fácilmente podía acabar recibiendo una paliza, pero los italianos daban más palizas que los demás. Ahora incluso la época de éstos tocaba a su fin. Bay Bridge Parkway seguía siendo un enclave casi por completo italiano, y en Santo Domingo, la iglesia de la calle Veinte, se decía una misa a diario en italiano, pero los rusos, chinos y árabes habían empezado a invadir el barrio poco a poco, ocupando las calles adyacentes como hormigas que avanzan hacia un ciempiés. Los judíos y los irlandeses, entretanto, se habían visto diezmados, y los negros, cuyas raíces en la zona se remontaban a los tiempos de la ruta clandestina del Ferrocarril Subterráneo, se habían visto arrinconados en un espacio de cuatro manzanas cerca de Bath Avenue.
Faltaban aún dos horas para mi cita con Jimmy. Sabía que iba a misa todos los domingos, pero incluso si estaba en casa, le molestaría que llegase antes de tiempo. Ése era otro rasgo de Jimmy. Creía en la puntualidad, y no le gustaba la gente que se adelantaba ni la que se retrasaba, así que para matar el tiempo di un paseo por la Avenida Dieciocho con la intención de desayunar en la cafetería Stella's de la calle Sesenta y tres, donde mi padre y yo comimos con Jimmy un par de veces, porque, aunque estaba a casi veinte manzanas de su casa, Jimmy tenía una estrecha relación con los dueños, que siempre velaban por que fuese bien atendido.
Aunque la Avenida Dieciocho conservaba todavía el nombre de Cristoforo Colombo Boulevard, los chinos habían irrumpido en ella y sus restaurantes, peluquerías, tiendas de lámparas e incluso proveedores de material para acuarios se hallaban ahora junto a bufetes italianos y establecimientos como Gino's Foccaceria, Queen Anne's Gourmet Pasta y la tienda de música y DVDs Arcobaleno Italiano, frente a los cuales los viejos se sentaban en bancos de espaldas a la avenida, como dando a entender su insatisfacción con los cambios producidos allí. El viejo Cottilion Terrace estaba tapiado, y a ambos lados de la marquesina burbujeaban aún tristemente dos copas de cóctel de color rosa idénticas.
Cuando llegué al Stella's, ya no existía. Quedaba el nombre, y vi ante la barra unos cuantos taburetes, pero por lo demás la cafetería había sido desmantelada. Cuando comimos allí, nos sentamos a la barra, Timrny a la izquierda, mi padre en medio y yo en la punta. Para mí era lo más parecido a estar sentado en un bar, y yo observaba a las camareras servir café, y cómo los platos iban y venían entre la cocina y los comensales, y escuchaba fragmentos de conversación aquí y allá, mientras mi padre y Jimmy hablaban en voz baja de cosas de adultos. Di un ligero golpe en el cristal en señal de despedida y me fui con mi New York Times a la pizzería J & V, en la esquina de la calle Sesenta y cuatro, que existía desde hacía más tiempo que yo, y allí comí una ración. Cuando mi reloj marcaba las doce menos cuarto, me encaminé hacia la casa de Jimmy.
Читать дальше