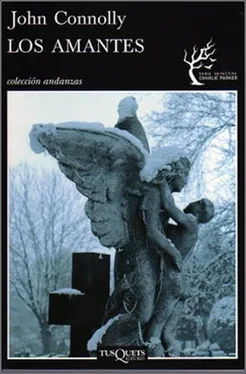Como muchos padres, Daniel creía que su hijo estaba por encima de todos los jóvenes del pueblo, quizás incluso por encima de cuantos había conocido. Merecía lo mejor de la vida: los empleos más gratificantes, las mujeres más guapas, los hijos más adorables. El hecho de que Bobby no compartiera este punto de vista era una de sus mejores y peores cualidades: admirable por su modestia natural y al mismo tiempo frustrante porque eso anulaba su ambición y lo llevaba a dudar de sí mismo. Daniel creía que la chica tenía inteligencia de sobra para sacar provecho de esa disparidad, aunque lo mismo podía decirse de todas las de su sexo. Daniel Faraday siempre había recelado de las mujeres. Las admiraba y le atraían (a decir verdad, más de lo que su esposa sabía o fingía saber, ya que él había respondido a esa atracción en más de una ocasión a lo largo de su matrimonio), pero nunca las había entendido ni remotamente, y llevando a cabo conquistas intrascendentes y luego dejándolas de lado conseguía contrarrestar esa incomprensión con cierto grado de desprecio. Había observado cómo la chica manipulaba a su hijo, que se retorcía y giraba como si estuviera prendido de un sedal que ella podía acercar a su antojo o mantener suspendido a distancia. Bobby era consciente de esa manipulación, pero estaba tan loco por ella que no era capaz de romper el lazo que los unía. Sus padres habían hablado de ello más de una vez ante una botella de vino, pero sus interpretaciones sobre la relación diferían. En tanto que la mujer de Daniel admitía que la chica era lista, no veía nada anormal en su comportamiento. Simplemente hacía lo que hacían todas las jóvenes, o al menos aquellas que comprendían la esencia del equilibrio del poder entre los sexos. El chico la deseaba, pero en cuanto ella se entregase a él incondicionalmente cedería el control de la relación. Era mejor obligarlo a demostrar su lealtad antes de rendirse por completo.
Daniel tuvo que reconocer que su mujer tenía parte de razón, pero le disgustaba ver que tomaban por tonto a su hijo. Bobby era, en comparación, ingenuo e inexperto, pese a tener casi veintidós años. Aún no le habían roto verdaderamente el corazón. De pronto la chica había puesto fin a la relación cuando Bobby regresó de la universidad por vacaciones, y esa experiencia había sido una imposición. La chica no le dio aviso, ni explicación alguna, salvo que creía que Bobby no era el hombre de su vida. Él se lo había tomado muy mal, hasta el punto de provocarle auténtico dolor físico, dijo sentir una intensa punzada en el vientre que no remitía.
La ruptura también lo había sumido en una depresión, depresión exacerbada por el hecho de que aquello era un pueblo pequeño: escaseaban los lugares adonde uno podía ir a beber, a comer, a ver una película, a pasar el rato. La chica trabajaba en la barra del Dean's Place, y era justo allí donde se reunían los jóvenes del pueblo -y también muchos no tan jóvenes- desde hacía generaciones. Si Bobby buscaba compañía, no podría evitar el Dean's durante mucho tiempo. Daniel sabía que, después de la ruptura, los dos se habían visto alguna que otra vez en el Dean's. Incluso entonces la chica jugaba con ventaja. Su hijo había bebido y ella no. Tras un cruce de palabras especialmente subido de tono, el viejo Dean en persona, que regía en su bar como un dictador benévolo, se vio obligado a advertir a Bobby que no debía importunar al personal. Como resultado de eso, Bobby no puso los pies en el Dean's durante una semana, volvía a casa después del trabajo cada tarde y se iba derecho a su guarida del sótano, casi sin detenerse a saludar, y saliendo para hacer una incursión en la nevera o compartir una incómoda comida en la mesa de la cocina. A veces dormía en el sofá en lugar de ir a la habitación contigua, sin molestarse siquiera en desvestirse. Únicamente cuando unos amigos se presentaron en la casa y con buenas palabras lo indujeron a salir, parecieron disiparse las nubes sobre su cabeza durante un tiempo, y sólo mientras eludió a la chica.
Cuando se descubrió su cadáver, lo primero que pensó Daniel fue que se había suicidado por una devoción desproporcionada hacia Emily. Al fin y al cabo, en su vida no parecía haber ninguna otra causa de inquietud. Estaba ahorrando para la universidad y en apariencia tenía la firme intención de proseguir sus estudios, incluso había llegado a insinuar que quizás Emily se fuera con él y buscara trabajo en la ciudad. Era muy querido entre sus amigos tanto de la universidad como del pueblo; y su disposición natural siempre había tendido al optimismo, o al menos hasta el fin de su relación.
Emily tenía que haber seguido con su hijo, pensó Daniel. Era un buen chico. No debería haberle roto el corazón. Cuando ella llegó al lugar donde se produjo la muerte, justo cuando el cadáver era trasladado por los campos hacia la ambulancia, Daniel fue incapaz de dirigirle la palabra. Ella se acercó a él con un brillo en los ojos, los brazos en alto para abrazarlo y ser a su vez abrazada, pero él le dio la espalda, con el brazo hacia atrás, la palma abierta en un gesto que quedó claro para cuantos lo vieron, y de ese modo todo el mundo supo a quién atribuía la culpa por la muerte de su hijo.
Y el caso era que la madre de Bobby había derramado lágrimas de pesar y dolor al saber que a su hijo le habían arrebatado la vida otros, lágrimas de incomprensión por cómo había muerto, en tanto que su padre se había descargado de parte del peso y se había asombrado de su propio egoísmo. En ese momento, allí en el sótano, resurgió la ira, y cerrando los puños se enfureció con el ser sin rostro que había matado a su hijo. Arriba sonó el timbre, pero apenas lo oyó a causa del fragor en su cabeza. Al cabo de unos segundos lo llamaron, y dejó que su cuerpo se distendiera. Exhaló un suspiro entrecortado. -Mi hijo -musitó-. Mi pobre hijo.
Emily Kindler estaba sentada a la mesa de la cocina. Detrás de ella, la mujer de Daniel preparaba un té.
– Señor Faraday -dijo Emily.
Daniel descubrió que era capaz de sonreírle. Fue la mínima expresión de una sonrisa, pero traslucía sincera calidez. Ya no podía culparla por lo sucedido, y ahora ella representaba más bien un lazo con su hijo, leña para el fuego de su memoria.
– Emily -dijo él-, ¿qué tal?
– Bien, supongo.
Ella no podía mirarlo a la cara. Daniel sabía que, con su rechazo, la había herido profundamente, y si bien acababa de absolverla de toda culpa, ella aún no lo había perdonado. Era la primera vez que se veían desde aquel día, y podía decirse, pues, que no la había resarcido de ninguna manera por el desaire.
Su esposa se acercó y acarició el pelo a la chica con la palma de la mano, arreglándole los mechones sueltos. Daniel pensó que se parecían un poco: las dos pálidas y sin maquillar, con ojeras a causa del dolor.
– He venido a deciros que me marcho después del funeral.
– Oye, Emily, te debo una disculpa -dijo Danny, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. Alargó el brazo, y ella le permitió cogerle la mano-. Aquel día, el día que encontraron a Bobby, yo estaba fuera de mí. Sentía tal dolor, tal conmoción, que no era capaz…, no era capaz…
Le faltaron las palabras. No quería mentirle, pero tampoco quería decirle la verdad.
– Entiendo que no pudieras mirarme -dijo ella-. Pensaste que yo era la culpable. Quizás aún lo piensas.
Daniel se dio cuenta de que le temblaba el mentón y le escocían los ojos. No quería llorar delante de ella. Cabeceó.
– Lo siento -se disculpó-. Perdóname por haber pensado eso de ti.
Emily, vacilante, le tomó de la mano mientras su esposa colocaba tres tazas en la mesa y servía el té en una vieja tetera de porcelana.
– Gracias.
Читать дальше