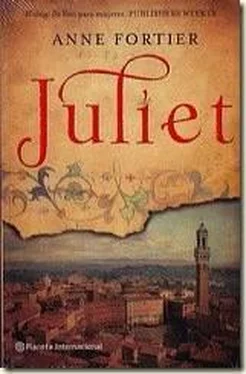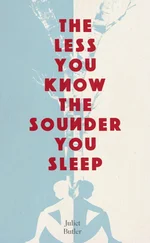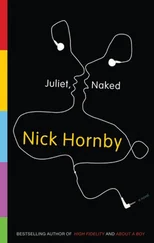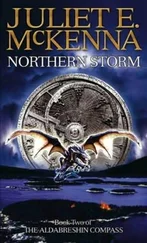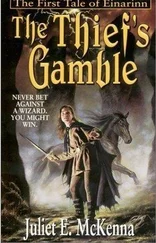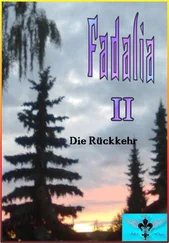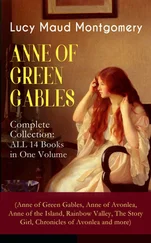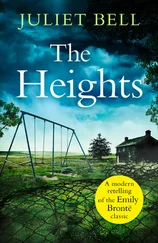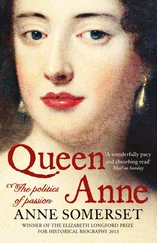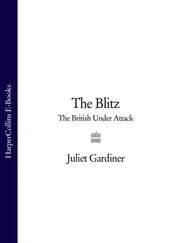El presidente validó mi argumento con un leve cabeceo, como confirmando el acierto de los superlativos de Eva.
– Paradójico, ciertamente.
– El mundo está lleno de paradojas -dijo una voz a mi espalda.
– ¡Alessandro! -exclamó el presidente, de pronto rebosante de audacia y jovialidad-. Ven a conocer a la signorina Tolomei. Está siendo muy… dura con todos nosotros. Sobre todo contigo.
– Lo es, lógicamente. -Alessandro me besó la mano con socarrona caballerosidad-. De lo contrario, jamás creeríamos que es una Tolomei. -Me miró fijamente a los ojos antes de soltarme la mano-. ¿No es así, señorita Jacobs?
Fue una situación violenta. Obviamente no esperaba encontrarme allí, y su reacción no nos favoreció a ninguno de los dos. Claro que no me extrañaba que estuviese antipático conmigo; al final no lo había llamado después de que viniera a verme al hotel hacía tres días. Su tarjeta de visita se había quedado tirada en mi escritorio como si estuviera maldita; esa misma mañana la había roto por la mitad y la había tirado a la papelera, suponiendo que, si hubiera querido detenerme, ya lo habría hecho.
– Sandro, ¿no te parece que Giulietta está preciosa esta noche? -terció Eva Maria, malinterpretando la tensión que había entre nosotros.
Alessandro se esforzó por sonreír.
– Cautivadora.
– Sí, sí -intervino el presidente-, pero ¿quién guarda nuestro dinero si tú estás aquí?
– Los fantasmas de los Salimbeni -contestó Alessandro sin apartar la vista de mí-. Son formidablemente poderosos.
– ¡Basta! -Aunque secretamente complacida por las palabras de su ahijado, Eva Maria se fingió ceñuda y le atizó en el hombro con un programa enrollado-. Todos seremos fantasmas algún día. Hoy celebramos la vida.
Después del concierto, Eva Maria insistió en que fuésemos a cenar por ahí, los tres. Cuando empecé a protestar, hizo sonar una tarjeta de cumpleaños y dijo que esa noche precisamente -«que pasaba otra página de la muy excelente y lamentable comedia de la vida»- su único deseo era cenar en su restaurante favorito con dos de sus personas favoritas. Curiosamente, Alessandro no se opuso en absoluto. Al parecer, en Siena no estaba bien visto contradecir a las madrinas el día de su cumpleaños.
El restaurante favorito de Eva Maria se encontraba en la via delle Campane, en los límites de la contrada del Águila; su mesa favorita estaba situada sobre una plataforma exterior con vistas a una floristería que cerraba ya sus puertas hasta el día siguiente.
– Entonces, ¡no te gusta la ópera! -me dijo después de pedir una botella de prosecco y un plato de antipasto.
– ¡Claro que sí! -protesté, incómoda, con el espacio justo para cruzar las piernas debajo de la mesa-. Me encanta la ópera. El mayordomo de mi tía la escuchaba a todas horas. Especialmente Aida. Sólo que… se supone que Aida era una princesa etíope, no una cincuentona de tamaño colosal. Lo siento.
Eva Maria rió con ganas.
– Haz lo que hace Sandro: cierra los ojos.
Miré de reojo a Alessandro. Se había sentado detrás de mí en el concierto, y había notado que no me quitaba ojo de encima.
– ¿Por qué? La cantante sigue siendo la misma.
– ¡Pero la voz proviene del alma! -arguyó Eva Maria por su ahijado, inclinándose-. Lo único que tienes que hacer es escuchar y verás a Aida como es en realidad.
– ¡Qué amable! -Miré a Alessandro-. ¿Eres siempre tan amable?
Alessandro no respondió. No tenía por qué hacerlo.
– La magnanimidad es la mayor de las virtudes -prosiguió Eva Maria, probando el vino y juzgándolo digno de consumo-. Aléjate de la gente mezquina, atrapada en almas pequeñas.
– Según el mayordomo de mi tía, la mayor de las virtudes es la belleza -dije-, aunque solía decir que la generosidad es una forma de belleza.
– La verdad es belleza; la belleza, verdad -proclamó al fin Alessandro-. Según Keats. Viviéndola así, la vida es muy fácil.
– ¿Tú no la vives así?
– No soy una urna.
Empecé a reírme, pero él ni siquiera sonrió.
Aunque sin duda quería que fuésemos amigos, Eva Maria no era capaz de evitar intervenir.
– ¡Háblanos más de tu tía! -me instó-. ¿Por qué crees que nunca te dijo quién eras en realidad?
Miré a uno, luego al otro, y tuve la sensación de que ya habían hablado de mí y no se habían puesto de acuerdo.
– No tengo ni idea. Creo que tenía miedo de que… O tal vez… -Bajé la vista-. No sé.
– En Siena, tu nombre significa mucho -confesó Alessandro, mirando su vaso de agua.
– ¡Nombres, nombres, nombres! -suspiró Eva Maria-. Lo que no entiendo es por qué tu tía…, ¿Rose?…, nunca te trajo a Siena.
– A lo mejor temía que la persona que mató a mis padres me matase a mí también -dije, con mayor rotundidad esta vez.
Eva Maria se recostó en el asiento, pasmada.
– ¡Qué idea tan horrible!
– Bueno…, ¡felicidades! -Bebí un sorbo de mi prosecco-. Y gracias por todo-. Miré furiosa a Alessandro, obligándolo a mirarme también-. No te preocupes, me voy en seguida.
– No, imagino que este sitio es demasiado tranquilo para tu gusto -dijo, cabeceando.
– Me gusta la tranquilidad.
En el verde conifera de sus ojos, percibí un destello admonitorio de su alma. Una visión perturbadora.
– Indudablemente.
En vez de responder, apreté los dientes y desvié mi atención al antipasto. Por desgracia, Eva Maria no captó los matices más sutiles de mis emociones; sólo vio que me sonrojaba.
– Sandro -dijo subiéndose al que creyó el tren del coqueteo-, ¿cómo es que aún no has paseado a Giulietta por la ciudad para enseñarle cosas bonitas? A ella le encantaría.
– Sin duda. -Alessandro asesinó una aceituna con el tenedor, pero no se la comió-. Lamentablemente, aquí no tenemos estatuas de sirenitas.
Entonces tuve la certeza de que había examinado mi expediente y había averiguado todo lo que podía saberse de Juliet Jacobs, la antibelicista, que, en cuanto volvió de Roma, salió rumbo a Copenhague a destrozar la estatua de la Sirenita en protesta por la intervención danesa en Iraq. Por desgracia, en el expediente no se indicaba que todo había sido un gran error y que Juliet sólo había viajado a Dinamarca para demostrarle a su hermana que se atrevía a hacerlo.
Saboreando en la garganta el fuerte cóctel de rabia y miedo, cogí a tientas el cesto del pan con la firme esperanza de que mi pánico no se notara
– ¡No, pero tenemos otras estatuas bonitas! -Eva Maria me miró, luego lo miró a él tratando de averiguar qué ocurría-. Y fuentes. Tienes que llevarla a Fontebranda…
– Quizá la señorita Jacobs quiera ver la via dei Malcontenti -propuso Alessandro, interrumpiendo a Eva Maria-. Allí solíamos llevar a los delincuentes para que sus víctimas pudieran arrojarles cosas camino de la horca.
Le devolví la mirada implacable, pues no vi necesidad de seguir disimulando.
– ¿Se perdonaba a alguien?
– Sí. Se llamaba destierro. Se les pedía que salieran de Siena y no volvieran nunca más. A cambio, se les perdonaba la vida.
– Ah, sí, como con vuestra familia, los Salimbeni -espeté mirando de reojo a Eva Maria, que, para variar, parecía atónita-. ¿Me equivoco?
Alessandro no respondió en seguida. A juzgar por la tensión de su mandíbula, le habría encantado devolvérmela, pero sabía que no podía hacerlo delante de su madrina.
– El gobierno expropió a los Salimbeni en 1419 -respondió al fin con la voz tensa-, y los obligó a abandonar la república de Siena.
– ¿Para siempre?
– Obviamente no, pero estuvieron desterrados mucho tiempo. -Por cómo me miraba, supe que volvíamos a hablar de mí-. Probablemente lo merecían.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу