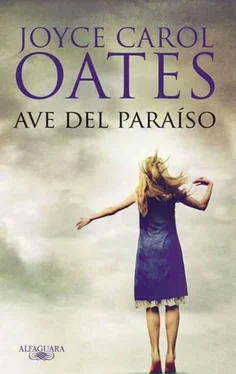Pay no mind to what you're carryin' round
Or keep it close, hold it while you can
There is a little bird of heaven right here in your hand [5]
En Sparta se llegó a pensar que Zoe Kruller había dejado un mensaje -«un reguero de pistas»- en aquella canción. En especial, jovencitas y mujeres pensaban que Zoe había «denunciado a su asesino» en la canción y que si se escuchaba con atención, o si se ponía la letra por escrito y se anotaban las primeras o las últimas letras de cada verso, se averiguaba quién era el culpable.
Fallen hearts and fallen leaves
Starlings light on the broken trees
I find we all need a place to land
There's a little bird of heaven right bere in your hand [6].
Íbamos en el coche de mamá cuando llegó a nuestros oídos, entrecortada y urgente, mezclada con el calor de la calefacción -porque era una mañana de marzo con un viento despiadado- la voz de la mujer asesinada que cantaba «Little Bird of Heaven»- y con un grito mi madre apagó la radio.
– ¡Ella! Esa mujer terrible.
¿Por qué es Zoe Kruller una mujer terrible?
¿Acaso por ser una fulana?
¿Y merece morir una fulana terrible?
Nadie entendía por qué Black River Breakdown no había grabado ningún disco, por qué nunca los había contratado una agencia discográfica de Nueva York o de Los Ángeles, ni por qué nadie los había invitado a actuar fuera de la región de los Adirondack. Ahora que su cantante había sido asesinada, el aturdido grupito de músicos se encontraba contagiado por parte del morboso glamour de las publicaciones sensacionalistas, como si un reflector les iluminara la cara. El violinista, que, con cuarenta y seis años, era el músico de más edad del grupo, había desaparecido, y se negaba a ser entrevistado por los medios de comunicación excepto para decir que había conocido a Zoe Kruller «desde que era la niñita más guapa que se pueda imaginar»; el joven guitarrista, en cambio, con sus patillas a lo Elvis y su pelo hasta los hombros, aparecía en cualquier sitio donde mirases, desde la televisión local a última hora de la tarde, hasta las páginas de «espectáculos» en el Journal, mano a mano con las historietas, y se dedicaba a desnudar el alma diciendo que no había dormido una sola noche desde el asesinato de Zoe, y que esperaba, Dios santo, que la policía encontrara al que lo había hecho, y deprisa; estaba componiendo una balada en memoria suya y confiaba en que el grupo y él pudieran interpretarla pronto…
Aquel artículo, y otros, los guardaba con mi cuaderno, en secreto. Parecía saber que Aquello iba a seguir conmigo toda la vida. Que aquello me cambiaría la vida.
Hacía mucho tiempo -nueve años- que nadie moría asesinado en Sparta, ni siquiera en todo Herkimer County. Si no se contaban -como tampoco lo hicieron los medios de comunicación- varias muertes en la reserva de los indios seneca, a los que se denominaba homicidios sin premeditación y que se habían resuelto sin juicios ni publicidad. Y muy raras veces se había asesinado a nadie en Herkimer County de aquella manera: en el domicilio de la víctima, en su cama, para que su propio hijo la descubriera una mañana de domingo.
El anterior asesinato en Sparta había tenido lugar durante un robo en la gasolinera de Sunoco en la Route 31; antes de aquello, un individuo sin hogar había asesinado a otro -a martillazos- en un refugio de Sparta. En ambos casos los culpables habían sido identificados y detenidos por la policía al cabo de un día o dos.
Qué diferente lo de ahora: El asesino de Zoe Kruller sigue en libertad.
Y existían sospechosos pero no se había practicado ninguna detención por el momento, los detectives de Sparta rehusaban hacer comentarios.
Estábamos asustados pero también emocionados. Se nos obligaba a volver a casa directamente desde el instituto y nuestras madres nos llevaban en coche a sitios donde hacía muy poco habíamos ido andando o, con tiempo más benigno, en bicicleta. No podíamos saber -quizá, en cierta manera, sí lo sabíamos, lo sentíamos-, y eso era parte de la emoción, que aquel intermedio iba a suponer un giro en nuestra vida como también en la vida de una ciudad pequeña como Sparta, un sentimiento de que Nunca volveremos a estar a salvo, nadie nos va a proteger para siempre.
A los chicos se les daba más libertad que a las chicas, por supuesto. Siempre había sido así, pero ahora más que nunca, porque quienquiera que hubiese matado a Zoe Kruller tenía que ser un hombre, y aquel asesino varón no querría matar a un muchacho o a otro hombre, sino sólo a otra mujer o a una muchacha. Hasta una niña de once años entendía el razonamiento.
A las chicas se les advertía que desconfiaran siempre de los desconocidos. Que ningún desconocido las convenciera para que se subieran a su coche, que nunca contestaran a un desconocido, que nunca le mirasen a los ojos y, si el desconocido se les acercaba, ¡que echaran a correr!
Pero también podía ser alguien a quien se conocía. No un forastero, sino alguien conocido. Un adulto.
Porque quienquiera que hubiera matado a Zoe Kruller, se tenía el convencimiento de que la conocía y de que ella le había dejado entrar en su casa de buen grado. Uno de los acompañantes de Zoe Kruller.
O Delray, su marido.
Al que a veces se designaba como Delray, el esposo distanciado.
Miré distanciado en un diccionario de la biblioteca de nuestro instituto. Aquel adjetivo tenía un toque exótico, aunque contenía el sustantivo más familiar distancia como algo directo y común -un guijarro, pongamos- dentro de un huevo de Pascua coloreado.
Separado, dividido, hostil, alienado, indiferente, seccionado, hendido: distanciado.
«¿Está papá «distanciado» de nosotros?» Con la cruel ingenuidad fingida de los muy jóvenes, una noche me atreví a hacerle a mi madre aquella pregunta cuando papá llevaba una semana ausente; noté la punzada de dolor en su rostro; no sé cómo escapé sin que me cruzara la cara de un bofetón.
¡Qué emocionantes se habían vuelto en muy poco tiempo nuestras vidas! Ansiosas e impredecibles y sin embargo la emoción dejaba tras sí una sensación de mareo como la que se sentía en una montaña rusa cuando eras muy pequeño: pensabas que era aquello lo que querías, que habías gritado y suplicado por ello, pero que quizá no lo habías querido, aquello, no. Habías querido asustarte y habías querido emocionarte; habías querido que algo te recorriera por dentro como una corriente eléctrica; habías querido chillar en un paroxismo de pánico pero quizás… quizás no era en realidad lo que querías.
Y quizás para cuando te diste cuenta ya era demasiado tarde.
– ¿Krista? Ven aquí, tengo algo que decirte.
Mi madre había hablado ya con Ben después de que volviera a casa del instituto. Había oído la voz de mi hermano bruscamente alzada y luego cómo salía de la casa dando un portazo y mamá llamándolo sólo una vez, un gritito agudo como de pájaro herido:
– ¡Benjamin!
Desde una ventana vi a Ben correr inclinado hacia adelante, bajo la luz del sol ya muy oblicua de última hora de la tarde, sin la chaqueta. Mi acongojado hermano dirigiéndose a trompicones sobre treinta centímetros de nieve al antiguo granero, a poca distancia detrás del garaje para dos coches que mi padre había construido pegado a nuestra casa; el granero se usaba como guardamuebles y como segundo garaje para la sucesión de vehículos de mi padre. Vi cómo el aliento de Ben se transformaba en vapor de agua mientras corría. Pensé que podría no haber reconocido a Ben corriendo de aquella manera, como si fuera un animal herido, con aspecto de ser más joven de lo que era en realidad, y más pequeño.
Читать дальше