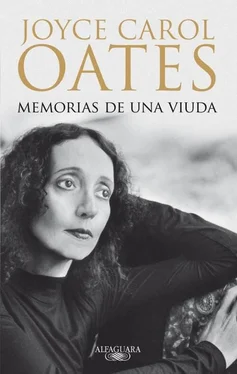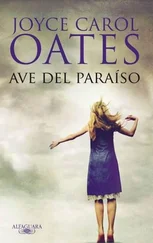En mi ejemplar raído de Nietzsche figura el famoso aforismo del filósofo: «La idea del suicidio es un firme consuelo; permite pasar muchas malas noches».
Nietzsche dijo también: «Si uno mira demasiado tiempo un abismo, el abismo le devuelve la mirada».
Y, en la casi visionaria voz de Zaratustra: «Muchos mueren demasiado tarde, y algunos mueren demasiado pronto. Todavía suena extraña la máxima: Muere en el momento apropiado».
¡Cuántas veces me han pasado estos aforismos por la cabeza, como descargas eléctricas! Y en momentos inesperados, como descargas al azar.
Sin embargo, incluso en medio de su profunda soledad y la desesperación de su enfermedad y locura prolongada y definitiva, Friedrich Nietzsche no se suicidó.
Tampoco se suicidó Albert Camus. (Según sus principios, Camus murió una muerte peor, una muerte «sin sentido» en un accidente de coche, cuando iba de pasajero. ¡El suicidio habría sido preferible!)
No piensen -si tienen una mente sana y aborrecen la idea del suicidio (como la aborrecía Ray)- que el suicidio es, para otros, una idea «negativa»; en absoluto. El suicidio es una idea consoladora. El suicidio es la puerta secreta por la que uno puede abandonar el mundo en cualquier momento; depende completamente de él.
Porque ¿quién puede impedírnoslo, si el suicidio es verdaderamente lo que deseamos? ¿Quién tiene la autoridad moral, quién puede saber lo que sentimos?
¡La mirada del basilisco! Ésa es la tentación del suicidio. Ése es el rostro de la muerte, el vacío.
Pero, aunque la idea del suicidio es consoladora, también es terrorífica. Porque el suicidio es la puerta secreta que, una vez abierta y franqueada, se cierra detrás y nunca puede volver a cruzarse.
La mirada del basilisco está maldita. Es una tentación a la que debemos resistir.
En este sentido, pensar seriamente en el suicidio es disuasorio. Como lo es pensar en las consecuencias póstumas del suicidio, su efecto sobre las otras personas.
Mi hermano Fred, por ejemplo. Acabo de nombrarle albacea de mis bienes.
Igual que yo soy albacea de los bienes de Ray y he heredado una matriz de responsabilidades muy similar a la responsabilidad que uno siente cuando lleva una pirámide de huevos por un suelo inestable.
Mientras hablo con mi hermano estoy pensando en estas cosas, pero nunca se lo diría a él ni a nadie; nunca impondría una intimidad tan incómoda a nadie. Hace unos días pregunté a una amiga qué haría ella en mi lugar, convencida de que iba a decir: «Me suicidaría, por supuesto», y en cambio hizo una reflexión asombrosa y meditada: «Creo que me iría a vivir a París. Compraría un piso y viviría en París. Sí, creo que eso es exactamente lo que haría».
¡Qué extraño me pareció! Como sugerir a una parapléjica que se dedique al esquí de fondo o a correr maratones.
(El único amigo con el que he hablado abiertamente de estas cuestiones es Edmund White, que ha visto morir de sida a muchos amigos y amantes, y es, cuando escribo esto, la persona de más edad diagnosticada como seropositiva; el querido Edmund, que tiene probablemente un alijo de pastillas fortísimas como el mío, acumulado con los años, y sabe apreciar la advertencia de Nietzsche de que hay que morir en el momento apropiado…)
El mensajero se ha ido. La conversación con mi hermano ha terminado. Ya estoy «levantada» -he salvado el primer obstáculo del día- y me siento casi revivida. Pienso en que Ray solía levantarse entre las siete y las siete y media. Parecía despertarse enseguida, sin ninguna transición; un momento estaba dormido y el siguiente, despierto. Mientras que yo me despertaba poco a poco, despacio, como subiendo de las profundidades marinas a la superficie iluminada; abandonando una región cálida y oscura, compuesta de sueños, para cambiarla por la cruda luz del día. Hasta este último invierno, en el que parecía tener menos energía, Ray había salido a correr unos tres kilómetros todas las mañanas, hiciera el tiempo que hiciera, además de salir conmigo todas las tardes (a correr, caminar, andar en bicicleta, el gimnasio); pero yo nunca tuve la misma motivación que Ray para madrugar. Ni para correr en medio del frío, a veces bajo la lluvia.
Le regañaba cariñosamente:
– ¡Tienes los pies húmedos! Vas a pillar una neumonía.
7 de marzo de 2008
A Jan Perkins y Margery Cuyler
¿Existe algún «grupo de apoyo para casos de duelo» local? Quizá debería probarlo… No estoy segura de poder superar esto sola. Mi personalidad parece desmoronarse. Sobre todo de noche. Normalmente me encuentro bien cuando estoy con otra gente, pero empiezo a venirme abajo en cuanto me quedo sola. Supongo que no acabo de asimilar que Ray no va a volver. Que no está en algún sitio en el que no puedo verlo. Me parece imposible…
Tal vez un grupo como los de AA (qué nabokoviano suena).
¡Perdón por no hablar más que de mí misma! Ésa es la prueba de que estoy desquiciada…
Con cariño,
Joyce
Entre las muchas cosas que no he contado a mis amigos, está que, al día siguiente de la muerte de Ray, esa noche, sin poder dormir, despejé aproximadamente la mitad de mi ropa del armario de nuestro dormitorio.
¡No la ropa de Ray! La mía.
Fui amontonando vestidos, faldas, pantalones, camisas, jerséis, cosas que no me ponía desde hacía un año o más. En algunos casos, desde hacía diez.
Vestidos que había llevado, con Ray, hace mucho tiempo, en Windsor. En Detroit. Cenas, fiestas. Hay fotografías de nosotros dos con nuestra ropa elegante. Con caras de felicidad .
En un frenesí por deshacerme de esa ropa, ropa que había sido nueva, ropa que me había gustado ponerme, de rodillas, con papel de cocina y limpiamuebles, quitando el polvo del suelo del armario.
Tengo el corazón lleno de una rabia ardiente. Por qué me siento tan enfadada, tan cínica: «Ahora estás sola. Todo esto es vanidad, no vale nada. ¡Qué persona tan ridícula eres! Esto es lo que mereces».
La ropa amontonada, metida en una bolsa de basura, para sacarla a la acera. Me parece tan importante deshacerme de estas cosas, sin pensármelo dos veces, que no se me ocurre llamar a ninguna organización benéfica, al Ejército de Salvación; o quizá es que me parece que nadie puede querer mi ropa, nadie puede quererme a mí .
Al día siguiente, cuando se han llevado la basura, y la ropa, y mi armario está medio vacío, me invade una sensación de pérdida.
¿Por qué he hecho una cosa así? ¿Por qué, con tanta desesperación?
La ropa de Ray la he dejado intacta. El precioso chaquetón de lana gris de Ray, su abrigo de pelo de camello, sus camisas aún envueltas en el papel de la lavandería Mayflower, sus caquis cortos cuidadosamente doblados… Pero hay un cajón de la cómoda lleno de calcetines suyos, creo que voy a regalar los calcetines de Ray, hay una organización de ayuda a los veteranos a la que puedo llamar: la Orden Militar del Corazón Púrpura.
Semanas después, estoy mirando la tarjeta del Corazón Púrpura que han dejado en nuestro buzón. Tiene que ser una coincidencia, pienso.
Necesitamos pequeños artículos domésticos y ropas en buen estado. Recaudamos fondos para ayudar a proporcionar servicios sociales y rehabilitación a los miembros de la Orden Militar del Corazón Púrpura de Estados Unidos. Pueden ser miembros de ella los veteranos heridos, incapacitados y minusválidos, sus cónyuges, sus huérfanos y otros familiares supervivientes.
Me apresuro a colocar los calcetines de Ray (cuidadosamente doblados por Ray después de la colada) en una bolsa de tela. ¡Cuántos calcetines!: calcetines blancos de algodón, calcetines negros de seda, calcetines de cuadros. No soy capaz de regalar las camisas, los jerséis, las chaquetas, las corbatas, pero los calcetines son una cosa mínima, sin identidad ni importancia.
Читать дальше