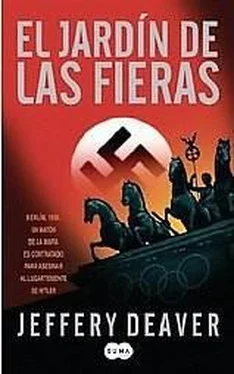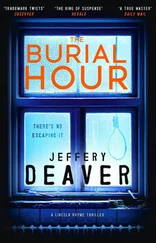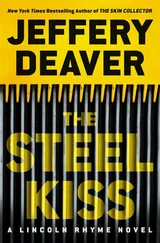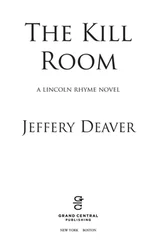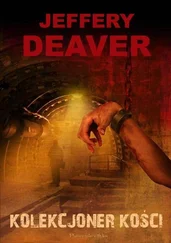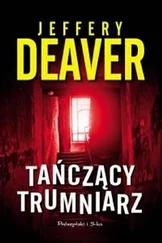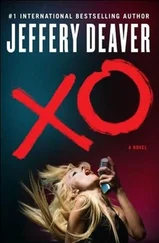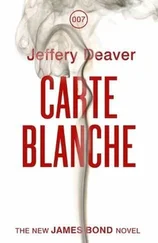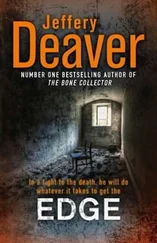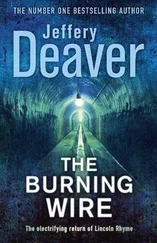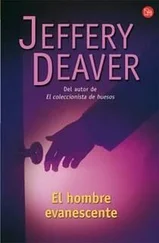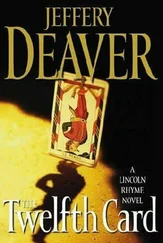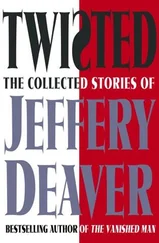– Vengan a ver los nuevos añadidos, caballeros. Son muy bonitos, ¿no les parece? Elegantes, diría yo. Me gusta el estilo moderno. Mussolini cree que lo inventó él. Pero es un ladrón, desde luego, como todos sabemos.
– Desde luego, mi Führer - dijo Göring.
Ernst también murmuró unas palabras de aprobación. Los ojos danzarines de Hitler se parecían a los de Rudy en la playa, el año anterior, al mostrar a su Opa un complejo castillo de arena que había construido.
– Dicen que hoy podría refrescar. Ojalá sea así, pues tenemos una sesión de fotos. ¿Vendrá de uniforme, coronel?
– Creo que no, mi Führer . Después de todo, ahora soy un simple funcionario civil. No quiero parecer ostentoso en compañía de mis distinguidos colegas. -Ernst, con algún esfuerzo, mantuvo la vista fija en la maqueta del estadio en vez de desviarla hacia el elaborado uniforme de Göring.
El despacho del plenipotenciario para la Estabilidad Interior (así rezaba el letrero pintado en severos caracteres) estaba en el tercer piso de la Cancillería. En esa planta las renovaciones parecían en buena parte acabadas, aunque en el aire pendía un fuerte olor a pintura, escayola y barniz.
Paul había entrado en el edificio sin dificultad, aunque fue minuciosamente registrado por dos guardias de uniforme negro, armados con rifles provistos de bayonetas. Los papeles de Webber pasaron la inspección, pero en el tercer piso fue nuevamente detenido y cacheado.
Esperó a que una patrulla hubiera desaparecido por el pasillo para tocar respetuosamente en el cristal de la puerta que conducía al despacho de Ernst.
No hubo respuesta.
Probó el pomo; no estaba cerrado con llave. Cruzó la antesala a oscuras rumbo a la puerta que conducía al despacho privado de Ernst. De pronto se detuvo, alarmado por la posibilidad de que el hombre estuviera allí, puesto que por debajo de la puerta se veía una luz intensa. Pero tocó otra vez y no oyó nada. Al abrir descubrió que el fulgor se debía al sol: la oficina daba al este y la luz de la mañana entraba en la habitación con encarnizamiento. Decidió no cerrar la puerta; probablemente hacerlo iba contra las reglas y, si los guardias hacían la ronda, sería sospechoso.
Lo primero que lo impresionó fue lo atestado que estaba el despacho de papeles, folletos, planillas de cuentas, informes, mapas, cartas. Cubrían todo el escritorio de Ernst y la gran mesa del rincón. En los estantes había muchos libros, casi todos sobre historia militar; parecían dispuestos en orden cronológico, a partir de Las guerras de las Galias de César. Considerando lo que Käthe le había dicho sobre la censura alemana, le sorprendió ver allí libros de y sobre norteamericanos e ingleses: Pershing, Teddy Roosevelt, Lord Cornwallis, Ulysses S. Grant, Abraham Lincoln, Lord Nelson.
Había una chimenea, que esa mañana estaba vacía y prístina, desde luego. En la repisa de mármol blanco y negro se veían condecoraciones de guerra, una bayoneta, banderas de combate, fotos de Ernst, más joven y de uniforme, con un hombre fornido de bigote feroz y casco con pinchos.
Paul abrió su libreta, en la cual había esbozado diez o doce planos de la habitación; luego recorrió el perímetro del despacho, lo dibujó y añadió las dimensiones. No se molestó en utilizar la vara de medir: no necesitaba exactitud, sino credibilidad. Echó un vistazo al escritorio. Había allí varias fotos enmarcadas del coronel con su familia; otras, de una morena bonita, probablemente su esposa, y de un trío: un joven de uniforme con los que parecían ser su esposa y su hijo pequeño. También había dos de esa misma joven con el niño, más recientes y tomadas con varios años de diferencia.
Paul apartó la vista de las fotos para leer someramente las docenas de papeles que cubrían el escritorio. Cuando estaba a punto de excavar en una de esas pilas se detuvo: había captado un ruido… o quizá la ausencia de ruido. Sólo una atenuación de los ruidos sueltos que flotaban en derredor. De inmediato se dejó caer de rodillas y puso la vara de medir en el suelo. Luego comenzó a llevarla de un lado a otro. Levantó la vista hacia el hombre que entraba a paso lento, mirándolo con curiosidad.
Las fotografías de la repisa y las de Max, el contacto de Morgan, databan de varios años atrás, pero sin duda alguna el hombre que tenía de pie ante sí era Reinhard Ernst.
– Heil Hitler -dijo Paul-. Perdóneme si lo molesto, señor.
– Heil-respondió el hombre sin energía-. ¿Quién es usted?
– Soy Fleischman. He venido a tomar las medidas para las alfombras.
– Ah, las alfombras.
Otra figura echó un vistazo dentro: un guardia corpulento, de uniforme negro. Pidió a Paul sus credenciales y, después de leerlas con atención, regresó al antedespacho y acercó una silla a la puerta.
Ernst preguntó.
– ¿Y qué medidas tiene este cuarto?
– Nueve y medio por ocho metros. -A Paul se le aceleró el corazón: había estado a punto de decir «yardas».
– Yo habría dicho que era más grande.
– Claro que es más grande, señor. Me refería al tamaño de la alfombra. Por lo general, cuando el suelo es de madera tan fina como ésta, nuestros clientes quieren dejar un borde a la vista.
Ernst miró el roble del suelo como si nunca lo hubiera visto. Después de quitarse la americana y colgarla del perchero, se sentó en el sillón y se frotó los ojos. Por fin se inclinó hacia delante y se puso las gafas para leer unos documentos.
– ¿Trabaja en domingo, señor? -preguntó Paul.
– Igual que usted -respondió Ernst, riendo, pero sin levantar la vista.
– Es que el Führer está ansioso por acabar con la remodelación del edificio.
– Sí, es verdad.
Mientras se inclinaba para medir un pequeño apartadizo, Paul le echó una mirada de reojo; reparó en la cicatriz de la mano, las arrugas que le rodeaban la boca, los ojos enrojecidos y la actitud: era la de quien tiene un millar de ideas madurando en la mente, la de quien lleva un millar de cargas.
Hubo un leve chirrido: Ernst había girado la silla hacia la ventana y se estaba quitando las gafas. Parecía devorar el brillo y el calor del sol, con placer, pero también con un dejo de pena, como si estuviera habituado al aire libre y no disfrutara de los deberes que lo mantenían atado al escritorio.
– ¿Hace mucho tiempo que trabaja en esto, Fleischman? -preguntó sin volverse.
Paul se puso de pie, con la libreta apretada contra el costado.
– Desde siempre, señor. Desde la guerra.
Ernst continuaba disfrutando del sol, algo reclinado en la silla y con los ojos cerrados. Paul se acercó silenciosamente a la repisa. La bayoneta era larga. Estaba opaca y no había sido afilada en tiempos recientes, pero aún podía matar.
– ¿Y le gusta? -preguntó Ernst.
– Me va bien.
Podía arrebatar de allí esa arma espeluznante, acercarse al hombre por detrás y matarlo en un segundo. Tenía experiencia en armas blancas. Usar un puñal no es como las escenas de esgrima que uno veía en las películas de Douglas Fairbanks. El acero es sólo una mortífera extensión del puño. El buen boxeador también es bueno con el cuchillo.
Tocar el hielo…
Pero ¿qué hacer con el guardia apostado ante la puerta? Ese hombre también tendría que morir. Paul nunca mataba a los guardaespaldas de sus despachados; ni siquiera se ponía en situaciones donde quizá debiera hacerlo. Podía matar a Ernst con la bayoneta y luego desmayar al guardia de un golpe. Pero con tantos soldados como había por allí, alguien podía oír el alboroto; entonces lo arrestarían. Además tenía órdenes de que la muerte fuera pública.
Читать дальше