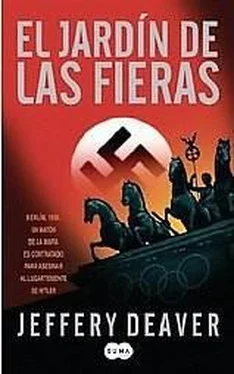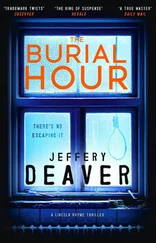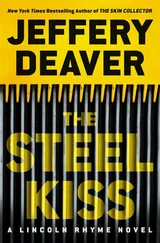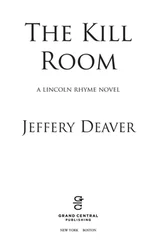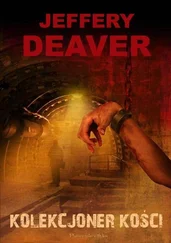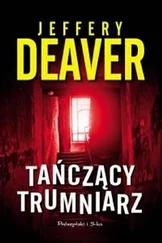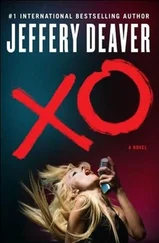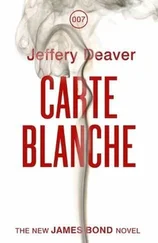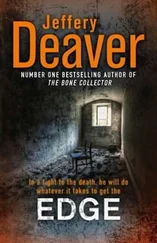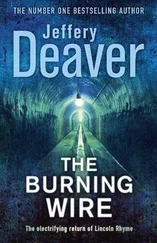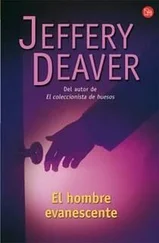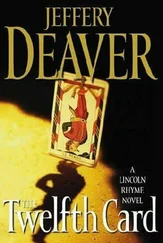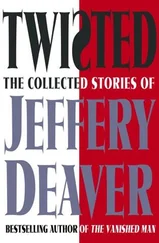– Reggie Morgan ha muerto por culpa tuya. Eres culpable de varios crímenes bastante graves, Cyrus.
El hombre se peinó una ceja blanca.
– ¿Y vosotros, que habéis financiado esta pequeña excursión con dinero de particulares? ¿No crees que sería un buen tema para una sesión del Congreso? Me parece que estamos empatados, amigos. Creo que lo mejor será que cada uno se vaya por su lado y mantenga el pico bien cerrado. Buenas noches. Ah, y no dejéis de comprar acciones de mi empresa, si los funcionarios civiles podéis permitiros ese gasto. Ya veréis cómo suben.
Clayborn se levantó con lentitud, recogió su bastón y se encaminó hacia la puerta.
Gordon decidió que, cualesquiera que fuesen las consecuencias y sin importar lo que pasara con su propia carrera, se ocuparía de que Clayborn no se saliera con la suya después de haber hecho asesinar a Reginald Morgan e intentar lo mismo con Schumann. Pero la justicia tendría que esperar. Por el momento había un solo asunto que requería su atención.
– Quiero el dinero de Schumann -dijo el comandante.
– ¿Qué dinero?
– Los diez mil que usted le prometió.
– ¡Pero si no ha cumplido! Los alemanes sospechan de nosotros y mi hombre ha muerto. Schumann ha fracasado. De pasta, nada.
– Usted no va a birlárselos.
– Lo siento -dijo el millonario, sin pizca de sentimiento.
– Pues en ese caso, Cyrus -exclamó el senador-, te deseo buena suerte.
– Le hará falta -añadió Gordon.
El empresario se detuvo y se volvió hacia ellos.
– Me refería a lo que puede pasarte cuando Schumann descubra que, además de haber conspirado para matarle, no piensas pagarle -explicó el senador.
– ¡Y sabiendo cuál es su oficio! -completó Gordon.
– No os atreveréis…
– Ese hombre estará aquí dentro de ocho o diez días.
El industrial suspiró.
– Está bien, está bien. -Y sacó una chequera del bolsillo. Ya comenzaba a rellenar uno cuando Gordon meneó la cabeza.
– No. Quiero ver billetes. Pasta de la buena. Ahora mismo, no la semana que viene.
– ¿Un domingo por la noche? ¿Diez mil dólares?
– Ahora mismo -se hizo eco el senador-. Si Paul Schumann quiere ver dólares, dólares le daremos.
Estaban hartos de esperar. Durante el fin de semana que habían pasado en Amsterdam, los tenientes Andrew Avery y Vincent Manielli habían visto tulipanes de todos los colores imaginables y muchas pinturas excelentes. Habían coqueteado con rubias de pelo corto y caras redondas y rojizas (al menos Manielli; Avery estaba felizmente casado). También disfrutaron de la compañía de un audaz piloto de la Real Fuerza Aérea, llamado Len Aarons, que estaba en el país dedicado a sus propias intrigas, sobre las cuales se mostraba tan evasivo como los norteamericanos. Bebieron por litros cerveza Amstel y empalagosa ginebra de Ginebra.
Pero la vida en una base militar extranjera cansa bien pronto. Y, a decir verdad, también estaban hartos de estar en ascuas, preocupados por Paul Schumann.
Sin embargo, por fin la espera había terminado. El lunes a las diez de la mañana el bimotor, aerodinámico como las gaviotas, describió un breve giro y luego tocó el césped del aeródromo Machteldt, en las afueras de Amsterdam. Se posó sobre la rueda de cola, aminoró la velocidad y luego rodó por la pista hacía el hangar, serpenteando, puesto que el piloto no podía ver sobre el morro levantado cuando el avión estaba en tierra.
Avery agitó un brazo para que el esbelto aparato plateado se acercara a ellos.
– Quiero unos cuantos rounds con él -gritó Manielli, para hacerse oír por encima del ruido de los motores y las hélices.
– ¿Con quién? -preguntó Avery.
– Con Schumann. Quiero entrenar con él. Lo he observado y no es tan bueno como él cree.
El teniente miró a su colega, riendo.
– ¿Qué pasa?
– Que te comerá como si fueras una caja de galletas.
– Soy más joven y más rápido.
– Y más estúpido.
El avión se detuvo en una pista de aparcamiento y el piloto apagó los motores. Las hélices tosieron hasta detenerse. La tripulación de tierra corrió a inmovilizar las ruedas bajo el gran Pratt & Whitneys.
Los tenientes se acercaron a la portezuela. Habían pensado comprarle un regalo a Schumann, pero no sabían qué.
– Le diremos que el regalo es éste, su primer viaje en avión -había propuesto Manielli.
– No. No puedes presentar como regalo algo que ya está hecho.
Su compañero reconoció que Avery debía de saber de esas cosas; los casados conocían bien el protocolo de los regalos. Finalmente habían comprado un cartón de Chesterfield, bastante caros y difíciles de conseguir en Holanda, que Manielli llevaba bajo el brazo.
Alguien de la tripulación de tierra se acercó a la puerta del avión y la bajó, convirtiéndose en escalerilla. Los tenientes se adelantaron con una gran sonrisa, pero se detuvieron en seco: quien salía era un joven de veintidós o veintitrés años vestido con ropas muy sucias, encorvado para franquear esa abertura baja.
Parpadeó, alzó una mano para protegerse los ojos del sol y bajó la escalerilla.
– Guten Morgen… Bitte, Ich bin Georg Mattenberg . -Rodeó a Avery con los brazos y lo estrechó con fuerza. Luego lo dejó atrás, frotándose los ojos como si acabara de despertar.
– ¿Quién diablos es éste? -susurró Manielli.
Avery se encogió de hombros. Luego clavó la vista en la portezuela, por donde iban saliendo otros chicos. En total eran cinco, todos de dieciocho o veinte años y en buen estado físico, aunque exhaustos, legañosos y sin afeitar, con las ropas destrozadas y manchadas de sudor.
– Nos hemos equivocado de avión -susurró Manielli-. ¡Ostras, dónde…!
– No nos hemos equivocado -aseguró su compañero, aunque no estaba menos confuso.
– ¿El teniente Avery? -llamó una voz desde la portezuela, con fuerte acento. Era algo mayor que los demás. Lo seguía otro más joven.
– ¿Soy yo. ¿Quiénes sois?
– Responderé por los demás, pues soy el que mejor habla vuestro idioma. Me llamo Kurt Fischer. Éste es mi hermano Hans. -La expresión de los tenientes lo hizo reír-. No nos esperabais, sí, ya lo sé. Es que Paul Schumann nos ha salvado.
Contó que Schumann había rescatado a diez o doce jóvenes a quienes los nazis estaban a punto de matar con gas. El norteamericano había logrado recoger a algunos de ellos en el bosque por donde huían y les ofreció la posibilidad de huir del país. Algunos prefirieron quedarse y correr el riesgo, pero siete de ellos, incluidos los hermanos Fischer, decidieron partir. Schumann los había cargado en la parte trasera de un camión del Servicio Laboral, donde ellos cogieron palas y bolsas de tela embreada para hacerse pasar por trabajadores. El norteamericano había logrado atravesar con ellos un control de carreteras y los llevó hasta Berlín sanos y salvos; allí pasaron la noche escondidos.
– Al amanecer nos llevó a un viejo aeródromo de las afueras y nos hizo subir a este avión. Y aquí estamos.
Avery iba a ametrallarlo con más preguntas, pero en ese momento apareció una mujer en la portezuela del avión. Parecía tener unos cuarenta años; era muy delgada y estaba tan cansada como los otros. Sus ojos pardos recorrieron velozmente los alrededores. Luego bajó la escalerilla. En una mano traía una pequeña maleta; en la otra, un libro sin tapas.
– Señora -saludó Avery, echando otra mirada perpleja a su colega.
– ¿Usted es el teniente Avery? ¿O el teniente Manielli? -Su inglés era perfecto; sólo tenía un acento levísimo.
– Eh… pues sí, soy Avery.
– Me llamo Käthe Richter. Esto es para usted.
Читать дальше