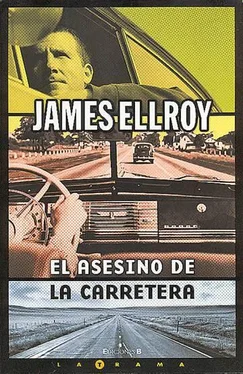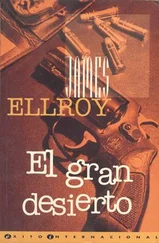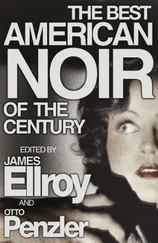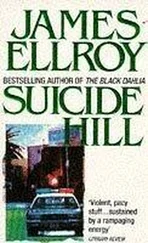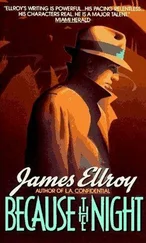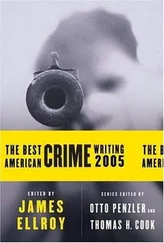La semana pasada, el inspector Dusenberry declaró: «He compartido los datos que poseo sobre Plunkett con todos los departamentos que lo han solicitado. Merecen conocer lo que tenemos. Pero los fiscales están presentando acusaciones con demasiada alegría y eso es ridículo. Sin una confesión de Plunkett, todo queda en el aire. No hay testigos, ni pruebas materiales. He hablado con los dos hombres a los que Plunkett vendió tarjetas de crédito de las víctimas hace años. No han podido hacer una identificación positiva basada en su aspecto actual. Todo es demasiado antiguo y demasiado vago y, en el fondo, está motivado por la indignación y por la ambición personal. Plunkett será juzgado en un estado sin pena de muerte y ningún juez de Nueva York permitirá que sea extraditado y ejecutado en otra parte, por mucho que lo merezca y por mucho que un puñado de fiscales voraces quieran ajustarle las cuentas.»
En cuanto al caso Anderson, el ex policía será juzgado esta semana en Wisconsin. Se ha declarado culpable en un acuerdo con el fiscal y se espera que reciba la sentencia máxima que permite la ley del estado: tres cadenas perpetuas consecutivas. Anderson ha reconocido haber violado y matado a mujeres en cuatro estados más (dos de ellos con pena de muerte), y los fiscales de Kentucky, Iowa, Carolina del Sur y Maryland están buscando resquicios legales que permitan procesarlo.
Anderson ha guardado silencio sobre sus crímenes y sobre su relación con Plunkett y, a través de su abogado, ha respondido con un «sin comentarios» al ser interrogado por agentes de policía y fiscales de distrito de otros estados. «Ellos tienen la palabra -ha dicho el inspector Dusenberry-. Si alguno de los dos quiere hablar, mucha gente, entre la que me incluyo, seremos todo oídos.»
Del Post de Milwaukee, 12 de febrero de 1984:
ANDERSON, CONDENADO A CADENA PERPETUA
Ross Anderson, el ex teniente de la Policía del Estado de Wisconsin que también ha resultado ser el asesino conocido como «el Matarife de Madison», fue declarado culpable de la violación y asesinato, en 1978-1979, de Gretchen Weymouth, Mary Coontz y Claire Kozol, en un breve juicio celebrado ayer ante el Tribunal de Distrito de Beloit. El juez Harold Hirsch condenó a Anderson, de 33 años, a tres cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, determinando que sea recluido en una institución que ofrezca «custodia protectora plena», término empleado para referirse a cárceles de alta seguridad que cuentan con instalaciones especiales para delincuentes de «alta visibilidad», como agentes de policía, famosos y figuras señaladas del crimen organizado, que podrían ser objeto de ataques si se los alojara entre los internos comunes.
Una vez pronunciado el veredicto, el fiscal de distrito de Beloit declaró ante la prensa: «Es una vergüenza. Tres chicas de Wisconsin están muertas mientras su asesino pasa el resto de su vida jugando a golf en una prisión privilegiada.»
Del artículo editorial del Milwaukee Journal , 3 de marzo de 1984:
¿EL SALARIO DEL ASESINATO?
Ross Anderson asesinó a siete personas. Su amigo Martin Plunkett asesinó a cuatro, por lo menos, y algunos policías que conocen el caso afirman sin vacilar que el número de sus víctimas asciende a unas cincuenta. Los dos individuos han tenido la fortuna de ser juzgados en estados que no contemplan la pena capital y son considerados criminales tan espantosos que no se les permite convivir con otros delincuentes, pues incluso los más endurecidos atracadores y traficantes se tomarían tan a mal su presencia en el patio de la prisión que su seguridad estaría en peligro.
Así pues, Ross Anderson, alias el Matarife de Madison y asesino de mujeres en cuatro estados, se halla recluido en una sección para presos bajo protección especial, donde levanta pesas, lee novelas de ciencia ficción y construye caras maquetas de aviones. El preso de la celda contigua es Salvatore DiStefano, el jefe de la mafia de Cleveland que cumple quince años por extorsión. Él y Anderson charlan de béisbol durante varias horas al día, hablando de celda a celda.
Martin Plunkett se encuentra en la prisión de Sing Sing, en Ossining, Nueva York. No habla con nadie, pero se rumorea que está pensando en escribir sus memorias. Mantiene correspondencia con varios agentes literarios de Nueva York, todos los cuales han mostrado interés en representar cualquier libro que escriba. También llegan ofertas de Hollywood: se rumorea que algunos estudios le han ofrecido hasta cincuenta mil dólares por una semblanza biográfica de veinte páginas. Cincuenta mil dólares divididos por cincuenta víctimas sale a mil dólares por cabeza.
Es una obscenidad.
Plunkett no podría quedarse el dinero, pues las leyes del estado de Nueva York prohíben que los delincuentes condenados obtengan beneficios económicos de la publicación, escrita o filmada, de sus crímenes. Sin embargo, no parece que sea esto lo que busque; desde su detención, ha manipulado brillantemente al estamento legal y a los medios para tenerlos esperando a que él contara su historia a su manera. Parece que eso es lo único que quiere y tanto a juristas bienintencionados como a voyeurs literarios se les cae la baba de expectación.
Todo ello es obsceno y contrario a los conceptos norteamericanos de justicia ciega y de castigo adecuado al delito. Todo ello es obsceno y subraya las perfidias de llevar la libertad de expresión al extremo. Es obsceno y apunta a la necesidad de que exista un Estatuto Nacional de la Pena de Muerte.
Del diario de Thomas Dusenberry:
13/6/84
Hace ya nueve meses que retiré de las calles a Anderson y Plunkett. He estado muy atareado trabajando -nuevos eslabones y cadenas-y tratando de reconstruir sus vidas. Del primero no he sacado nada y del segundo, todo lo que sale es malo.
Actualizando: Buckford fue el artífice de la acusación contra Plunkett. Elaboró una lista de testigos, a los que no hubo necesidad de recurrir debido a la declaración del reo, y estableció las estrategias de ataque del mediocre fiscal de distrito de Westchester. Se guarda un gran as en la manga por si otros estados emiten alguna vez órdenes de extradición: acusaciones por huida del estado que le garantizan, a él, mantenerse bajo los focos y a Plunkett, seguir a salvo de la silla eléctrica. Este hombre y sus maquinaciones me provocan sentimientos contradictorios. Él sabe, y yo también, que la pena capital no disuade de los crímenes violentos, y el aristócrata de Southampton que lleva dentro la considera vulgar. Bien, pero Buckford también es una promesa del partido Demócrata, se lleva entre manos una operación de gran alcance contra la extorsión que le dará popularidad, y procura mantener sus credenciales liberales impolutas para aspirar en algún momento a un escaño en el Seriado. A mí, y a otra media docena de agentes, nos ha dicho: «Estados Unidos oscila entre el calor y el frío, entre el yin y el yang, entre la izquierda y la derecha, y la próxima vez que se incline hacia la izquierda estaré preparado para saltar a la arena y aprovecharlo.»
Así pues, Ducky Buckford es un oportunista; yo también lo sería, si no estuviese tan deprimido. Después de la detención de Anderson y Plunkett, recibí un telegrama de felicitación del propio director del Buró. Calificaba mi labor de «magnífica» y terminaba con una pregunta: «¿Piensa continuar en el servicio activo hasta la edad máxima de jubilación?» En mi respuesta me mostré evasivo, aunque la pregunta era un ofrecimiento velado de una dirección adjunta y, tal vez, del mando de toda la División Criminal.
¿Y a qué vienen estos sentimientos contradictorios y esta depresión?
A que deseo ver muerto a Plunkett.
Anderson no me molesta como Plunkett; ¡si hasta se echó a llorar cuando le comuniqué que dos de sus primos habían sido asesinados! Plunkett, en cambio, no puede albergar tales sentimientos, ni ninguno que no sea su propia intransigencia. Parece como si me estuviera justificando, de modo que voy a hacerlo. No soy un hombre vengativo, ni de ideología ultraderechista, y sé distinguir entre la necesidad de justicia y la sed de venganza. No me atenaza ningún sentimiento de culpabilidad irracional por no haber puesto bajo vigilancia la casa de Croton, pues di crédito a Anderson cuando me dijo que no había visto a Plunkett desde 1979. Pese a ello, sigo queriendo que Plunkett muera. Lo quiero muerto porque nunca sentirá remordimiento, ni culpa, ni la menor pena o ambivalencia respecto al dolor que ha causado, y porque ahora se dispone a escribir su biografía, representado por un agente literario que le aportará documentos oficiales de la policía para ayudarle a contarla. Lo quiero muerto porque está explotando aquello en lo que más creo para dar satisfacción a su propio ego. Lo quiero muerto porque ahora ya no me pregunto por qué. Ahora, sencillamente, lo sé: el mal existe.
Читать дальше