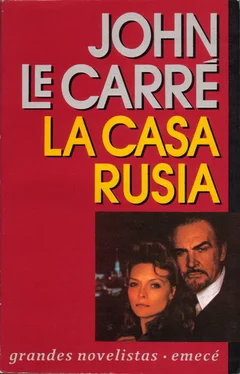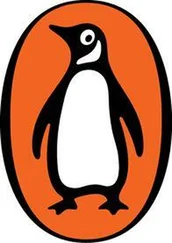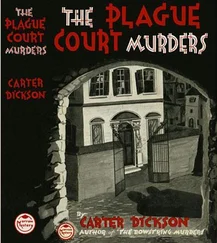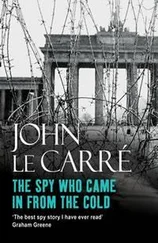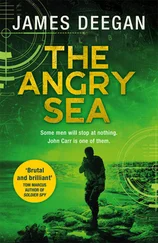– ¡Válgame el cielo, pero si esa es Leonora! -exclamó Barley con alegría mientras Bob hablaba aún. En la pantalla, una espléndida y corpulenta mujer con un trasero que parecía un campo de fútbol cruzaba una despejada extensión de asfalto. Leni es un alto cargo dentro de «SK» -añadió Barley.
– ¿SK? -repitió Clive, como si hubiese descubierto una sociedad secreta.
– Soyuzkniga. «SK» encarga y distribuye libros extranjeros por toda la Unión Soviética. Otra cosa es si los libros llegan o no. Leni es muy divertida.
– ¿Conoce su otro nombre?
– Zinovieva.
Confirmado, decía la sonrisa de Bob.
Le mostraron otras y eligió las que ellos sabían que conocía, pero cuando le enseñaron la fotografía de Katya que le habían mostrado a Landau -Katya con su abrigo y su peinado alto, bajando la escalera con su bolsa de compra-, Barley murmuró «otra», como había hecho con todas las que no conocía.
Pero Bob se apresuró a intervenir.
– Deja ésta, por favor -dijo, con un tono tan apremiante que hasta un niño de pecho habría adivinado que aquella fotografía poseía algún oculto significado.
Así que Brock retuvo allí la foto y, como todos nosotros, también el aliento.
– Barley, la damita de pelo oscuro y grandes ojos de esta foto trabaja en la «Compañía Editora Octubre», Moscú. Habla un inglés excelente, clásico, como el de usted y el de Goethe. Tenemos entendido que es redaktor y se ocupa de encargar y aprobar traducciones de obras soviéticas al inglés. ¿No le suena?
– No tengo esa suerte -respondió Barley.
En vista de lo cual, Clive me lo entregó con una inclinación de cabeza. Para usted, Palfrey, es su testigo. Asústelo.
Yo utilizo una voz especial para mis sesiones de adoctrinamiento. Se supone que debe infundir el terror de la promesa matrimonial, y la detesto porque es la voz que Hannah detesta. Si mi profesión tuviese una falsa bata blanca, éste sería el momento en que yo administrase la perversa inyección. Pero esa noche, en cuanto me quedé a solas con él, adopté un tono más protector y me convertí en un Palfrey diferente y quizá rejuvenecido. Hablé a Barley, no como a un inexperto principiante, sino como a un amigo al que se trata de prevenir.
Éste es el trato, dije, utilizando lo menos parecido a la jerga legal que se me ocurrió. Éste es el lazo que le estamos echando en torno al cuello. Tenga cuidado. Reflexione.
A otras personas las hago sentarse. A Barley le dejé moverse de un lado a otro porque había visto que se encontraba más a gusto cuando podía pasearse por la habitación y agitarse y estirar lánguidamente los brazos. La empatía es una maldición aun cuando sea efímera, y ni todas las leyes de Inglaterra me pueden proteger de ella.
Y mientras le alentaba momentáneamente percibí varias cosas de él que me habían pasado inadvertidas cuando había más gente. Como se inclinaba su cuerpo apartándose de mí, como si se protegiera contra su arraigada disposición a entregarse a la primera persona que se lo pidiera. Cómo sus brazos, pese a sus esfuerzos por dominarse, se mantenían rebeldes, especialmente en los codos, que, como desertores, parecían deseosos de liberarse de cualquier uniforme que se les impusiera.
Y, para mi propia frustración, advertí que aún no podía observarle lo bastante atentamente, sino sólo tener breves atisbos de él en los dorados espejos, según pasaba por delante de ellos. Hoy es el día en que todavía me lo represento como muy alejado de mí.
Advertí su meditabundo talante mientras se sumergía en mi homilía y emergía luego de ella, captando uno o dos extremos y alejándose seguidamente de mí, con lo que me veía de pronto ante una extensión poderosa espalda que no podía reconciliarse con el irreconciliado frente.
Y cómo, al volverse hacia mí, sus ojos carecían del servil sometimiento que tan frecuentemente me había asqueado en otros receptores de mis sabias palabras. Él no se sentía intimidado. Ni siquiera se sentía afectado. Sus ojos me turbaban, no obstante, corno lo habían hecho la primera vez que se habían posado valorativamente sobre mí. Eran demasiado veraces, demasiado claros, demasiado indefensos. Ninguno de sus vivaces gestos podía protegerlos. Me daba la impresión de que yo o cualquier otra persona habría podido penetrar en ello posesión de él, y esa sensación me asustaba como si fuese una amenaza. Me hacía temer por mi propia seguridad.
Pensé en su expediente. Tantos choques frontales, actos de aparente autodestrucción, tan poca prudencia. Su terrible historial escolar. Sus esfuerzos por lograr unos pocos laureles boxeando, que acabaron llevándole a la enfermería de la escuela con la mandíbula rota. Su expulsión por estar borracho mientras leía la Epístola en la misa cantada. «Estaba borracho desde la noche anterior, señor. No fue intencionado.» Azotado y expulsado.
Qué útil, pensé, para él y para mí, si yo hubiera podido señalar algún gran crimen que le obsesionara, algún acto de cobardía u omisión. Pero Ned me había mostrado toda su vida, incluidos anexos secretos, historial médico, dinero, mujeres, esposas, hijos. Y todo eran casillas de poca monta. Ninguna gran explosión, ningún gran crimen. Ningún gran nada…, lo que tal vez constituyera la explicación de él. ¿Era por necesidad de un mar más vasto, por lo que repetidamente se había hecho a sí mismo naufragar contra rocas pequeñas, desafiando a su Hacedor a que se presentara con algo más grande o dejara de molestarle? ¿Sería tan arrojado y temerario cuando se enfrentase a peligros mayores?
Y luego, de pronto, antes de que me dé cuenta de ello, nuestros papeles se han invertido. Él está en pie delante de mí, mirándome desde arriba. El equipo está todavía esperando en la biblioteca, y oigo los ruidos de su impaciencia. El impreso de declaración reposa delante de mí, sobre la mesa. Pero me está leyendo a mí, no al impreso.
– ¿Alguna pregunta? -le digo, consciente de su estatura-. ¿Algo que quiera saber antes de firmar? -Finalmente estoy utilizando mi voz oficial, como medio de autoprotección.
Se siente desconcertado al principio, y, luego, regocijado.
– ¿Por qué? ¿Tiene más respuestas que quiere decirme?
– Es un asunto grave -le advierto severamente-. Le han confiado a usted un gran secreto. Usted no lo pidió, pero no puede desconocerlo. Sabe lo suficiente para colgar a un hombre, y, probablemente, a una mujer. Eso le coloca a usted en una cierta categoría, le impone obligaciones que no puede rehuir.
Y, Dios me ayude, vuelvo a pensar en Hannah. El hombre ha despertado en mí el dolor de ella, como si fuese una herida recién abierta.
Se encoge de hombros, rechazando la carga.
– No sé lo que sé -dice.
Suena un golpecito en la puerta.
– La cuestión es que tal vez quieran decirle más cosas -añado, suavizando de nuevo la voz, tratando de hacerle consciente de mi interés por él-o Puede que lo que usted ya sabe sea sólo el principio de lo que quieran que averigüe.
Está firmando. Sin leer. Es un cliente de pesadilla. Podría estar firmando su sentencia de muerte y no lo sabría ni le importaría. Están llamando a la puerta, pero aún tengo que añadir mi nombre como testigo.
– Gracias -dice.
– ¿Por qué?
Dejo la pluma sobre la mesa. Ya te tengo, pienso con helado triunfo, en el momento en que entran Clive y los demás. Un cliente difícil, pero le he hecho firmar.
Pero la otra mitad de mi ser se siente avergonzada y misteriosamente alarmada. Experimento la sensación de haber encendido un fuego dentro de nuestro propio campamento, y no hay medio de saber cómo se propagará ni quién lo apagará.
El único mérito del acto siguiente consistió en que fue breve. Me dio pena Bob, nunca fue un hombre astuto y, ciertamente, no era un fanático. Era transparente, pero eso no es todavía un crimen, ni aun en el mundo secreto… Era más de la pasta de Ned que de la de Clive y estaba más cerca de la forma de hacer las cosas del Servicio que de la de Langley. Hubo un tiempo en que Langley tenía muchos como Bob y no le iba nada mal.
Читать дальше