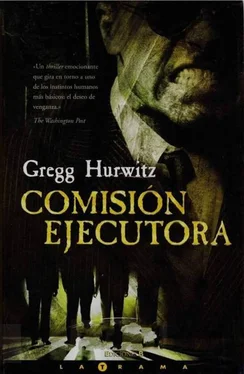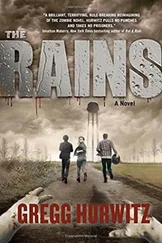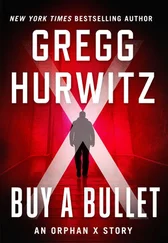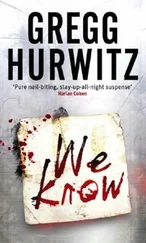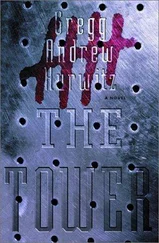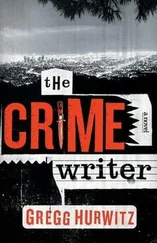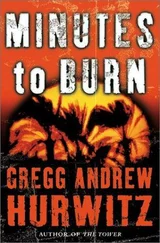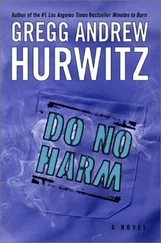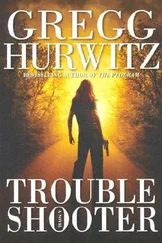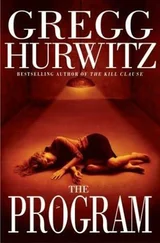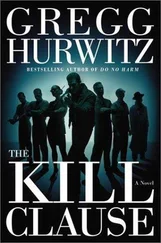– ¿Llevaba almuerzo? ¿Una bolsa de papel marrón, una fiambrera o algo parecido?
– No.
– Bien. Así que deben de darles de almorzar, aunque también es posible que regrese entre las doce y la una. De no ser así, supongo que volverá entre las cuatro y las seis. Voy a colarme en su casa y lo esperaré allí. Si no está solo cuando regrese, da dos toques de bocina. No se te ocurra dejar el puesto de vigilancia. ¿Dónde está Robert?
– Aquí no.
– No quiero verlo sobre el terreno. ¿Queda claro?
Mitchell se atusó el bigote.
– Claro. Voy a ir a cambiar de vehículo. No quiero estar aquí mucho más rato con este trasto.
Tim asintió y se bajó. Recorrió a zancadas largas la acera agrietada y descolgó levemente el codo para rozar la culata del 357, cuyo tacto sólido bajo la camisa lo tranquilizó. Se cruzó con dos chicas mexicanas preciosas que saltaban a la cuerda, un vejestorio con un pit bull y un coche trucado con las ventanillas ahumadas. Dio la vuelta a la manzana y cruzó a hurtadillas dos patios traseros para aproximarse a la casa de Bowrick desde atrás.
Volvió a reptar por la ventana del cuarto de baño y se sentó a la mesa. El talonario de Bowrick estaba a la vista, así que lo hojeó. Bowrick ingresaba cheques por valor de unos quinientos dólares dos veces al mes. A Tim le llamó la atención una serie de entradas: doscientos dólares a la semana, todas las semanas, al fondo Lizzy Bowman. Tuvo que pensar un buen rato en ese nombre hasta caer en la cuenta de que era el de la hija del entrenador acribillada durante el tiroteo en el Instituto Warren.
El chico intentaba enmendar sus errores, trabajaba en el monumento y donaba pasta.
Seguro que los padres de los doce chicos que mordieron el plomo escupido por un SKS estarían conmovidos.
Tim arrastró una silla hasta la pared que quedaba hacia poniente, puso la pistola en el regazo y permaneció sentado con sus pensamientos, que no eran buena compañía precisamente. Llegó y pasó la hora del almuerzo sin que apareciese Bowrick. Las sombras cambiaron en la habitación a medida que caía la tarde, y Tim desplazó la silla hasta el quicio de la puerta para permanecer en la sombra.
Bowrick no apareció a las cinco, ni a las seis, ni a las ocho.
Tim se sorprendió pensando en Richard, el afligido abogado defensor que alcanzaba a ver los cimientos intactos del sistema a través de sus múltiples grietas y fisuras. Al demostrar su propia aflicción la noche anterior, Tim había abierto una parte de Richard igual que si se hubiese servido de un escalpelo, y ahora veía que la frescura de su pena había mermado su ira, su convicción. Si del cenagal de su desdicha descollaba algún hecho objetivo, ya lo había perdido de vista. Para cobrar ánimo, pensó en el infanticida al que aguardaba. Pensó en los once estudiantes y la niña muertos. Pensó en el ataúd cerrado en el entierro de Ginny, y en por qué había permanecido cerrado.
Pero el avance de otra fuerza más racional igualaba paso por paso sus emociones. El lecho agrietado bajo la Comisión. Lañe y Bowrick, que, al igual que Tim, iban tras un ideal idiosincrásico que consideraban justicia. El modo en que todos habían fracasado; estaban fracasando.
Poco después de las nueve, oyó el sonido de una llave al entrar en la cerradura. Se sacó el pasamontañas del bolsillo de atrás y se lo puso. Todo su rostro quedó cubierto, a excepción de la media luna de la boca y los círculos de los ojos. El olor a tierra, sudor y humo de tabaco precedieron la entrada de Bowrick en la habitación. Dio un portazo a su espalda y cruzó hasta el armario sin reparar en que Tim estaba sentado en la oscuridad. Bowrick tiró el casco al interior del armario y se quitó la camiseta. Tenía la espalda cubierta de marcas, pequeños semicírculos de piel fruncida y lustrosa.
Bajaba los brazos cuando vio que la silla no estaba en su sitio junto a la mesa. Cerró los ojos en un pausado parpadeo. Se volvió, tranquilo, a la expectativa, y vio a Tim sentado en la oscuridad. Tenía la camiseta hecha una bola en el puño igual que un fregasuelos.
Reparó en el 357 que le apuntaba a la cabeza. Levantó las manos y las dejó caer sobre los muslos.
– Venga -dijo-. Dispara.
Encima del labio superior se le veían los hilillos de un escuálido bigote obligado a salir antes de tiempo. Desde cerca parecía tan leve que le daba un cierto aire preadolescente. Su aspecto hizo pensar a Tim que la definición legal de madurez era pasmosamente arbitraria, tan ridícula como considerar el rito judío del bar mitzva como el inicio de la edad madura; hay hombres que a los veintidós años son unos críos y otros que a los dieciséis ya son hombres. Tim no había contado con que Bowrick pareciera mucho más joven que él, pero, aun así, no acababa de entender que de pronto eso constituyera un criterio tan esencial. La fragilidad de Bowrick le hizo apreciar, quizá por primera vez, el espacio entre culpabilidad y castigo.
Le rodaban lágrimas por las mejillas, pero por lo demás Bowrick estaba del todo impasible: no tenía la respiración entrecortada, ni la cara enrojecida, sólo un flujo silencioso de lágrimas, como chorrillos de un grifo. Su boca esbozó algo parecido a una sonrisa mezcla de tristeza y expectación, de hastío y alivio.
Tim tenía el arma asida con gesto perfectamente firme, pero no doblaba el dedo del gatillo.
– ¿Quién eres? ¿El padre de un chico que murió? ¿Un tío? ¿Un sacerdote? -A Bowrick le caían sobre los ojos mechones de pelo largos y grasientos que apuntaban rizos-. Joder tío; yo, en tu lugar, me pegaría un tiro. Adelante. -Lanzó la camiseta a un lado y dejó el brazo inútil pegado al vientre igual que un caracol que quisiera ocultarse. Llevaba en el pecho un tatuaje chapucero de Pink Floyd, la cara del disco The Wall.
Tim rebuscó entre sus argumentos legales, sus abstracciones sobre la justicia, sus conclusiones éticas, pero no logró encontrar asidero.
A continuación recurrió a la ira, pero tampoco consiguió dar con ella.
– Bueno, ¿a qué esperas? -Aunque las lágrimas seguían rodando, Bowrick hablaba en tono hosco.
– ¿Por qué tienes tantas ganas?
– No te imaginas lo que es estar siempre esperando a que llegue, joder. Siempre esperando a que llegue.
– Tengo el violín en el coche.
– Oye, hijoputa, tú me lo has preguntado. -Echó la cabeza hacia atrás y respiró hondo-. No es tan sencillo como crees. No sé si alguno de los que murieron era tu hermano pequeño o algo así, pero esos tipos eran unos cabrones de aquí te espero. Dirigían el instituto como si fuera suyo y el entrenador hacía la vista gorda porque no quería perder a ningún titular.
– Así que ayudaste a un par de matones a que le pegaran un tiro en el ojo a su hija. Vaya forma de hacer justicia.
Bowrick, sin dejar de derramar lágrimas, lanzó una risotada aguda que le quebró la voz.
– Lo que hice no tiene vuelta atrás, pero he intentado corregirme. He intentado dejarlo todo en orden antes de ir al encuentro del Todopoderoso. -Asintió en dirección al arma de Tim y se enjugó una mejilla con el dorso de la mano-. Vamos a ver si lo he conseguido.
Tim apretó los labios y alineó las mirillas, pero el dedo del gatillo siguió sin obedecerle. Bowrick apenas medía un metro sesenta, y estaba temblando. Tim volvió a meterse la pistola al cinto y se levantó para marcharse.
En ese momento, ambas puertas se hicieron astillas simultáneamente. Robert y Mitchell entraron a saco en la habitación con los pasamontañas calados, las armas en ristre y unas minilinternas sujetas al antebrazo derecho que proyectaban un fino haz de luz paralelo al cañón de sus respectivas 45.
– ¿Todo bien? -preguntó uno, y asintió en dirección a Tim con intención de tranquilizarlo mientras el otro corría a pasitos cortos hasta Bowrick sin dejar de apuntarle.
Читать дальше