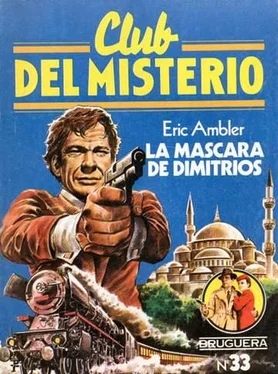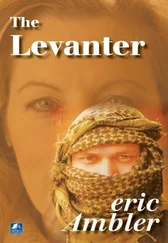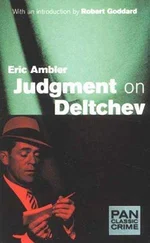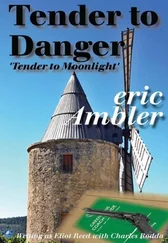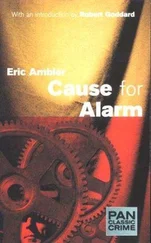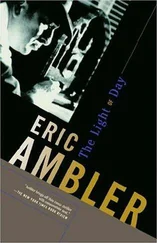Latimer se detuvo una vez más: aún debía pensar lo que le diría. Podía decir: «Esta noche trataré de chantajear a un asesino, pero he reflexionado y he decidido que será mejor que la policía se haga cargo de él»; en ese caso, existía una razonable posibilidad de que el policía le tomara por un loco o por un borracho. A pesar de la urgente necesidad de que se debía actuar inmediatamente, tendría que mostrar la situación, comenzando por el principio del asunto. «Hace unas semanas, mientras estaba yo en Estambul, me hablaron de un asesinato cometido en esa ciudad en 1922. Por una extraña casualidad, me he enterado de que el hombre que cometió ese asesinato está aquí, en París, y de que será objeto de una extorsión.» Sí, una cosa por el estilo.
El policía uniformado vio reflejada en su espejo una parte de la cara de Latimer y se dio la vuelta bruscamente.
– ¿Qué desea?
– Quisiera ver a monsieur le Commissaire [49].
– ¿Para qué?
– Tengo cierta información que le interesará.
El hombre frunció el ceño, impaciente.
– ¿Qué clase de información? Sea explícito, por favor.
– Se trata de un caso de extorsión.
– ¿Le quieren chantajear?
– No, a mí no. Se trata de otra persona. Es un caso muy complicado y muy importante.
– Su documento de identidad, por favor.
– No tengo documento de identidad. Estoy aquí de paso. Llegué a París hace cuatro días.
– Su pasaporte, pues.
– Lo tengo en mi hotel.
Las facciones del hombre uniformado se endurecieron. La irritación desapareció de su rostro: en eso era él un verdadero entendido y su larga experiencia le había capacitado para tratar esos casos. De modo que habló con un tono de absoluta seguridad:
– Esto es muy grave, monsieur. ¿Lo comprende usted? ¿Es súbdito inglés?
– Sí.
El agente exhaló un profundo suspiro.
– Comprenderá, monsieur, que debe llevar sus papeles con usted, siempre. Así lo ordena la ley. Si usted presenciara un accidente en la calle y se requiriese su testimonio, el agente de policía le pediría sus papeles antes de permitirle abandonar el lugar del hecho. Si usted no los tuviera consigo, el agente estaría autorizado a arrestarle, en caso de que lo juzgara necesario. Si estuviera en una boîte de nuit [50]y la policía se presentara para pedir documentos de identidad, sería usted detenido, sin ninguna duda. Así lo ordena la ley, ¿me comprende? Tendré que tomar nota de esto. Dígame su nombre y el de su hotel, por favor.
Latimer lo hizo. El hombre escribió los datos, cogió un teléfono y pidió que le pusieran con la Septième [51]. Hubo una pausa, después el uniformado leyó el nombre y las señas de Latimer y pidió que le confirmaran si eran o no verdaderas. Hubo otra pausa, un par de minutos esta vez, antes de que el hombre comenzara a asentir con movimientos rítmicos de cabeza, mientras afirmaba: «Bien, bien.» Después de escuchar durante unos segundos más, dijo: «Oui, c'est ça» [52]y depositó el auricular sobre la horquilla. De inmediato se volvió hacia Latimer.
– Todo está en orden -dijo-. Pero usted debe presentarse con su pasaporte, en la comisaría del Séptimo distrito en el plazo de veinticuatro horas. Y en cuanto a esa denuncia, podrá presentarla en ese momento. Le ruego que recuerde -prosiguió mientras golpeteaba con un lápiz sobre el mostrador, para darle mayor énfasis a sus palabras- que tiene que llevar siempre encima su pasaporte. Es obligatorio hacerlo. Usted es un súbdito inglés, por lo que no tendrá mayores problemas por el momento; pero deberá presentarse en la comisaría de su distrito y, en adelante, recuerde que siempre debe llevar consigo su pasaporte. Au'voir, Monsieur .
Tras la perorata, el hombre uniformado sonrió con aquella actitud benévola de quien sabe que ha cumplido con su deber de manera irreprochable.
Latimer salió de la oficina abrumado por un profundo mal humor. ¡Estúpido entrometido! Pero el hombre llevaba razón, desde luego. Había cometido una tontería yendo a la comisaría sin el pasaporte. ¡Una denuncia, claro! En cierto sentido, se había salvado a duras penas, porque poco le faltó para verse obligado a contarle toda aquella historia al hombre de uniforme. Y bien podía haber sido detenido en ese momento. Tal como estaban las cosas, no había tenido que explicar su historia y todavía seguía siendo un chantajista en potencia.
Con todo, su visita a la comisaría le había aligerado del peso que cargaba sobre su conciencia. Ya no se consideraba un completo irresponsable, como antes. Se había esforzado para que la policía tomara cartas en el asunto. Y su esfuerzo había abortado. Pero, a menos que fuera a recoger su pasaporte al otro extremo de París y que comenzara todo de nuevo (cosa que, se dijo tranquilamente, estaba fuera de discusión), nada le quedaba por hacer.
Se había citado con Peters a las ocho menos cuarto, en un café del boulevard Hausmann. Después de una frugal cena, aquella extraña sensación volvió a invadir su plexo solar; las dos copas de coñac que se tomó después del café tenían otra finalidad que la de pasar el tiempo de obligada espera. Es una pena, iba pensando Latimer mientras se dirigía al lugar de la cita con mister Peters, que no pueda aceptar ni una mínima parte de ese millón de francos. El precio que le exigía la mera satisfacción de curiosidad, en razón de su desgaste nervioso y de su intranquilidad de conciencia, comenzaba a resultarle prohibitivo.
Peters llegó al citado café con diez minutos de retraso y una maleta grande y barata en la mano. Tenía el aire decidido de un cirujano que está a punto de llevar a cabo una difícil intervención quirúrgica.
– ¡Ah, mister Latimer! -exclamó el chantajista, mientras se sentaba a la mesa y antes de pedir una copa de licor de frambuesas al camarero.
– ¿Está todo en orden?
Latimer pensó que su pregunta podía parecer un tanto teatral, pero en realidad deseaba saber cuál era la respuesta.
– De momento, sí. Como es lógico, no me ha contestado porque no sabe mis señas. Ya veremos qué ocurre.
– ¿Qué lleva en esa maleta?
– Periódicos viejos. Es mejor llegar a un hotel con una maleta. No quisiera verme obligado a llenar el registro del hotel, de modo que he elegido uno que está cerca de la estación de metro Ledru-Rollin. Es un lugar idóneo.
– ¿Por qué no podemos ir en taxi hasta allí?
– Iremos en taxi. Pero regresaremos en metro -agregó Peters con un tono persuasivo-. Ya lo verá usted.
El camarero se acercó con la copa de licor. Peters se la zampó de un trago, se estremeció, se pasó la lengua por los labios y anunció que ya era hora de ponerse en camino.
El hotel elegido por Peters para la cita con Dimitrios estaba en una calle paralela a la avenue Ledru. Era un edificio reducido y mugriento. Un hombre en mangas de camisa que masticaba algo en su boca, surgió del vano de una puerta sobre la que un letrero rezaba: «Despacho».
– He reservado una habitación… por teléfono -dijo Peters.
– ¿Monsieur Petersen?
– Sí.
El hombre escrutó a ambos de pies a cabeza.
– Es una habitación grande. Quince francos por persona. Veinte para dos. Doce y medio por ciento para el servicio.
– Este caballero no se quedará conmigo.
El hombre cogió una llave de un tablero que había dentro del despacho, cogió la maleta de Peters y se encaminó, escaleras arriba, para conducirlos hasta un cuarto del segundo piso. Peters echó un vistazo a la habitación y mostró su conformidad con un movimiento de cabeza.
– Una agradable habitación. Un amigo mío preguntará por mí dentro de media hora, probablemente. Dígale que suba, por favor.
Читать дальше