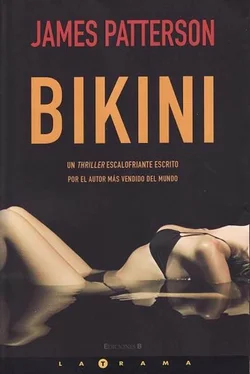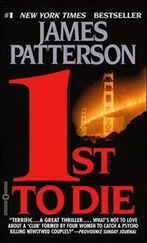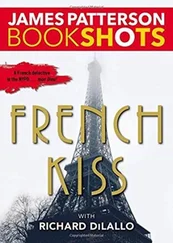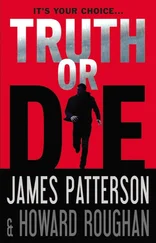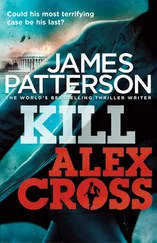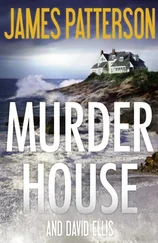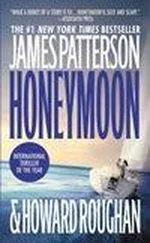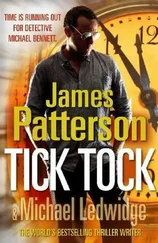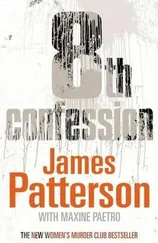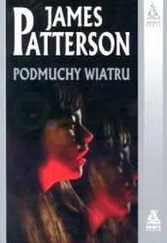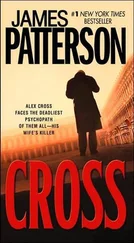James Patterson - Bikini
Здесь есть возможность читать онлайн «James Patterson - Bikini» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Триллер, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Bikini
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Bikini: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Bikini»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Bikini — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Bikini», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Ahora barajaban la idea de que se reirían de todo una vez que Kim los hubiera regañado por causar tanta alharaca, y se sacarían una instantánea con Kim -con cara de fastidio- entre sus padres, todos luciendo guirnaldas, como típicos turistas felices en Hawai.
Y luego volvían a sentir miedo.
¿Dónde estaba Kim? ¿Por qué no podían comunicarse? ¿Por qué no había llamadas de ella en el teléfono de la casa ni en el móvil de Levon?
Mientras el avión sobrevolaba las nubes, Barbara comentó:
– Estaba pensando en la bicicleta.
Levon cabeceó y le asió la mano.
Lo que llamaban «la bicicleta» había empezado con otra terrible llamada telefónica, ocho o nueve años atrás, una llamada de la policía. Kim tenía catorce años. Salía en bicicleta después de la escuela, con una bufanda en el cuello. La bufanda ondeante se enredó en la rueda trasera, sofocando a Kim y arrojándola al arcén. Una mujer que pasaba en coche vio la bicicleta en el camino, frenó y encontró a la niña tendida junto a un árbol, inconsciente. Esa mujer, llamada Anne Clohessy, había llamado al 911, y cuando llegó la ambulancia no lograron que Kim recobrara el conocimiento. Su cerebro estaba privado de oxígeno, decían los médicos. Estaba en coma. El personal del hospital le dijo a Barbara que quizá fuera irreversible.
Cuando llamaron a Levon a la oficina, un helicóptero había trasladado a Kim a una unidad de traumatismos en Chicago. Levon y Barbara viajaron cuatro horas en coche, llegaron al hospital y encontraron a su hija en cuidados intensivos, aturdida pero consciente, con una tremenda magulladura en el cuello, tan azul como la bufanda que casi la había matado. Pero estaba con vida. Aún no se había recobrado del todo, pero se pondría bien.
– La mente me hacía jugarretas -había dicho Kim-. Era como soñar, sólo que mucho más real. Oí que el padre Marty me hablaba como si estuviera sentado al pie de la cama.
– ¿Qué te dijo, tesoro? -había preguntado Barbara.
– «Me alegra que estés bautizada, Kim.» Eso me dijo.
Ahora Levon se quitó las gafas y se secó los ojos con el dorso de la mano.
– Entiendo, querido, entiendo -le dijo Barbara, dándole un pañuelo de papel.
Así querían encontrar a Kim ahora. Bien. Totalmente recobrada. Levon le dirigió a su mujer una sonrisa oblicua, y ambos recordaron que la nota del Chicago Tribune la había llamado la «chica milagrosa», y a veces aún la llamaban así.
La chica milagrosa que entró en el equipo de baloncesto de la universidad cuando apenas había ingresado. La chica milagrosa que inició la carrera de Medicina en Columbia. La chica milagrosa a quien habían elegido para que posara en traje de baño para Sporting Life, con todas las probabilidades en contra.
«Vaya milagro que fue ése», pensó Levon.
14
– Nunca debí haberme entusiasmado tanto con esa agencia de modelos -dijo Barbara, arrugando un pañuelo de papel.
– Ella quería hacerlo, cariño. No es culpa de nadie. Ella siempre ha sido muy independiente.
Barbara sacó una foto de Kim de la cartera, un retrato de su cara a los dieciocho años, tomada para aquella agencia de Chicago. Levon miró la foto: Kim con un suéter negro de corte bajo, el cabello rubio por debajo de los hombros, una belleza radiante que mareaba a los hombres.
– Después de esto no trabajará más de modelo.
– Tiene veintiún años, Levon.
– Kim será médica. No hay motivos para que siga siendo modelo. Se terminó. Se lo haré entender.
La azafata les anunció que el avión aterrizaría dentro de poco.
Barbara apartó la cortinilla y Levon miró las nubes que pasaban bajo la ventanilla. Parecían iluminadas con candilejas.
Mientras las casas y carreteras diminutas de Maui se mostraban a la vista, Levon se volvió hacia su esposa y compañera.
– ¿Cómo te sientes, cariño? ¿Bien?
– Mejor que nunca -gorjeó ella, tratando de bromear-. ¿Y tú?
Levon sonrió, la abrazó y apretó su mejilla contra la de ella, olió la fragancia que ella se ponía en el pelo. «El aroma de Barbara.» La besó y le apretó la mano.
– Aguanta -le dijo, mientras el avión iniciaba un pronunciado descenso. Y le envió un pensamiento a Kim: «Vamos a buscarte, cielo. Mamá y papá van a buscarte.»
15
Los McDaniels bajaron del jet por una escalerilla tambaleante hasta la pista. El calor era sofocante después del aire acondicionado del avión.
Levon echó una ojeada al paisaje volcánico, un asombroso contraste con la negra noche de Michigan y la nieve que le rozaba la nuca mientras se despedía de sus hijos con un abrazo. Se quitó la americana y palmeó el bolsillo interior para cerciorarse de que sus billetes de regreso estaban seguros, incluido el que había comprado para Kim.
La terminal estaba atestada de gente, con la sala de espera en el mismo sector al aire libre que el reclamo de equipajes. Levon y Barbara mostraron sus documentos a un funcionario vestido de azul y declararon que no traían ninguna fruta. Luego buscaron un taxi.
Levon echó a caminar deprisa, ansioso por llegar al hotel, y casi tropezó con una niña de trenzas rubias. Ella aferraba un osito de peluche, de pie en medio del recinto, observándolo todo. Parecía una niña tan aplomada que Levon volvió a recordar a Kim y sintió una oleada de pánico que le provocó un retortijón de estómago.
Levon siguió andando, preguntándose si Kim no habría agotado su cupo de milagros. ¿Su tiempo prestado se había terminado? ¿La familia había cometido un tremendo error al creerse los titulares redactados por un reportero de Chicago, que les habían hecho pensar que Kim era tan milagrosa que nada podía lastimarla? Volvió a rogarle a Dios en silencio. Que por favor Kim estuviera a salvo en el hotel, que se alegrara de ver a sus padres, que dijera: «Lo lamento, no quería preocuparos.»
Rodeó a Barbara con el brazo y los dos salieron de la terminal, pero antes de llegar a la fila de taxis vieron que se acercaba un hombre, un chófer que alzaba un letrero con el nombre de ellos. Era más alto que Levon, de pelo y bigote oscuros, y usaba gorra de conductor, traje oscuro y botas de vaquero que parecían de piel de caimán, con tacos de casi ocho centímetros.
– ¿Los McDaniels? -preguntó-. Soy Marco. El hotel me contrató para que los llevara. ¿Tienen que recoger el equipaje?
– No hemos traído ninguna maleta.
– Vale. El coche está fuera.
16
Los McDaniels siguieron a Marco, y Levon reparó en su extraño andar ondulante con aquellas botas de vaquero, pensando en el acento del hombre, que parecía de Nueva York o Nueva Jersey.
Cruzaron la calzada hasta un tramo de cemento donde Levon vio un periódico abierto en un banco. Con estremecedora sorpresa, notó que el rostro de Kim lo miraba desde abajo de los titulares. Era el Maui News, y las grandes letras negras clamaban: «La Bella Ausente.»
Levon se aturdió y tardó unos instantes en entender que durante las once horas de viaje se había declarado la desaparición oficial de Kim.
Así pues, no los aguardaba en el hotel.
Como había dicho aquel hombre, Kim no estaba.
Cogió el periódico con manos trémulas y su corazón se encogió mientras miraba los ojos risueños de Kim y observaba el traje de baño que lucía en esa foto, quizá tomada un par de días atrás.
Levon plegó el periódico y alcanzó a Marco y a Barbara en el coche.
– ¿Tardaremos mucho en llegar al hotel? -le preguntó al chófer.
– Una media hora, sin cargo, señor McDaniels. El Wailea Princess me ha puesto a su disposición.
– ¿Por qué hacen eso?
– Bien, en vista de la situación…, señor McDaniels -respondió Marco con discreción.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Bikini»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Bikini» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Bikini» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.