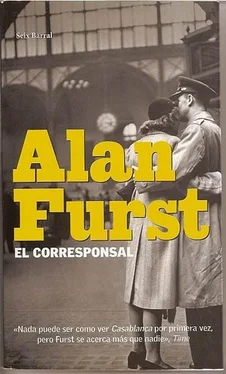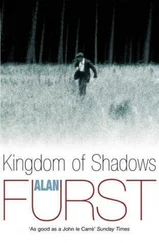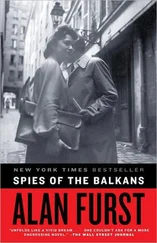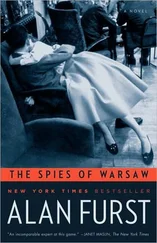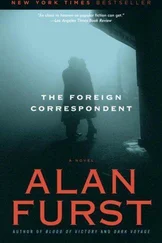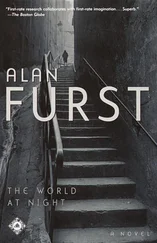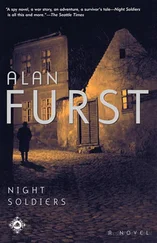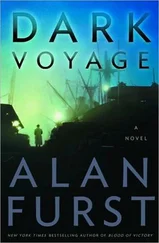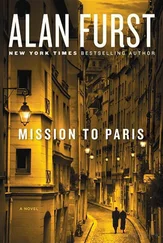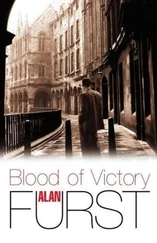Al día siguiente se obligó a enfrentarse a la lista que había sacado de Berlín. Tras salir de la oficina para almorzar, hizo un interminable viaje en metro que lo llevó hasta la Porte de Clignancourt, deambuló por el mercadillo y compró una maleta: de cuna humilde -cartón forrado de piel sintética-, había llevado una vida larga y dura, tenía en el asa una etiqueta de la consigna de la estación de trenes de Odessa.
Una vez hecho eso, anduvo y anduvo, pasando ante puestos de muebles enormes y percheros de ropa vieja, hasta que, finalmente, encontró a un anciano con barba de chivo y una docena de máquinas de escribir. Las probó todas, incluso la Mignon roja portátil, y terminó escogiendo una Remington con teclado francés, «azerty», regateó un tanto, la metió en la maleta, la dejó en el hotel y volvió a la oficina.
Lo del espionaje requería sus horas. Después de pasar la tarde con Ferrara -el transporte de tropas a Etiopía, los recelos de un oficial compañero suyo-, Weisz regresó al Dauphine, sacó el listado de su escondite, bajo el cajón inferior del armario, y se puso a trabajar. Pasar aquello era un tostón, a la vieja cinta apenas le quedaba tinta, y tenía que hacerlo dos veces. Cogió dos sobres, uno para el ministerio de Asuntos Exteriores francés y el otro para la embajada británica, les puso los sellos y se tumbó en la cama. Sabrían lo que había hecho -teclado francés, diéresis escritas a mano, envío urbano-, pero a Weisz le daba un poco igual, llegados a ese punto, lo que hicieran con ello. Lo que sí le preocupaba era mantener la palabra que le había dado al hombre del parque, si aún seguía vivo y, sobre todo, si no era así.
Cuando acabó era muy tarde, pero quería zanjar de una vez por todas aquel asunto, así que quemó la lista, arrojó las cenizas por el retrete y se dispuso a deshacerse de la máquina de escribir. Maleta en mano, bajó las escaleras y salió a la calle. Librarse de una maleta resultó más complicado de lo que pensaba: había gente por todas partes, y lo último que le apetecía era que algún francés saliera corriendo en pos de él, agitando los brazos y gritando: «¡Monsieur!» Al rato dio con un callejón desierto, dejó la maleta junto a una pared y se alejó.
14 de abril, 3:30. Weisz estaba en la esquina de la rue Dauphine que daba al Sena, esperando a Salamone. Y esperando. Y ahora ¿qué? La culpa era de ese maldito Renault viejo y malo. ¿Por qué nadie en su mundo tenía nunca nada nuevo? En sus vidas todo estaba gastado y estropeado, hacía tiempo que ya nada funcionaba. «Que le den por el culo a todo esto -pensó-, me marcharé a América», donde volvería a ser pobre en medio de la riqueza. Lo de siempre para los inmigrantes italianos: la famosa postal a Italia que decía: «No sólo las calles no están asfaltadas con oro, sino que no están asfaltadas, y se supone que hemos de asfaltarlas nosotros.»
El hilo de sus pensamientos se vio interrumpido por el carraspeo del motor del coche de Salamone. Un faro iluminó la oscuridad. Tras abrir la portezuela empujando con el hombro, Salamone dijo a modo de saludo:
– Ché palle ! -«Manda huevos», lo que quería decir: ¡Manda huevos que la vida me haga esto! Y a continuación-: ¿Lo tienes?
Sí, lo tenía, el Liberazione del 10 de abril. Un fajo de papeles en su maletín. Avanzaron paralelos al Sena, luego giraron y cruzaron el puente. Se fueron metiendo por callejuelas hasta llegar al café próximo a la Gare de Lyon que permanecía abierto toda la noche. El revisor los estaba esperando tomando un aperitivo y leyendo un periódico. Weisz lo condujo al coche, donde se acomodó en el asiento de atrás.
– Y ahora ese cazzo , ese capullo, nos tiene en Albania -espetó mientras deslizaba el Liberazione en una cartera de cuero de ferroviario que llevaba al hombro-. Y ha enviado allí a mi pobre sobrino. Un niño, diecisiete años, un chaval muy majo, amable, y seguro que lo matan, esos putos ladrones de cabras. ¿Lo has metido? -Dio unos golpecitos en la cartera de cuero.
– Sí -repuso Weisz.
– Lo leeré por el camino.
– Dile a Matteo que no nos olvidamos de él. -Salamone se refería al linotipista de Génova.
– Pobre Matteo.
– ¿Qué le ha pasado? -La voz de Salamone era tensa.
– El hombro. Apenas puede mover el brazo.
– ¿Se hizo daño?
– No, se está haciendo viejo, y ya sabes cómo es Génova: fría y húmeda, y últimamente no hay quien encuentre carbón, cuesta un ojo de la cara.
14 de abril, 10:40. En el tren de las 7:15 a Génova, el revisor se dirigió al furgón de equipajes y se sentó en un baúl. A solas, sin parada alguna hasta Lyon, se encendió un Panatela y se dispuso a leer el Liberazione . En parte ya sabía de qué iba, pero el editorial era desconcertante. ¿Qué estaban haciendo los alemanes? ¿Infiltrándose en la policía italiana? Aunque bueno… Eran iguales que ellos, los italianos. Así ardieran todos ésos en el infierno. Pero la viñeta lo hizo reír a carcajadas, y le gustó el artículo referente a la invasión de Albania. «Sí -pensó-, dadles en toda la cresta.»
15 de abril, 1:20. La imprenta de Il Secolo , el diario genovés, no se encontraba lejos de las enormes refinerías, en la carretera del puerto, y se pasaban las noches llevando vagones cisterna de un sitio a otro en la vía férrea que discurría por detrás. En tiempos mejores Il Secolo había sido el periódico democrático más antiguo de Italia; luego, en 1923, una venta forzosa lo había hecho caer en manos de los fascistas, y la política editorial había cambiado. Pero Matteo, y muchos de los que trabajaban con él, no. Cuando terminó una tirada de octavillas para la asociación de farmacéuticos fascistas de Génova, el jefe de los talleres se pasó a dar las buenas noches.
– ¿Te falta mucho?
– No.
– Venga, pues hasta mañana.
– Buenas noches.
Matteo esperó unos minutos y, acto seguido, puso en marcha la maquinaria para imprimir una tirada del Liberazione . ¿De qué iba esta vez? Albania, sí, todo el mundo coincidía en eso. «¿Por qué? ¿Por aquel pedregal?» Ésa era la última comidilla de la piazza , y como allí en todas partes: se escuchaba en el autobús, en los cafés. A Matteo le satisfacía enormemente su labor de impresión nocturna, aun cuando resultara peligrosa, ya que era una de esas personas a las que no les gustaba nada que las mangonearan, y ésa era la especialidad de los fascistas: obligar a uno a hacer lo que ellos querían, con una sonrisa. «Toma -pensó mientras hacía los ajustes y le daba a una palanca para imprimir un ejemplar de prueba-, súbete aquí y pedalea.»
16 de abril, 14:15. Antonio, que conducía su furgoneta de reparto de carbón de Génova a Rapallo, no leía el Liberazione porque no sabía leer. Bueno, no exactamente, pero tardaba lo suyo en descifrar cualquier cosa escrita, y en aquel periódico había un montón de palabras que desconocía. Repartir esos paquetes fue idea de su mujer -la hermana de ésta vivía en Rapallo y estaba casada con un judío que había sido propietario de un hotel-, y era evidente que, a sus ojos, ello había incrementado su valía. Tal vez su esposa había tenido sus dudas cuando afrontó el hecho, a los dos meses de embarazo, de que había llegado la hora de casarse, pero ahora ya no. En casa nadie dijo nada, pero él notaba el cambio. Las mujeres sabían cómo decirle a uno algo sin decirlo.
La carretera de Rapallo discurría en línea recta una vez pasada la localidad de Santa Margherita, pero Antonio aminoró la velocidad e hizo girar el volante para meterse por un camino que subía hacia las colinas, al pueblo de Torriglia. A las afueras del pueblo se alzaba una villa grande y lujosa, la casa de campo de un abogado genovés, cuya hija, Gabriella, iba al instituto en Génova. Uno de los paquetes iba destinado a ella, para que lo repartiera. Tenía sus buenos dieciséis años y estaba para comérsela. No es que él, un hombre casado y simple dueño de una camioneta de reparto de carbón, tuviera ganas de probar nada, pero la chica le gustaba, y ella lo miraba de aquella manera. «Eres un héroe», o algo así. Para un hombre como Antonio, algo muy poco común y muy agradable. Esperaba que la chica tuviera cuidado con ese tejemaneje, porque la policía de Génova era bastante dura. Vale, quizá no todos los polis lo fueran, pero muchos sí.
Читать дальше