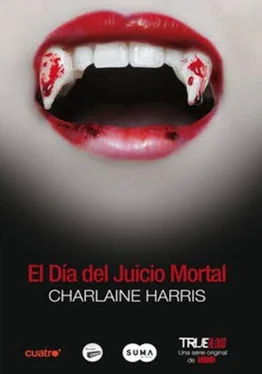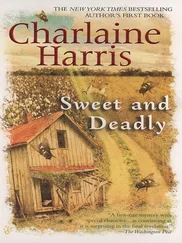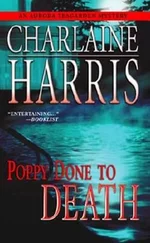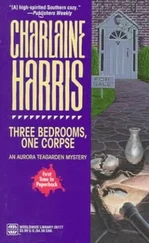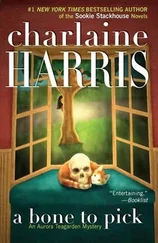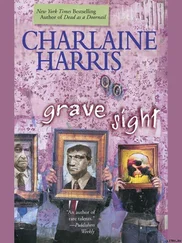Canté en la ducha y me maquillé. Era hora de volver al trabajo para el primer turno. Miré el salón, cansada de verlo como un vertedero. Me recordé a mí misma que mañana vendrían los de la tienda de antigüedades.
Había más clientela en el bar que anoche, lo cual no hizo sino ponerme más contenta. Me sorprendió un poco ver a Kennedy tras la barra. Tenía el aspecto impecable de la reina de la belleza que fue una vez, a pesar de llevar unos vaqueros ajustados y una camiseta de tirantes a rayas blancas y grises. Hoy tocaba el día de las mujeres bien acicaladas.
– ¿Dónde está Sam? -pregunté-. Pensé que vendría a trabajar.
– Me llamó esta mañana para decirme que seguía en Shreveport -me dijo Kennedy, mirándome de reojo -. Imagino que el cumpleaños de Jannalynn fue mejor de lo esperado. Necesito echar todas las horas posibles, así que me alegró tener que sacar el trasero de la cama para traerlo hasta aquí.
– ¿Qué tal están tus padres? -pregunté -. ¿Han venido a verte últimamente?
Kennedy esbozó una sonrisa amarga.
– Sólo de paso, Sookie. Siguen deseando que volviese a ser la reina de la belleza del desfile y enseñase en las clases dominicales, pero me mandaron un cheque cuando salí de prisión. Tengo suerte de tenerlos.
Sus manos se quedaron quietas en un vaso a medio secar.
– He estado pensando -dijo, e hizo una pausa. Esperé a que siguiera. Sabía lo que venía a continuación-. Me preguntaba si quien incendió el bar no sería un familiar de Casey -añadió con mucha cautela-. Cuando le disparé, no hacía más que salvar mi propia vida. No me paré a pensar en su familia, ni en la mía, ni en nada más que seguir viva.
Kennedy nunca había hablado de eso antes, cosa que comprendía perfectamente.
– ¿Y quién no pensaría sólo en eso, Kennedy? -dije en voz baja, pero intensa. Deseaba que sintiera mi absoluta sinceridad-. Nadie en su sano juicio hubiera hecho otra cosa. No creo que Dios deseara que te dejases matar. -Aunque tampoco tenía nada claro lo que sí quería Dios. Lo que quería decir era que habría sido de auténtico imbécil dejarse matar.
– No habría reaccionado tan a la ligera si esas mujeres no se hubiesen adelantado -admitió Kennedy-. Su familia supongo que sabe que pegaba a las mujeres…, pero me pregunto si seguirán culpándome sus familiares; si no sabrían que estaba en el bar e intentaron matarme aquí.
– ¿Alguien de su familia es cambiante? -pregunté.
Kennedy parecía desconcertada.
– ¡Oh, por Dios, no! ¡Son baptistas!
Intenté reprimir la sonrisa, pero me fue imposible. Un segundo después, Kennedy se echó a reír.
– En serio -insistió-, no lo creo. ¿Crees que el que lanzó la bomba era un licántropo?
– U otro tipo de cambiante. Sí, eso creo, pero no se lo digas a nadie. Sam ya está padeciendo bastantes consecuencias.
Kennedy asintió en completa aquiescencia. Un cliente me llamó para que le llevara una botella de salsa picante y tenía pedidos pendientes.
La camarera que debía relevarme llamó para decir que se le había pinchado una rueda y me quedé en el Merlotte’s dos horas más. Kennedy, que estaría hasta el cierre, me mareó la cabeza sobre lo indispensable que era, hasta que la espanté con una toalla. Se animó bastante cuando Danny apareció por la puerta. Saltaba a la vista que había hecho una parada en casa después del trabajo para ducharse y volver a afeitarse. Se subió a un taburete de la barra mientras contemplaba a Kennedy como si el mundo volviese a estar al completo.
– Ponme una cerveza, y que sea rápido, mujer.
– ¿Quieres que te la tire a la cabeza, Danny?
– Me da igual cómo me la sirvas. -Y se intercambiaron unas sonrisas.
Poco después de anochecer, mi móvil se puso a vibrar en mi bolso abierto. Acudí al despacho de Sam en cuanto me fue posible. Era un mensaje de texto de Eric. «Luego te veo», decía. Y eso era todo. Pero una genuina sonrisa pobló mi boca el resto de la noche, y al llegar a casa redoblé mi alegría al ver a Eric sentado en mi porche delantero, por mucho que me hubiese destrozado la cocina. Y llevaba consigo una tostadora nueva, con un lazo rojo pegado a la caja.
– ¿A qué debo este honor? -pregunté con aspereza fingida. No quería que Eric supiera que anhelaba su visita, aunque lo más probable era que ya se hiciese una idea merced a nuestro vínculo de sangre.
– Últimamente no nos lo hemos pasado muy bien -dijo, y me tendió la tostadora.
– ¿Te refieres a tener que apagar un incendio y ver cómo Pam y tú os matabais? Vale, creo que no te puedo quitar la razón. Gracias por la tostadora nueva, aunque no me atrevería a clasificarla como diversión. ¿Qué tienes en mente?
– Un polvo espectacular, pero más tarde, por supuesto -dijo, levantándose y acercándose a mí-. Se me ha ocurrido una postura que todavía no hemos probado.
No soy tan flexible como Eric, y la última vez que intentamos algo realmente novedoso me dolió la cadera durante días. Pero estaba dispuesta a experimentar.
– ¿Y qué quieres que hagamos antes de ese polvo espectacular? -pregunté.
– Tenemos que ir a un club de baile nuevo -me explicó, pero noté una sombra de preocupación en su voz-. Así lo llaman para atraer a la gente joven y atractiva, como tú.
– ¿Y dónde está ese club? -Llevaba horas de pie y no era el plan que más me cautivaba. Pero también había pasado mucho tiempo desde que salimos a divertirnos como pareja… en público.
– Está entre aquí y Shreveport -dijo Eric antes de titubear-. Victor acaba de abrirlo.
– Oh. ¿Crees que es aconsejable que vayas? -pregunté, desalentada. El programa de Eric se había reducido a cero en la escala de atractivo.
Victor y Eric estaban enzarzados en una pugna silenciosa. Victor Madden era el apoderado en Luisiana de Felipe, rey de Nevada, Arkansas y Luisiana. Felipe vivía en Las Vegas y Eric, Pam y yo nos preguntábamos si le había dado este gran hueso a Victor sencillamente para deshacerse de un tipo tan desmedidamente ambicioso de sus territorios más ricos. En lo más hondo, deseaba la muerte de Victor. Había mandado a sus dos secuaces más fieles, Bruno y Corinna, a matarnos a Pam y a mí, simplemente para debilitar a Eric, a quien Felipe había conservado como sheriff más eficiente del Estado.
Pam y yo habíamos vuelto las tornas. Bruno y Corinna no eran más que montones de cenizas junto a la interestatal y nadie sería capaz de demostrar que nosotras acabamos con ellos.
Victor hizo saber que ofrecía una sabrosa recompensa para cualquiera que le facilitase información sobre el paradero de sus secuaces, pero nadie había picado aún. Los únicos que sabíamos lo que había pasado éramos Pam, Eric y yo. Victor no lo tendría fácil para acusarnos directamente, ya que eso equivaldría a admitir que había mandado a esos dos para matarnos. Se parecía a un culebrón mexicano.
La próxima vez, Victor podría enviar a alguien más cauto y cuidadoso Bruno y Corinna habían pecado de confiados.
– No sería muy inteligente ir a ese club, pero no tenemos otro remedio -indicó Eric-. Victor me ha ordenado que me presente con mi esposa. Pensará que le tengo miedo si no aparezco contigo.
Pensé en ello mientras buscaba en mi armario, intentando dar con algo que fuese adecuado con un club de moda. Eric estaba tumbado en mi cama, las manos detrás de la cabeza.
– Tengo algo en el coche, se me había olvidado -dijo de repente, y antes de darme cuenta había salido por la puerta. Volvió a los segundos, portando una prenda cubierta con una funda de plástico en una percha.
– ¿Qué? -pregunté-. Pero si no es mi cumpleaños.
– ¿Es que un vampiro no puede hacerle un regalo a su amante?
Читать дальше