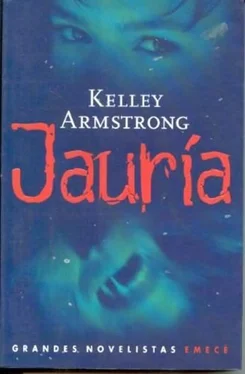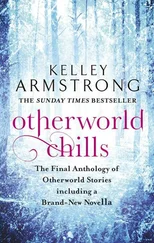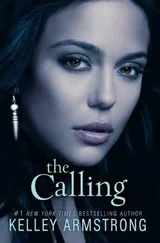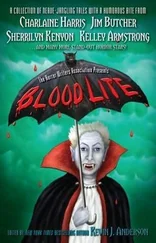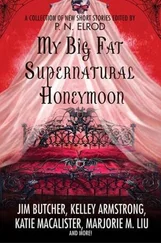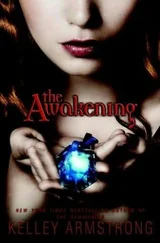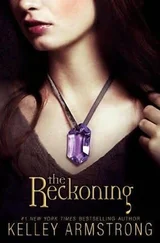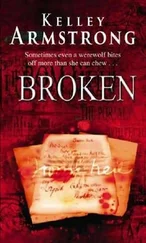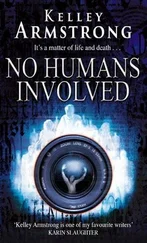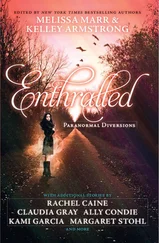Me paré junto al teléfono, cerré los ojos y respiré hondo. Podía hacerlo. Podía llamarlo, saber qué quería Jeremy, agradecerle amablemente por decírmelo y negarme a hacer lo que fuera, sabiendo muy bien que algo me iba a pedir. Aunque Jeremy fuera el Alfa de la Jauría y yo hubiera estado condicionada a cumplir sus órdenes, ya no estaba obligada a hacerlo. Yo ya no formaba parte de la Jauría. Él no tenía control sobre mí.
Tomé e] auricular y marqué de memoria el número. Sonó cuatro veces, luego atendió el contestador. Una voz con un fuerte acento sureño, no el tono profundo de Jeremy, lo que me hizo cortar antes de escuchar todo el mensaje. Tenía sudor en la frente. El aire en el departamento parecía haber subido cinco grados y perdido la mitad del oxígeno. Me pasé las manos por la cara, sacudí la cabeza y me alejé.
A la mañana siguiente, antes del desayuno, anuncié que iba a tratar de comunicarme nuevamente con Jeremy. Nuevamente Philip me dejó sola y se fue a buscar el diario abajo. Volví a llamar a Jeremy y otra vez el contestador.
Aunque no quisiera reconocerlo, ya me estaba empezando a preocupar. No podía evitarlo. Preocuparme por mis antiguos hermanos de Jauría era instintivo, algo que no podía controlar. O, al menos, eso es lo que me dije cuando mi corazón comenzó a latir fuerte a la tercera llamada sin respuesta.
Jeremy debía estar allí. Rara vez salía de Stonehaven y prefería reinar desde su trono, enviando a los agentes de la Jauría a hacer el trabajo sucio en el mundo exterior. Bueno, no era una descripción justa del estilo de conducción de Jeremy, pero no me sentía con ánimo de pensar bien de él. Me dijo que llamara y, carajo, allí debía estar cuando lo hiciera.
Cuando volvió Philip, yo estaba junto al teléfono, mirándolo con ira como si pudiera obligar a Jeremy a atender.
– ¿No contesta? -preguntó Philip.
Negué con la cabeza. Miró mi rostro con más atención de lo que yo quería. Cuando iba a darle la espalda, atravesó el cuarto y me puso la mano sobre el hombro.
– Estás preocupada.
– En realidad no. Sólo…
– Estás preocupada, corazón. Si fuera alguien de mi familia estaría preocupado. Quizá tendrías que ir allá. Ver qué pasa. Sonaba urgente.
Me alejé.
– No, eso es ridículo. Voy a seguir llamando.
– Es de tu familia, cariño -dijo, como si eso pudiera anteponerse a cualquier argumento. Para él era así. Eso no se lo podía discutir. Justo cuando Philip y yo empezamos a tener una relación más firme, se venció el contrato de alquiler de su departamento. El dijo con toda claridad que quería venir a vivir conmigo, pero yo me resistí. Entonces me llevó a conocer a su familia. Y entonces vi como se relacionaba con su madre y su padre y su hermana, hasta qué punto estaban integrados a su vida. Al día siguiente le dije que no renovara su alquiler.
Ahora Philip consideraba que yo debía ayudar a alguien que él creía que era un familiar. Si me negaba, ¿pensaría que no era la clase de persona que él quería? No podía correr ese riesgo. Prometí que iba a seguir intentando comunicarme. Y prometí que si hasta el mediodía no lograba hacerlo, me tomaría un avión e iría a ver qué le pasaba.
Cada vez que llamé en las siguientes horas rogué que alguien atendiera. Pero siempre atendió el contestador automático.
Philip me llevó al aeropuerto en el auto después del almuerzo.
El avión aterrizó en Syracuse a las siete de la tarde. Intenté comunicarme con Jeremy pero nuevamente atendió el contestador. A esta altura estaba más enojada que preocupada. Al acortarse la distancia, comencé a recordar cómo era vivir en Stonehaven, la casa de campo de Jeremy. En particular recordé los hábitos para contestar el teléfono o más bien la falta de ellos. Vivían dos personas en Stonehaven, Jeremy y Clayton, su hijo adoptivo convertido en guardaespaldas. Había dos teléfonos en la casa de cinco dormitorios. El del cuarto de Clay estaba conectado al contestado; pero el teléfono mismo había perdido la campanilla hacía cuatro años, cuando Clay lo tiró al otro lado del cuarto, luego de que lo despertó dos noches consecutivas. También había un teléfono en el estudio, pero si Clay necesitaba usar la línea para su computadora portátil muchas veces olvidaba volver a enchufarlo, a veces por varios días. Aunque hubiera un teléfono funcionando en la casa, los dos hombres podían estar sentados a dos metros y no molestarse en atender. Y pensar que Philip creía que eran malos mis hábitos.
Cuanto más lo pensaba, más enojada estaba. Y cuanto más enojada, tanto más decidida a no salir del aeropuerto hasta que alguien contestara el maldito teléfono. Al fin de cuentas, si me convocaban, debían venir a buscarme. Ésa por lo menos era mi excusa. La verdad es que no quería dejar el movimiento del aeropuerto. Sí,.Suena loco. La mayoría de la gente juzga el éxito de un vuelo en avión por si fue largo o corto el tiempo que tuvo que pasar en el aeropuerto. Normalmente yo hubiera sentido lo mismo, pero sentada allí, absorbiendo lo que había para ver y oler y los sonidos que me rompían los tímpanos, disfruté de lo humano que era ello, el caos cotidiano y sin sentido de la vida humana. Allí, en el ¿aeropuerto, era un rostro anónimo en un mar de rostros igualmente anónimos. Me reconfortaba la sensación de ser parte algo mayor pero no estar en el centro de la cosa. Las cosas cambiarían en el instante en que saliera de allí y fuera al aislamiento físico y psicológico de Stonehaven.
Dos horas más tarde decidí que ya no podía postergar la cosa. Hice mi última llamada a Stonehaven y dejé un mensaje. Dos palabras. “Estoy yendo". Bastaría.
No fue fácil llegar a Stonehaven. Quedaba en una parte remota del norte del estado de Nueva York, cerca de un pueblo pequeño llamado Bear Valley. Cayó la noche mientras iba para allí y miré por la ventana del taxi, viendo cómo se iban reduciendo las luces de Syracuse hasta que se extinguieron. El silencio de la noche en el campo me tranquilizó, y me hizo relajar más de lo que podía en la ciudad. Los licántropos no se acomodan a la vida urbana. No hay a dónde correr y la multitud de gente muchas veces provoca más tentación de lo que ofrece el resguardo del anonimato. A veces pienso que elegí vivir en el centro de Toronto simplemente porque va en contra de mi naturaleza, otro instinto para combatir y derrotar.
Al mirar por la ventanilla calculé el tiempo viendo pasar los lugares conocidos. Con cada uno, mi estómago aleteaba más y más. Temor, me dije, no deseo de estar allí. Aunque había pasado casi diez años en Stonehaven no lo consideraba mi hogar. Para mí el concepto de hogar era difícil, una construcción etérea que emergía de sueños y cuentos y no de la experiencia real. Por supuesto que en un tiempo tuve un hogar, un buen hogar con una buena familia, pero no duró lo suficiente como para que dejara más que una mínima impresión en mi mente.
Mis padres murieron cuando yo tenía cinco años. Volvíamos a casa de una feria, por un camino secundario, porque mi madre quería mostrarme una potranca de pony diminuta que había visto en una granja por allí. Oía reír a mi padre en el asiento delantero, preguntándole a mi madre cómo esperaba que viera algo en un campo a medianoche. No recuerdo lo que sucedió, ni chillidos de ruedas, ni gritos, ninguna pérdida de control. Sólo la oscuridad.
No sé cómo llegué a la banquina. Me habían sujetado con el cinturón de seguridad, pero debí arrastrarme hasta allí luego del accidento. Lo único que recuerdo es que estaba sentada en la grava junto a la cabeza de mi padre, mirando sus ojos que me observaban, rogándome que lo ayudara. Su cuerpo estaba a cinco metros. Recuerdo que empecé a sollozar, una niña de cinco años, en cuclillas junto al camino, mirando la cabeza decapitada de mi padre y sollozando porque estaba oscuro y nadie venía a ayudarme, sollozando porque mi madre estaba en el auto aplastado, sin moverse y el cuerpo de mi padre estaba tendido sobre la capota y su cabeza aquí en la tierra y estaba tan oscuro y frío y nadie venía a socorrerme. Si tenía más familiares, nunca lo supe. La única persona que trató de reclamarme cuando murieron mis padres fue la mejor amiga de mi madre y no me entregaron a ella porque no estaba casada. Sin embargo sólo pasé unas pocas semanas en el orfelinato antes de que me adoptara la primera pareja que me vio. Aún puedo verlos, arrodillados ante mí, diciendo con palabras de bebé lo linda que era. Tan chiquita, tan perfecta con mi pelo rubio casi albino y mis ojos azules. Dijeron que era una muñeca de porcelana. Se llevaron la muñeca a casa y comenzaron su vida perfecta. Pero no funcionó así. Su muñeca hermosa se quedaba sentada en una silla todo el día y no abría nunca la boca y por la noche -todas las noches- gritaba hasta el amanecer. Pasadas tres semanas me llevaron de nuevo. Así que pasé de una familia adoptiva a otra, y siempre me escogían por mi rostro pero eran incapaces de manejar mi psiquis trastornada.
Читать дальше