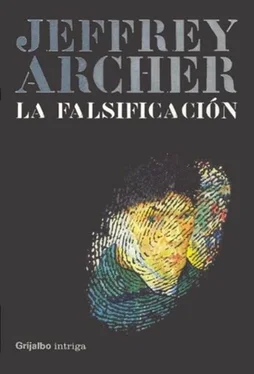– De eso yo no soy responsable -se defendió Simpson-. Enfádese con el recaudador de impuestos, que siempre reclama su parte -acotó al tiempo que buscaba una carpeta titulada «Impuestos sucesorios»-. Ah, sí, aquí está. A la muerte, el Ministerio de Hacienda tiene derecho a quedarse con el cuarenta por ciento de los bienes a menos que pasen directamente al cónyuge, como sin duda le habrá explicado su difunto marido. Aunque no sea yo quien deba decirlo, tengo que reconocer que con gran habilidad logré llegar con los inspectores a un acuerdo por valor de once millones de libras, acuerdo con el que en su momento lady Victoria se mostró muy satisfecha.
– Mi hermana era una solterona ingenua que jamás salió de casa sin su padre y que hasta los treinta años no tuvo cuenta bancaria -declaró Arabella-. A pesar de todo, usted le permitió firmar otro contrato con Fenston Finance, contrato que estaba destinado a que contrajera más deudas.
– Firmaba ese contrato o ponía en venta los bienes de la familia.
– No, no es así -replicó Arabella-. Me bastó con telefonear a lord Hindlip, el presidente de Christie's, para saber que, en el caso de que se pusiera a la venta, el Van Gogh de la familia superaría los treinta millones de libras.
– Su padre jamás habría accedido a vender el Van Gogh.
– Mi padre ya no estaba vivo cuando usted aprobó el segundo préstamo -dijo Arabella-. Se trata de una decisión sobre la que debería haber aconsejado a mi hermana.
– Estimada señora, no había otra opción dadas las condiciones del contrato original.
– Contrato que firmó como testigo y que, evidentemente, no leyó. Con ese contrato mi hermana no solo estuvo de acuerdo en seguir pagando el dieciséis por ciento de interés compuesto, sino que usted permitió que incorporara el Van Gogh como garantía subsidiaria.
– Puede exigir que vendan el cuadro y el problema quedará resuelto.
– Señor Simpson, ha vuelto a equivocarse -puntualizó Arabella-. Si hubiera leído algo más que la primera página del contrato original, sabría que, en el caso de que surjan diferencias, las dirimirá un juzgado de Nueva York y, por si todavía lo desconoce, no tengo medios para hacer frente a Bryce Fenston en su terreno.
– Tampoco está habilitada para hacerlo -espetó Simpson-, porque yo…
– Soy la pariente más cercana -declaró Arabella con gran firmeza.
– No hay testamento que indique en quién pensaba legar Victoria -gritó el abogado.
– Otro deber que se las apañó para cumplir con su habitual perspicacia y habilidad.
– Su hermana y yo estábamos evaluando…
– Ya es demasiado tarde -lo interrumpió Arabella-. Tengo que hacer frente a una guerra y a un individuo sin escrúpulos que, gracias a usted, parece tener la ley de su parte.
– Confío… -dijo Simpson, y volvió a cruzar las manos sobre el escritorio, con actitud orante, como si se dispusiese a impartir la bendición-, confío en liquidar este problema en…
– Yo le diré exactamente qué es lo que puede liquidar -lo cortó Arabella y se puso de pie-. Reúna las carpetas referentes a los bienes de mi familia y envíelas a Wentworth Hall. -Miró fijamente al abogado-. Al mismo tiempo incluya sus últimos honorarios… -Arabella consultó el reloj-, por una hora de asesoramiento de valor incalculable.
Anna caminó por el centro de la carretera, arrastrando la maleta a la espalda y con el portátil colgado del hombro izquierdo. A cada paso que daba era más consciente de que las personas sentadas en los coches detenidos miraban sorprendidas a la figura solitaria que pasaba a su lado.
Tardó un cuarto de hora en recorrer casi dos kilómetros y una de las familias que había organizado un picnic en la hierba, junto al arcén, le ofreció un vaso de vino. Tardó dieciocho minutos en cubrir el kilómetro y medio siguiente y siguió sin ver el letrero de la frontera. Veinte minutos después superó el letrero en el que se leía «2 kilómetros hasta la frontera», por lo que intentó apretar el paso.
El último kilómetro le recordó cuáles eran los músculos que dolían tras una carrera larga y agotadora y fue entonces cuando vio la meta. Una descarga de adrenalina la llevó a acelerar el ritmo.
Cuando se encontraba a unos cientos de metros de la barrera, Anna se percató de que los pasajeros de los coches la miraban como si se hubiera colado. Evitó sus miradas y caminó más despacio. Al llegar a la línea blanca en la que piden que apaguen los motores de los vehículos y esperen, la doctora Petrescu se detuvo a un costado.
Aquel día había dos funcionarios de aduanas, que tenían que revisar la cola extraordinariamente larga para ser jueves por la mañana. Estaban en las casetas y comprobaban los documentos con mucho más rigor de lo habitual. Con la esperanza de que se apiadase de ella, Anna intentó establecer contacto visual con el aduanero más joven, pero no necesitó un espejo para saber que, después de lo que había pasado durante las últimas veinticuatro horas, seguramente su aspecto no era mucho más atractivo que el que tenía al salir de la Torre Norte.
Al final el funcionario de aduanas más joven le hizo señas de que se acercase. Comprobó su documentación y la observó con curiosidad. Seguramente se preguntó durante cuántos kilómetros había acarreado el equipaje. Estudió el pasaporte con atención y llegó a la conclusión de que todo estaba en orden.
– ¿Con qué motivo visita Canadá? -inquirió el aduanero.
– Asistiré a un seminario de arte en la Universidad McGill. Forma parte de mi tesis doctoral sobre los prerrafaelistas -replicó Anna y lo miró a los ojos.
– ¿A qué artistas en concreto se refiere? -preguntó el funcionario como quien no quiere la cosa.
Anna llegó a la conclusión de que era un listillo o un amante del arte y decidió seguirle la corriente:
– Entre otros, a Rossetti, Holman Hunt y Morris.
– ¿Qué me dice del otro Hunt?
– ¿De Alfred? No se trata de un prerrafaelista propiamente dicho, pero…
– Pero no deja de ser un artista excelente.
– Estoy de acuerdo -coincidió Anna.
– ¿Quién dicta el seminario?
– Veamos… Vern Swanson -respondió Anna y abrigó la esperanza de que el funcionario de aduanas no hubiese oído hablar del experto más eminente.
– Fantástico, así tendré ocasión de verlo.
– ¿Cómo dice?
– Verá, si sigue siendo profesor de historia del arte en Yale viajará desde New Haven y, puesto que en Estados Unidos no entran ni salen vuelos, se verá obligado a atravesar esta frontera.
A Anna no se le ocurrió una respuesta adecuada y se alegró de que la mujer que tenía detrás se pusiera a hablar de viva voz con su marido y se quejase del rato que llevaba en la cola.
– Estudié en la McGill -añadió sonriente el aduanero joven y devolvió el pasaporte a Anna, que se preguntó si el arrebol de sus mejillas revelaba su zozobra-. Todos lamentamos lo que ocurrió en Nueva York.
– Gracias -dijo Anna y cruzó la frontera al tiempo que leía el letrero que decía «Bienvenidos a Canadá».
– ¿Quién es? -preguntó una voz anónima.
– Hay una avería eléctrica en el décimo piso -dijo el hombre detenido en el exterior de la entrada, vestido con mono verde, con la cabeza cubierta por una gorra de béisbol de los Yankees y una caja de herramientas en la mano.
El hombre cerró los ojos y sonrió a la cámara de vigilancia. Al oír el zumbido de respuesta, abrió la puerta de un empujón y entró sin hacer más preguntas.
Pasó junto al ascensor y se dirigió a la escalera, ya que de esa forma existían menos posibilidades de que recordasen su presencia. Al llegar a la décima planta se detuvo y echó un rápido vistazo pasillo arriba y abajo. No vio a nadie; a las tres y media de la tarde solía reinar la tranquilidad. Era imposible saber a qué se debía, simplemente se trataba de una deducción basada en la experiencia. Al llegar a la puerta del apartamento pulsó el timbre, pero no obtuvo respuesta. Por otro lado, le habían asegurado que la muchacha seguiría trabajando, como mínimo, un par de horas más. El hombre depositó la caja de herramientas en el suelo y examinó las dos cerraduras. No era precisamente la entrada de la Reserva Federal. Con la precisión del cirujano que se dispone a llevar a cabo una operación, el hombre abrió la caja y seleccionó varios instrumentos delicados.
Читать дальше