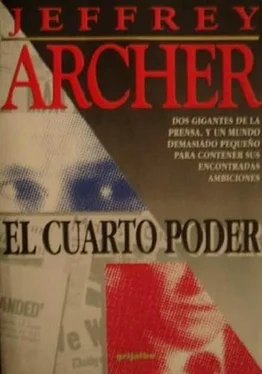Townsend se sentó en el sillón de sir Somerset por primera vez y se dedicó a leer la última edición del Chronicle de aquella mañana. Tomó algunas notas, y cuando hubo leído el periódico de cabo a rabo, se levantó del sillón y empezó a recorrer el despacho de un lado a otro, deteniéndose de vez en cuando para mirar hacia el puerto de Sydney. Minutos después, cuando llegó el cerrajero, le dijo exactamente lo que necesitaba que se hiciera.
– ¿Cuándo? -le preguntó el hombre.
– Ahora -contestó Townsend.
Regresó ante su mesa y se sentó, preguntándose cuál de los dos hombres llegaría el primero. Tuvo que esperar otros cuarenta minutos antes de que alguien llamara a su puerta. Nick Watson, el director del Chronicle , entró y encontró a Townsend con la cabeza inclinada, enfrascado en la lectura de una abultada carpeta.
– Lo siento, Keith -empezó a decir-. No tenía ni idea de que llegaría tan pronto en su primer día. -Townsend levantó la mirada y Watson añadió-: ¿Puede ser una entrevista rápida? A las diez tengo que presidir la conferencia matinal.
– Hoy no presidirá usted la conferencia matinal -dijo Townsend-. Le he pedido a Bruce Kelly que lo haga.
– ¿Qué? Pero yo soy el director -dijo Nick.
– No, ya no lo es -dijo Townsend-. Le voy a ascender.
– ¿Ascenderme? -preguntó Nick.
– Así es.
– Podrá leer el anuncio en el periódico de mañana. Será usted el director emérito del Chronicle .
– ¿Qué significa eso?
– La «e» significa en realidad «ex». En cuanto a lo de «mérito», significa que se lo merece. -Townsend esperó un momento a que Nick asumiera la noticia-. Pero no se preocupe, Nick. Cuenta con un pomposo título y el despido de un año completo de su paga.
– Pero le dijo usted a sir Somerset, delante de mí, que esperaba con impaciencia trabajar conmigo.
– Sé que lo hice así, Nick -asintió, ligeramente ruborizado-. Pero lo siento, el caso es que le…
Habría terminado la frase si en ese preciso momento no se hubiera oído otra llamada a la puerta. Se abrió y entró Duncan Alexander.
– Siento mucho molestarle, Keith, pero alguien ha cambiado la cerradura de la puerta de mi despacho.

En este feliz día
La radiante princesa Isabel se casa con su marino el duque
Charlotte decidió no asistir a la fiesta del sexagésimo cumpleaños de Arno Schultz, porque no se sintió lo bastante segura como para dejar a David con su niñera alemana. Desde que regresara de Lyon, Dick se había mostrado más atento con ella, y a veces incluso llegaba a casa a tiempo para ver a su primogénito antes de que lo acostara.
Aquella noche, Armstrong salió del piso poco después de las siete para dirigirse a casa de Arno. Le aseguró a Charlotte que sólo tenía la intención de quedarse un rato, brindar a la salud de Arno y luego regresar a casa. Ella sonrió y le prometió que la cena estaría preparada para cuando volviera.
Recorrió la ciudad presuroso, con la esperanza de que si llegaba antes de que se sentaran a cenar, podría marcharse después de haber tomado una copa. Luego, quizá podría reunirse con Max Sackville para jugar un par de manos de póquer, antes de volver a casa.
Faltaban unos pocos minutos para las ocho cuando Armstrong llamó a la puerta de la casa de Arno. En cuanto su anfitrión le acompañó al salón, lleno de gente, quedó claro que todos le habían esperado antes de sentarse a cenar. Arno le presentó a sus amigos, que le saludaron como si en realidad fuera él el huésped de honor.
Arno le colocó una copa de vino blanco en la mano, un vino que, después de probarlo, Armstrong comprendió que no procedía del sector francés. Luego lo condujo hacia el comedor y lo sentó junto a un hombre que se presentó a sí mismo como Julius Hahn, y al que Arno describió como «mi amigo más antiguo y mi principal rival».
Armstrong ya había escuchado antes aquel nombre, pero no logró situarlo inmediatamente. Al principio, no hizo caso a Hahn y se concentró en la comida que le sirvieron. Había empezado a tomar ya la tenue sopa, sin estar muy seguro de saber con qué animal se había hecho, cuando Hahn empezó a interrogarlo acerca de cómo iban las cosas en Londres. Armstrong no tardó en comprender claramente que este alemán en concreto poseía muchos más conocimientos que él sobre la capital británica.
– Espero que no tarden mucho tiempo en levantar las restricciones sobre los viajes al extranjero -comentó Hahn-. Necesito desesperadamente visitar de nuevo su país.
– No preveo que los aliados lo aprueben, al menos durante algún tiempo más -dijo Armstrong.
La señora Schultz le cambió el tazón de sopa vacío por un plato de empanada de conejo.
– Saberlo me angustia -dijo Hahn-. Cada vez me resulta más difícil controlar algunos de mis negocios en Londres.
Y entonces Armstrong recordó de qué conocía aquel nombre y, por primera vez, dejó el cuchillo y el tenedor sobre el plato. Hahn era el propietario del Der Berliner , el periódico rival, publicado en el sector estadounidense. Pero ¿qué otras empresas poseía?
– Hace tiempo que deseaba conocerle -dijo Armstrong. Hahn le miró sorprendido porque, hasta el momento, Armstrong no había mostrado el menor interés por él-. ¿Cuántos ejemplares del Berliner imprimen? -preguntó.
Conocía la cifra, pero quería que Hahn hablara antes de hacerle la pregunta que realmente necesitaba contestar.
– Unos 260.000 diarios -contestó Hahn-. Y me satisface decir que nuestro otro periódico en Frankfurt ha vuelto a vender más de doscientos mil ejemplares.
– ¿Cuántos periódicos tiene en total? -preguntó Armstrong con naturalidad, tomando de nuevo el cuchillo y el tenedor.
– Sólo esos dos. Tenía diecisiete antes de la guerra, además de varias revistas científicas especializadas. Pero no confío en poder volver a esas cifras mientras no se anulen las restricciones.
– Pero yo creía que a los judíos, y yo mismo lo soy -Hahn volvió a parecer sorprendido-, no se les permitía ser propietarios de periódicos antes de la guerra.
– Eso es cierto, capitán Armstrong. Pero vendí todas mis acciones en la empresa a mi socio, que no era judío, y él me las devolvió pocos días después de terminada la guerra, al mismo precio que había pagado por ellas.
– ¿Y las revistas? -preguntó Armstrong, que tomó un trozo de empanada de conejo-. ¿Consiguieron dar beneficios durante estos tiempos tan duros?
– Oh, sí. De hecho, y a largo plazo, es muy posible que demuestren ser una fuente de ingresos mucho más fiable que los periódicos. Antes de la guerra, mi empresa se llevaba la parte del león de las publicaciones científicas alemanas. Pero desde el momento en que Hitler invadió Polonia, se nos prohibió publicar nada que pudiera ser útil para los enemigos del Tercer Reich. En estos momentos me encuentro con un material que supone ocho años de investigación no publicada, incluidos la mayoría de los artículos científicos producidos en Alemania durante la guerra. El mundo editorial pagaría bastante por todo ese material si le encontrara una salida.
– ¿Y qué le impide publicarlo ahora? -preguntó Armstrong.
– La editorial de Londres que tenía un acuerdo conmigo ya no está dispuesta a distribuir mi trabajo.
La bombilla que colgaba del techo se apagó de repente y un pequeño pastel sobre el que había una sola vela encendida fue colocado en el centro de la mesa.
– ¿Y por qué? -preguntó Armstrong, decidido a no dejar que nada interrumpiera la conversación, mientras Arno Schultz soplaba la vela entre los aplausos de los invitados.
Читать дальше