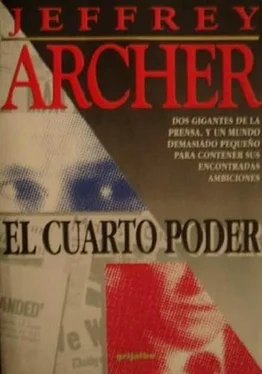La de Susan fue una imitación casi perfecta y Townsend no pudo evitar el echarse a reír.
– ¿Cuál es su problema?
– Creo que quería ser azafata de una línea aérea.
– Me temo que le faltan una o dos de las calificaciones más evidentes -sugirió Townsend.
– ¿A qué te has dedicado hoy? -preguntó Susan, cambiando de tema-. ¿A tratar de salir con azafatas de Austair?
– No -contestó él con una sonrisa-. Eso sucedió la semana pasada… y fracasé. Hoy me contento con tratar de decidir si puedo permitirme pagar un millón novecientas libras por el Sydney Chronicle .
– ¿Quieres decir uno coma nueve millones? -preguntó ella con incredulidad-. En tal caso, lo menos que puedo hacer es pagar la cuenta de la cena. La última vez que compré un ejemplar del Sydney Chronicle me costó seis peniques.
– Sí, pero yo quiero todos los ejemplares -dijo Townsend.
A pesar de que ya habían terminado de tomarse el café, siguieron hablando hasta bastante después de que el personal de la cocina hubiera terminado su turno. Un par de camareros, de expresión aburrida, se apoyaban contra una columna y, de vez en cuando, les miraban esperanzados. Al ver que uno de ellos contenía apenas un bostezo, Townsend pidió la cuenta y dejó una generosa propina. Al salir a la acera, tomó a Susan de la mano.
– ¿Dónde vives?
– En un barrio del norte, pero temo haber perdido el último autobús. Tendré que tomar un taxi.
– Hace una noche magnífica, ¿y si caminamos?
– Me parece bien -contestó ella, sonriente.
No dejaron de hablar hasta que llegaron a la puerta de su casa, una hora más tarde. Susan se volvió hacia él.
– Gracias por una noche encantadora, Keith. Has dado un nuevo significado a las palabras «bajar la comida con un paseo».
– Podríamos repetirlo pronto.
– Eso me gustaría.
– ¿Cuándo te vendría bien?
– Te diría que mañana, pero eso dependerá de que vaya a tener que regresar a casa andando en cada ocasión. En ese caso, sugeriría un pequeño restaurante local, o me pondría por lo menos unos zapatos más cómodos.
– Desde luego que no -dijo Townsend-. Te prometo que mañana te traeré a casa en coche. Pero a primeras horas del día tengo que estar en Sydney para firmar un contrato, de modo que no espero regresar antes de las ocho.
– Eso es perfecto. Dispondré de tiempo suficiente para regresar a casa y cambiarme.
– ¿Te parecería bien en L'Étoile?
– Sólo si tienes algo que celebrar.
– Habrá algo que celebrar, te lo prometo.
– En ese caso te veré en L'Étoile, a las nueve. -Se inclinó hacia él y lo besó en la mejilla-. ¿Sabes, Keith? A estas horas de la noche nunca se consigue un taxi por aquí -le dijo, preocupada-. Me temo que vas a tener que caminar un largo trecho.
– Habrá valido la pena -dijo Townsend mientras Susan ya desaparecía por el corto sendero que conducía a la puerta de su casa.
Poco después, apareció un coche que se detuvo a su lado. Un chófer bajó rápidamente y le abrió la portezuela.
– ¿Adónde vamos, jefe?
– A casa, Sam -le contestó al chófer-. Pero pasemos por la estación para recoger un ejemplar de la primera edición.
Townsend tomó el primer vuelo de la mañana siguiente con destino a Sydney. Su abogado, Clevis Jervis, y su contable, Trevor Meacham, se sentaron uno a cada lado.
– Sigue sin gustarme la cláusula de rescisión -comentó Clive.
– Y el plan de pagos necesita ajustarse un poco, eso está claro -añadió Trevor.
– ¿Cuánto tiempo tardaremos en solucionar esos problemas? -preguntó Townsend-. Tengo una cita para cenar en Adelaida esta noche, por lo que debo tomar un vuelo de la tarde.
Los dos hombres lo miraron con expresión dubitativa.
Sus temores demostraron estar justificados. Los abogados de las dos empresas se pasaron la mañana revisando la letra pequeña, y los dos contables aún tardaron más en revisar las cifras. Nadie se detuvo, ni siquiera para almorzar y, a las tres de la tarde, Townsend ya comprobaba su reloj a cada pocos minutos. A pesar de que recorría el despacho de un lado a otro, y que contestaba con monosílabos a largas preguntas, el documento final no estuvo preparado para la firma hasta pocos minutos después de las cinco.
Townsend soltó un suspiro de alivio cuando los abogados se levantaron finalmente de la mesa y empezaron a estirar las piernas. Comprobó de nuevo su reloj, convencido de que aún podría tomar un avión que le permitiera regresar a tiempo a Adelaida. Agradeció los esfuerzos a sus dos consejeros y estrechaba las manos de los asesores de la parte opuesta cuando sir Somerset entró en el despacho, seguido por su director y director general.
– Me dicen que hemos llegado por fin a un acuerdo -dijo el viejo con una amplia sonrisa.
– Así lo creo -asintió Townsend, que trató de no demostrar lo impaciente que estaba por escapar de allí.
Si llamaba a Moore's para advertir a Susan que podía llegar tarde, sabía que no le pasarían la comunicación.
– Bueno, tomemos una copa para celebrarlo antes de estampar nuestras firmas en el documento definitivo -sugirió sir Somerset.
Después del tercer whisky, Townsend sugirió que quizá había llegado el momento de firmar el contrato. Nick Watson se mostró de acuerdo y le recordó a sir Somerset que todavía tenía que ocuparse de sacar un periódico aquella noche.
– Muy cierto -dijo el propietario, que sacó una pluma estilográfica del bolsillo interior de la chaqueta-. Y puesto que seguiré siendo el propietario del Chronicle durante otras seis semanas, no podemos permitir que descienda el nivel de calidad. Y a propósito, Keith, espero que pueda acompañarme a cenar.
– Me temo que esta noche no podrá ser -dijo Townsend-. Ya tengo una cita para cenar en Adelaida.
Sir Somerset se giró en redondo para mirarlo.
– Debe de ser una mujer muy hermosa -comentó- porque yo no rechazaría una invitación así por otro acuerdo de negocios.
– Le prometo que es muy hermosa -dijo Townsend con una sonrisa-. Y sólo es nuestra segunda cita.
– En ese caso, no le entretengo más -dijo sir Somerset, que se dirigió hacia la mesa del consejo, donde ya estaban preparadas dos copias del contrato.
Se detuvo un momento, miró fijamente el contrato y pareció vacilar. Los asesores de ambas partes se miraron, nerviosos, y uno de los abogados de sir Somerset empezó a agitarse, nervioso.
El viejo se volvió hacia Townsend y le hizo un guiño.
– Debo decirle que fue Duncan quien finalmente me convenció de que debía cerrar el trato con usted, y no con Hacker -le dijo.
Se inclinó sobre la mesa y estampó su firma en los dos contratos. Luego, le entregó la pluma a Townsend, que hizo lo propio junto a la firma de sir Somerset.
Los dos hombres se estrecharon las manos con formalidad.
– Es el momento para tomar otra copa -dijo sir Somerset con un nuevo guiño-. Usted puede marcharse, Keith, y veremos qué parte de sus beneficios podemos consumir en su ausencia. Debo decir, muchacho, que no podría sentirme más encantado de que el Chronicle haya pasado a manos del hijo de sir Graham Townsend.
Nick Watson se adelantó y pasó un brazo alrededor del hombro de Townsend antes de que éste se marchara.
– Debo decirle, como director del Chronicle , que espero con impaciencia trabajar con usted. Espero que podamos verle de regreso por Sydney dentro de poco.
– Yo también espero con impaciencia trabajar con usted -dijo Townsend-, y estoy seguro de que nos tropezaremos el uno con el otro de vez en cuando. -Se volvió luego hacia Duncan Alexander-. Gracias -le dijo-. Estamos en paz.
Duncan extendió la mano hacia él, pero Townsend ya se dirigía hacia la puerta. Vio cómo se cerraban las puertas del ascensor antes de poder apretar el botón de bajada. Cuando finalmente consiguió un taxi, el taxista se negó a superar los límites de velocidad a pesar de los halagos, sobornos y finalmente gritos de Townsend. Al llegar a la terminal, pudo ver el Douglas DC4 que se elevaba en el aire, por encima de él, indiferente a su último pasajero que se había quedado en tierra, varado en un taxi.
Читать дальше