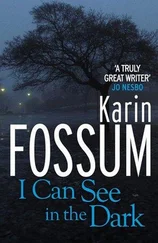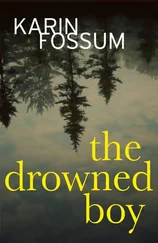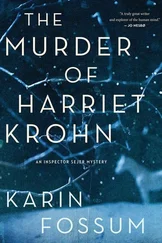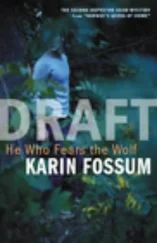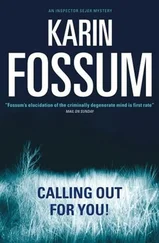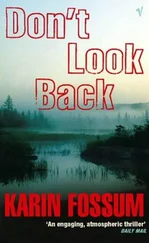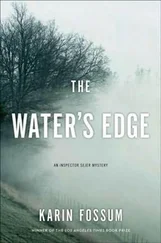– A mí todo esto me suena demasiado fácil. Sólo porque ese tipo tiene ese modelo de coche y carece de coartada. Y además, no está prohibido comprar sexo. Antiguamente -dijo Eva en voz alta-, no eras un hombre de verdad si no frecuentabas los prostíbulos.
– ¡Vaya! -exclamó su padre levantando la vista.
Eva estaba sudando.
– Pero qué negativa eres. ¿No suelen cogerlos casi siempre enseguida? Vivimos en una ciudad pequeña.
– Algunas veces se equivocan -dijo Eva en tono cortante, masticando la dura corteza del pan integral que compraba su padre. Sabía que estaba obligada a tomar una decisión. Tenía que hacer algo-. Estoy segura de que hay montones de hombres que han visitado a esa… señora que tienen coche blanco y carecen de coartada.
Terminó de desayunar. Recogió la mesa, fregó los cacharros, dejó la cartera entre dos periódicos en el salón, cogió el abrigo y abrazó a su padre.
– Ya nos veremos -dijo moviendo la mano-. Dentro de poco.
– Espero que sea verdad.
Su padre empujó su dentadura postiza, que tenía cierta tendencia a bajarse cuando sonreía demasiado. Le dijo adiós con la mano y luego siguió con la vista al Opel mientras subía por la cuesta llena de baches. Notó que sus temblores iban en aumento, siempre le ocurría cuando había tenido compañía durante un tiempo y luego se quedaba solo. Eva ya había alcanzado una buena velocidad y bajaba hacia el túnel de Hov. «Iré a Rosenkrantzgate -se dijo-, a la casa verde. Y averiguaré quién es él.»
Guardaba una bolsa de bandolera en el coche, y con la falda larga que llevaba podría pasar por vendedora o predicadora de alguna secta. Tal vez pudiera, ver cómo era la mujer de ese hombre e intercambiar algunas palabras con su hijo, si realmente era su hijo. Estaba convencida de ello. ¿Los testigos de Jehová llevaban siempre falda? ¿Y no tenían el pelo largo? Al menos lo tenían cuando ella era pequeña, ¿O eran los mormones? Daba igual. Ya estaba dentro del túnel. Echó un rápido vistazo en el espejo a su rostro sin maquillar, pero sólo podía verlo durante brevísimos destellos de color naranja, procedentes de la luz del techo del túnel, que se reflejaba en sus pupilas. No se reconocía a sí misma; apretó las manos alrededor del volante y notó que algo ardía debajo del abrigo. Era un sentimiento que no había tenido desde su niñez con Maja, su pasión había desaparecido por el camino, en su complicado matrimonio, en el montón de facturas sin pagar, en la preocupación por la obesidad de Emma y en la frustración por no haber triunfado como artista. Era un sentimiento que se iniciaba en algún lugar de su pecho, pero que poco a poco iba bajando hasta el vientre. Ese sentimiento le hizo sentirse viva, tuvo la sensación de poder entrar en el taller y pintar un poderoso cuadro, más poderoso que todo lo que había hecho hasta entonces, impulsada por una justa ira. De repente se sentía eufórica, el pulso le latía cada vez más deprisa y la llameante luz naranja del techo del túnel mantuvo vivo el fuego dentro de ella hasta que llegó al centro. Se metió en la fila de la derecha y se encaminó a Rosenkrantzgate.
No había nadie fuera de las casas multicolores. Era temprano. Pasó por la casa verde y aparcó en las afueras de la urbanización, detrás de un cobertizo para bicicletas. Se puso la bolsa de bandolera al hombro y se acercó a buen paso a las casas. Intentó adoptar una expresión enérgica y alegre, como si llevara un maravilloso mensaje en la voluminosa bolsa, a la vez que se iba fijando en los detalles, tales como los soportes para las bicicletas, el pequeño espacio con columpios y arena para jugar los niños, los tendederos y el seto con restos de flores amarillas. Se veía algún que otro juguete de plástico descolorido tirado sobre los minúsculos céspedes. Giró hacia la casa verde y se acercó a la primera puerta. Reconocería a la mujer rubia si la viera, un frágil ser con un lenguaje corporal muy cursi. Eva miró fijamente los timbres y eligió el botón de arriba, sobre el que ponía Helland, pero esperó un rato para armarse de valor. Intentó mirar a través de la puerta, pero era de cristal opaco y no permitía ver nada. Tampoco oía nada, y se dio un buen susto cuando la puerta se abrió de repente y un hombre la miró fijamente a la cara. No era Elmer. Sólo vivían dos familias en cada portal, de modo que lo saludó con la cabeza y se echó a un lado para dejarle pasar. El hombre la miró suspicazmente. Eva leyó rápidamente los nombres de los timbres.
– ¿Helland? -se apresuró a preguntar.
– Sí, soy yo.
– Ah, bueno, entonces es a Einarsson a quien estoy buscando.
El hombre se volvió para mirarla una vez más antes de desaparecer en dirección a los garajes. Eva se metió en el portal a hurtadillas, como un ladrón.
La placa de la puerta con el nombre era de porcelana, pintada por algún aficionado, y el dibujo representaba una madre, un padre y un niño, con los nombres puestos debajo de cada figura: Jorun, Egil y Jan Henry. Eva movió la cabeza y volvió a salir a hurtadillas. «Egil Einarsson, Rosenkrantzgate 16 -pensó-. Sé quién eres y lo que has hecho. Y pronto te lo diré.»
Eva estaba de vuelta en casa, muy concentrada.
Todos los demás quehaceres los dejó de lado, todos sus escrúpulos reventaron como burbujas al alcanzar la superficie de la conciencia, todo ese miedo que albergaba en su interior se había transformado en energía. Se imaginaba a ese pobre conductor de autobús, un poco gordo, quizá, con poco pelo, sentado en algún cuarto de interrogatorios bebiendo café instantáneo y fumando tantos cigarrillos como quisiera, que serían muchos. Seguramente ya ni le sabían bien, pero al menos era algo a qué agarrarse; si no, qué iba a hacer con sus manos, rodeado como estaría de policías uniformados por todas partes, estudiando precisamente sus manos, para descubrir si podía haber matado a Maja con ellas. Por supuesto que harían una prueba de ADN, pero tardarían bastante, tal vez semanas, y mientras tanto ese hombre tendría que esperar, y aunque no hubiese mantenido relaciones sexuales con Maja precisamente esa noche, podría haberla matado de todos modos, pensarían ellos. Claro que lo tratarían humanamente, aun tratándose de un asesinato, el delito más feo y más brutal de todos. Y sin embargo, a Eva no le resultaba difícil imaginarse a algún bruto, de mirada penetrante, que despojaba al pobre hombre de la poca dignidad que le quedaba. Tal vez Sejer, con toda su callada paciencia, podría transformarse en una auténtica pesadilla. No era imposible. Y en algún lugar puede que hubiera una esposa lloriqueando, fuera de sí de miedo. Al fin y al cabo, pensó, nadie puede estar seguro de los demás.
De un armario sacó ropa que no solía ponerse: un viejo pantalón del almacén de sobrantes del Ejército, con bolsillos en los muslos. Era grueso, tieso e incómodo, en absoluto de su estilo, precisamente por eso le venía muy bien. Tenía que salirse de sí misma, así todo resultaría más fácil. Encontró también un jersey negro de cuello alto y unas botas bajas de goma blanca, muy apropiadas para la ocasión. Se sentó a la mesa del comedor con papel y lápiz. Masticaba sin cesar; le gustaba el sabor a madera porosa y a grafito blando, de la misma manera que le gustaba chupar suavemente los pinceles después de haberlos limpiado en trementina. Nunca se lo había dicho a nadie, era un vicio secreto. Después de tres intentos, tenía listo el texto. Era breve y sencillo, sin rodeos, podría haber sido escrito por un hombre. Eva se deleitaba con su capacidad de decisión y acción. Era algo nuevo, una nueva fuerza que la impulsaba hacia delante, una fuerza que hacía mucho que no sentía. En los últimos tiempos se había ido arrastrando sin ninguna motivación, sin nada que tirara de ella. En ese momento estaba lanzada. A Maja le habría gustado.
Читать дальше