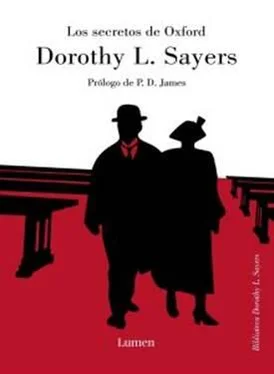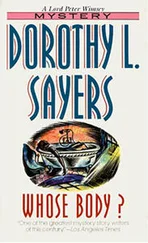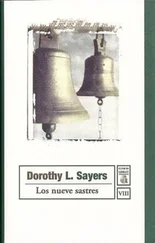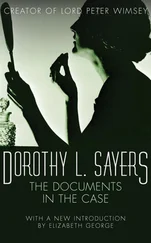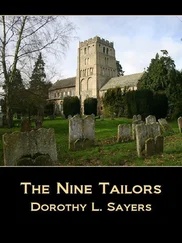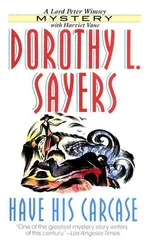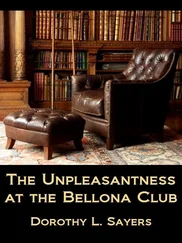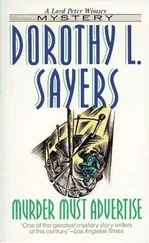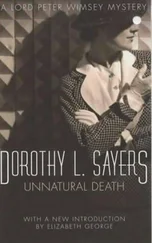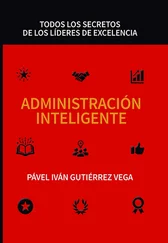Peter había vuelto a su sitio y estaba sentado, con la cabeza entre las manos. Annie fue hasta allí y lo sacudió con furia por los hombros, y cuando Peter alzó la mirada, Annie le escupió en la cara.
– ¡Usted, cerdo traidor! ¿Rata asquerosa! Son los hombres como usted los que hacen así a las mujeres. Lo único que sabe hacer es hablar. ¿Qué sabrá usted de la vida, con su título, su dinero, su ropa y sus coches? Jamás ha hecho un trabajo honrado. Puede comprar a todas las mujeres que quiera. Si por usted fuera, las esposas y madres podrían morirse de asco, mientras usted habla sobre el deber y el honor. Nadie se sacrificaría por usted… ¿por qué iban a hacerlo? Esa mujer lo está dejando en ridículo y usted ni se da cuenta. Si se casa con usted por su dinero, quedará todavía más en ridículo, y merecido se lo tiene. Para lo único que sirve es para tener las manos bien blancas y para engendrar los hijos de otros hombres… ¿Qué piensan hacer todas ustedes? ¿Salir corriendo a llorarle al magistrado porque las he dejado en ridículo a todas? No se atreven. Tienen miedo de dar la cara. Tienen miedo por su querido college y por ustedes, pero yo no tengo miedo. Lo único que he hecho es defender la carne de mi carne y la sangre de mi sangre. ¡Imbéciles! ¡Puedo reírme, de todas ustedes! No se atreverán a ponerme la mano encima. Yo tenía marido y lo quería… y ustedes tenían celos de mí y lo mataron. ¡Dios mío! Lo mataron entre todos, y no volvimos a tener un solo momento de felicidad.
De repente estalló en llanto, entre grotesca y digna de lástima, con la cofia descolocada y retorciendo el delantal con las manos.
– ¡Por Dios bendito! -murmuró desesperadamente la decana-. ¿No podemos hacer algo?
La señorita Barton se levantó.
– Vamos, Annie -dijo con decisión-. Lo sentimos mucho por usted, pero no puede actuar como una histérica. ¿Qué pensarían las niñas si la vieran? Lo mejor será que se acueste y se tome una aspirina. Administradora, ¿podría ayudarme a llevármela, por favor?
Como electrizada, la señorita Stevens se levantó, cogió a Annie por el otro brazo y salieron las tres juntas. La rectora se volvió hacia Peter, que estaba de pie enjugándose mecánicamente la cara con el pañuelo, sin mirar a nadie.
– Le pido disculpas por haber permitido esta escena. Debería haberlo comprendido. Tenía usted toda la razón.
– ¡Por supuesto que tenía razón! -exclamó Harriet. La cabeza estaba a punto de estallarle, como una máquina de vapor-. Siempre tiene razón. Dijo que era peligroso preocuparse por nadie. Dijo que el amor es una bestia demoníaca. Tú eres honrado, ¿verdad, Peter? Redomadamente honrado… ¡Dios! Déjenme salir. Voy a vomitar.
Tropezó contra Peter, que le abrió la puerta y tuvo que llevarla con mano firme hasta la puerta del lavabo. Cuando volvió, la rectora se había puesto de pie, y con ella las profesoras. Parecían aturdidas por la impresión de ver tantos sentimientos al desnudo en público.
– Por supuesto, señorita De Vine – estaba diciendo la rectora-, a nadie en su sano juicio se le ocurriría culparla a usted.
– Gracias rectora -repuso la señorita De Vine-. A nadie, salvo quizá a mí.
– Lord Peter -dijo la rectora un poco más tarde, cuando todas se habían calmado un poco-, creo que a todas nos gustaría decirle…
– No, por favor -replicó él-. No tiene ninguna importancia.
La rectora salió y las demás la siguieron, como plañideras en un funeral, y solo quedó la señorita De Vine, sentada bajo la ventana. Peter cerró la puerta y se acercó a ella, pasándose el pañuelo por la boca. Al darse cuenta, lo tiró a la papelera.
– Yo sí me echo la culpa -dijo la señorita De Vine, dirigiéndose no tanto a Peter como a sí misma-. Con amargura. No por mi forma de actuar, que era inevitable, sino por las consecuencias. Nada de lo que pueda decirme me hará sentirme más responsable de lo que ya me siento.
– No tengo nada que decirle -replicó Peter-. Al igual que usted y la totalidad del claustro, admito que los principios y las consecuencias van unidos.
– Eso no sirve de nada -dijo la profesora sin rodeos-. Habría que pensar en las demás personas. La señorita Lydgate habría hecho lo mismo que yo, pero se habría molestado en averiguar qué había sido de ese desdichado y de su esposa.
– La señorita Lydgate es una gran persona, una persona excepcional, pero no podría evitar que otras personas sufrieran por sus principios. En cierto modo, parece que para eso están los principios… Yo no pretendo ser cristiano ni nada parecido -añadió con su inseguridad de costumbre-, pero hay algo en la Biblia que a mí me parece una simple exposición de la brutalidad de los hechos, quiero decir, lo de no traer la paz sino una espada.
La señorita De Vine lo miró con curiosidad.
– ¿Cuánto va a sufrir usted por esto?
– Sabe Dios. Es problema mío. Quizá nada, pero de todos modos, estoy con usted… siempre.
Cuando Harriet salió del lavabo, encontró a la señorita De Vine sola.
– Gracias a Dios, se han ido -dijo-. Lamento haber dado un espectáculo. Ha sido… tremendo ¿no? ¿Donde está Peter?
– Se ha marchado -respondió la señorita De Vine. Vaciló unos momentos, y añadió-: Señora Vane, no tengo ningún deseo de meterme en sus asuntos como una impertinente, y páreme los pies si me excedo, pero hemos hablado mucho de que hay que enfrentarse a los hechos. ¿No va siendo hora de que usted se enfrente a los hechos con respecto a ese hombre?
– Llevo bastante tiempo enfrentándome a un hecho -respondió Harriet, contemplando el patio sin verlo-, y es que si cedo una sola vez ante Peter, me desharé.
– Eso es casi evidente -replicó la señorita De Vine secamente-. ¿Cuántas veces ha utilizado esa arma contra usted?
– Nunca -contestó Harriet, recordando los momentos en que Peter podría haberlo hecho-. Jamás.
– Entonces, ¿de qué tiene miedo? ¿De sí misma?
– ¿No ha sido esta tarde suficiente advertencia?
– Quizá. Ha tenido usted la suerte de dar con un hombre muy generoso y muy honrado. Ha hecho lo que usted le pidió sin importarle lo que iba a costarle y sin rehuir la cuestión. No ha intentado ocultar los hechos ni influir en su opinión. Al menos reconocerá eso.
– Supongo que se daría cuenta de cómo me habría sentido.
– ¿Que se dio cuenta? -dijo la señorita De Vine con cierta irritación-. Mi querida amiga, reconozca que ese hombre tiene una gran inteligencia. Es increíblemente sensible y mucho más inteligente de lo que le convendría, pero de verdad, creo que no puede usted seguir así. No va agotar su paciencia, ni a quebrantar su autocontrol ni su espíritu, pero si puede quebrantar su salud. Parece una persona al límite de su resistencia.
– Ha estado de acá para allá, trabajando mucho -replicó Harriet a la defensiva-. No resultaría agradable vivir conmigo. Tengo muy mal carácter.
– Bueno, si él quiere correr ese riesgo… Valor no parece que le falte.
– Solo conseguiría amargarle la vida.
– Muy bien. Si ha llegado a la conclusión de que usted no le llega ni a la suela de los zapatos, dígaselo y despáchelo.
– Llevo cinco años intentando despachar a Peter, pero con él no funciona.
– Si lo hubiera intentado en serio, podría haberlo despachado en cinco minutos… Perdone. Supongo que usted no lo habrá pasado muy bien, pero él tampoco puede haberlo pasado muy bien… viéndolo todo y sin poder intervenir.
– Sí. Casi preferiría que hubiera intervenido, en lugar de ser tan terriblemente inteligente. Sería un alivio que me trataran sin ninguna consideración, para variar.
– Él jamás haría una cosa así. Ese es su punto flaco. Jamás decidirá por usted. Usted tendrá que tomar sus propias decisiones. No tiene que temer perder su independencia; él siempre la obligaría a recuperarla. Si alguna vez encuentra algún reposo con él, será el reposo de un equilibrio muy delicado.
Читать дальше