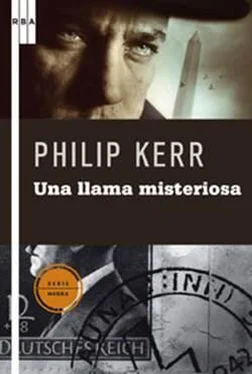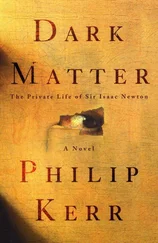– En cuanto tengamos algo que comunicar, estaremos en contacto, señora.
Cuando estábamos en las escaleras, al salir de la antecámara, le di las gracias.
– ¿Por qué?
– Por acudir en mi ayuda. Cuando me hizo aquella pregunta.
– ¿Cómo lo piensa resolver?
– Exacto.
– ¿Y cómo lo piensa resolver?
Sonrió amistosamente mientras encendía un cigarrillo con el mío.
– Pues no sé. Seguramente saldré en busca de la inspiración. Le apuntaré una pistola en la cara. Le daré unas cuantas bofetadas. A ver qué pasa. El enfoque forense, el judicial… Por otro lado, tengo que confiar en la suerte. Eso suele funcionar. Aunque no lo parezca, coronel, soy un tipo bastante afortunado. Esta mañana estaba en la cárcel. Hace cinco minutos metí la mano en el escote de la esposa del presidente argentino. Créame, para un alemán no cabe imaginar más suerte en los tiempos que corren.
– No lo dudo.
– Evita no parecía enferma.
– Ni usted.
– Puede que ahora no, pero lo he estado.
– Pack es buen médico -dijo el coronel-. El mejor que hay. Ha tenido suerte de que lo tratase alguien como él.
– Eso espero.
– Llamaré a los Von Bader y les diré que quiere hablar otra vez con ellos. Tal vez haya algo que antes se le pasó.
– Siempre hay algo que pasa desapercibido. Los detectives son humanos y los humanos cometen errores.
– ¿Le parece bien mañana a mediodía?
Asentí.
– Vamos -dijo-. Le llevo de vuelta al hotel.
– No, gracias, coronel-dije-. Prefiero ir andando, si no le importa. Si la casera me ve llegar en ese Jaguar blanco, lo más probable es que me suba el alquiler.
BUENOS AIRES. 1950
Se alegraron de verme en el Hotel San Martín. Por supuesto, en gran parte se debía a que la policía secreta había dejado patas arriba mi habitación, aunque no tanto como cabría imaginar. No había mucho que poner patas arriba. Los Lloyd me saludaron como si creyesen que no me volverían a ver en la vida.
– Se cuentan muchas cosas sobre la policía secreta y demás -me dijo el señor Lloyd con un vaso de whisky de bienvenida en el bar del hotel-. Pero nosotros nunca la habíamos visto.
– Hubo una confusión con mi cédula, eso es todo -dije-. No creo que vuelva a ocurrir.
De todos modos, pagué la factura del mes, por si acaso. Eso contribuyó a que los Lloyd se tranquilizasen, Una cosa era perder a un cliente, y otra muy distinta perder a un cliente que no ha pagado. Eran buena gente, pero vivían de su trabajo. ¿Y quién no?
Subí a mi habitación. Había una cama, una mesa con una silla, un sillón, una estufa eléctrica de tres resistencias, una radio, un teléfono y un baño. Naturalmente, yo había añadido unos cuantos toques personales: una botella, un par de copas, un juego de ajedrez, un diccionario de español, una edición de Weimar de Goethe que compré en una librería de segunda mano, una maleta y algo de ropa. Todas mis propiedades terrenales. Me hubiera gustado ver a Werther enfrentado a los pesares de Gunther. Me serví una copa, preparé el tablero de ajedrez, encendí la radio y me senté en el sillón. Había unos mensajes de teléfono en un sobre. Todos menos uno eran de Anna Yagubsky. El otro era de Isabel Pekerman. No conocía a nadie que se llamase Isabel Pekerman.
Agustín Magaldi salía por Radio El Mundo cantando Vagabundo , un gran éxito de los años treinta. Apagué la radio y preparé un baño. Pensé en salir a comer algo, pero luego preferí tomarme otra copa. Estaba pensando en irme a la cama cuando sonó el teléfono. Era la señora Lloyd.
– Ha llamado la señora Pekerman.
– ¿Quién?
– Ya ha llamado antes. Dice que usted la conoce.
– Gracias, señora Lloyd. Será mejor que me pase la llamada.
Oí un par de clics y la última sílaba de un gracias en la voz de otra mujer.
– ¿Señora Pekerman? Soy Carlos Hausner. Creo que no tengo el placer de conocerla.
– Oh, sí que me conoce.
– Entonces me lleva ventaja, señora Pekerman. Creo que no la recuerdo.
– ¿Está usted solo, señor Hausner?
Ojeé las cuatro paredes desnudas y silenciosas, la botella medio vacía y el malogrado juego de ajedrez. Estaba solo, sí. Al otro lado de la ventana la gente caminaba por la calle, pero en lo que a mí respecta era como si estuviesen en Saturno. A veces me asustaba el profundo silencio de la habitación, porque parecía un reflejo de mi silencio interior. Al otro lado de la calle, en la iglesia de Santa Catalina de Siena, empezó a tañer una campana.
– Sí, estoy solo, señora Pekerman. ¿Qué desea?
– Me dijeron que fuese mañana por la tarde, señor Hausner -dijo-, pero acaban de ofrecerme un papel en una obra en Corrientes. Es un papel pequeño, pero interesante. En una buena obra. Además, las cosas han cambiado desde la última vez que nos vimos.Anna me ha hablado de usted. Me ha dicho que la está ayudando a buscar a sus tíos.
Me estremecí, preguntándome a cuánta otra gente se lo habría contado.
– ¿Cuándo nos conocimos exactamente, señora Pekerman?
– En casa del señor Von Bader. Yo soy la mujer que fingía ser su esposa. -Hizo una pausa. Yo también. O, mejor dicho, la hizo mi corazón-. ¿Me recuerda ahora?
– Sí, la recuerdo. El perro no se quedó con usted. Se vino conmigo y con Von Bader.
– Bueno, es que el perro no es mío, señor Hausner -dijo, como si todavía no captase lo que me quería decir-. A decir verdad, no confiaba en que usted indagase nada sobre los tíos de Anna. Pero sí que lo hizo. Quiero decir, no es mucho, pero algo es algo. Una prueba de que al menos entraron en este país. Mire, estoy en el mismo barco que Anna. También soy judía. Y también tengo parientes que entraron ilegalmente en el país y luego desaparecieron.
– Creo que no debería contar esto por teléfono, señora Pekerman. Podríamos quedar para hablar de este tema.
Por las noches, cuando no actuaba, Isabel Pekerman trabajaba en una milonga, que era una especie de club de tango, en Corrientes. Yo no sabía mucho sobre el tango, salvo que se originó en los burdeles argentinos. Y eso es exactamente lo que me pareció el Club Seguro. Para acceder al local, había que bajar unos escalones desde un pequeño letrero de neón y atravesar un patio iluminado por una única llama desnuda. Entre las sombras titilantes se acercó un hombre fornido. El vigilante de la puerta. Tenía un silbato en el cuello para llamar a la policía en caso de que se desatase una reyerta incontrolable.
– ¿Lleva navaja? -preguntó.
– No.
– De todos modos tengo que registrarle -dijo, aparentemente sorprendido por mi respuesta negativa.
– ¿Entonces por qué lo pregunta?
– Porque si me miente pensaré que viene a armar jaleo -dijo mientras me cacheaba-. Y tendré que vigilarle. -Cuando comprobó que no iba armado, me señaló la puerta por la que se filtraba una música de acordeón y violines.
En la entrada había una especie de gallinero donde residía la mujer de la casita , una negra bastante corpulenta que estaba sentada en una poltrona, tarareando una melodía totalmente distinta de la que tocaba la orquesta de tango. En el muslo tenía una servilleta de papel y un par de chuletas de cordero. Podría tratarse de su cena, pero también de los restos del último hombre que armó jaleo al fornido vigilante. Desplegó una enorme sonrisa irregular, tan blanca como una tira de campanillas de invierno, y me echó una mirada de arriba abajo.
– ¿Busca un Stepney?
Me encogí de hombros. Mi castellano había mejorado bastante, pero se me deshizo como un traje barato en cuanto tropezó con el argot local.
Читать дальше