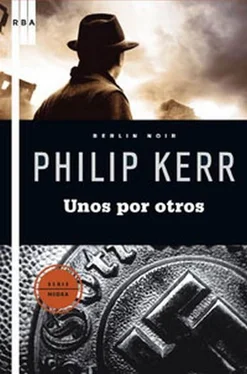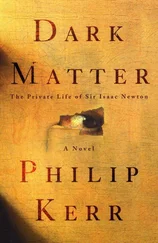– Caballeros -dijo el padre Bandolini dirigiéndose a los dos hombres sentados en la sala de invitados del monasterio-, quisiera presentarles a alguien que pasará una temporada con nosotros. El doctor Hausner, Carlos Hausner.
Hete aquí mi nuevo nombre. El padre Lajolo me había explicado que cuando se le concede una nueva identidad a alguien destinado a Argentina la Com pañía recomienda algún nombre que refleje la doble nacionalidad sudamericana y alemana. Así es como acabé llamándome Carlos. No tenía ninguna intención de terminar en Argentina, pero teniendo dos cuerpos de policía tras mi rastro, no estaba en disposición de discutir sobre mi nombre.
– Herr Hausner -dijo el padre Bandolini llevando la mano en la dirección de Eichmann-, herr Ricardo Klement -y volviéndose hacia el segundo hombre, añadió-: y herr Pedro Geller.
Eichmann no dio muestras de haberme reconocido. Inclinó la cabeza con un gesto seco y me estrechó la mano que yo le había extendido. Parecía más envejecido de la cuenta. Calculé que tendría unos cuarenta y dos, pero la alopecia, las gafas y el rostro cansado y atormentado como el de un zorro que oyera los perros a su espalda le hacían parecer mucho mayor. Llevaba un traje tupido de tweed, una camisa a rayas y una pequeña pajarita que le daba un aspecto algo más elegante. De elegante su apretón de manos tenía más bien poco. Yo ya me había dado la mano con Eichmann en el pasado, cuando sus manos eran suaves, casi delicadas, pero ahora parecían las de un obrero, como si, desde la guerra, se hubiera visto obligado a ganarse la vida con duros trabajos de fuerza física.
– Un placer conocerlo, doctor Hausner -dijo.
El otro hombre era mucho más joven, tenía mejor aspecto e iba mejor vestido que su infame compañero.Llevaba un reloj de aspecto caro y gemelos de oro. Tenía el pelo rubio, los ojos azul claro y los dientes parecían robados a una estrella de película americana. Al lado de Eichmann se veía alto como un mástil y por el porte parecía una extraña especie de grulla. Le di la mano y noté que, al contrario que la de Eichmann, la tenía bien cuidada y suave como la de un escolar. Cuando me fijé mejor, pensé que no debía de pasar de los veinticinco, por lo que se me hacía extraño pensar qué clase de crimen podía haber cometido con dieciocho o diecinueve años para verse obligado a cambiar de nombre y poner rumbo a Sudamérica.
Geller llevaba un diccionario español-inglés bajó el brazo y había otro abierto sobre la mesa frente al sillón de Eichmann-Ricardo Klement.
– Estábamos repasando un poco de vocabulario -dijo el joven sonriendo-. A Ricardo se le dan mejor los idiomas que a mí.
– ¿De veras? -dije.
Estuve a punto de mencionar que Ricardo también sabía yidish, pero luego me lo pensé mejor. Eché una mirada en torno a la salita, fijándome en el tablero de ajedrez, la caja de Monopoly, los anaqueles repletos de libros, los periódicos, las revistas, la radio General Electric último modelo, la tetera, las tazas, el cenicero lleno de colillas y las mantas, una de las cuales había estado cubriendo las piernas de Eichmann. Era evidente que aquellos dos hombres pasaban mucho tiempo sentados en aquella estancia. Refugiados. Escondidos. A la espera de algo. Un pasaporte nuevo, un pasaje para Sudamérica.
– Por suerte, hay un monje de Buenos Aires en el monasterio -dijo el padre-. El padre Santamaría les ha enseñado algo de español a nuestros amigos y les ha explicado algunas cosas sobre Argentina. Todo es distinto cuando uno viaja a un país conociendo el idioma.
– ¿Ha tenido buen viaje? -preguntó Eichmann. Si estaba nervioso de verme, no se le notaba-. ¿De dónde viene?
– Viena -contesté encogiéndome de hombros-. El viaje ha sido soportable. ¿Conoce Viena, herr Klement?-pregunté sacando el tabaco y ofreciendo cigarrillos a los presentes.
– No, la verdad es que no -dijo parpadeando. Había que admitir que era bueno-. No conozco Austria. Yo soy de Breslau. -Cogió uno de mis cigarrillos y me dejó que le diera lumbre-. Claro que ahora está en Polonia y se llama Wroclaw o algo por el estilo. ¿Se imagina? ¿Y es usted vienés, herr…?
– Hausner -dije.
– Ha dicho que era doctor, ¿verdad? -preguntó Eichmann con una sonrisa. Comprobé que sus dientes no habían mejorado. Sin duda le hacía gracia saber que en verdad no era médico-. Será interesante tener a un médico a mano, ¿no es así, Geller?
– Ya lo creo -dijo Geller, dando una calada a uno de mis Lucky-. Yo siempre quise ser médico. Me refiero a antes de la guerra. -Esbozó una sonrisa triste-. Supongo que ya nunca llegaré a serlo.
– Usted es joven -dije-. Cuando uno es joven todo es posible. Créame. Yo también he sido joven.
– Eso era verdad antes de la guerra -dijo Eichmann negando con la cabeza-. Todo era posible en Alemania. Y lo demostramos ante el mundo entero. Pero ahora ya no es así, me temo. Ahora media Alemania está en manos de esos bárbaros ateos, ¿no es verdad, padre? ¿Quieren saber lo que significa en realidad eso de República Federal de Alemania, caballeros? No somos más que una trinchera en el frente de la guerra que se avecina. Una guerra promovida por los…
Eichmann se reprimió y sonrió. La vieja sonrisa de Eichmann. Me miró como si le disgustara mi corbata.
– Pero ¿qué estoy diciendo? Nada de eso importa a estas alturas. Ya no. Nada de esto significa nada. Para nosotros, el hoy y el ayer no existen. Para nosotros, sólo existe el mañana. El mañana es todo lo que nos queda. -Por un instante la sonrisa perdió algo de su amargura-. Como dice la canción: El mañana me pertenece. El mañana me pertenece.
La cerveza del monasterio era exquisita. Era lo que se conoce como trapense, lo cual significa que está elaborada en condiciones muy estrictas y sólo por monjes benedictinos. La cerveza, a la que llamaban Schluckerarmer, era de color cobrizo y la espuma parecía helado. Tenía un sabor dulce, casi chocolatoso y una fuerza que escondía su gusto y orígenes. Parecía mucho más adecuada para los soldados estadounidenses que para unos austeros monjes temerosos de Dios. Yo, además, había probado la cerveza americana. Sólo un país que hubiera vetado el alcohol hubiera sido capaz de producir una cerveza que supiera a agua mineral enriquecida. Sólo un país como Alemania hubiera sido capaz de producir una cerveza lo bastante fuerte para que un monje se arriesgara a suscitar las iras de la Ig lesia católica romana clavando sus noventa y cinco tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg. O por lo menos eso es lo que decía el padre Bandolini. Decía que ésa era la razón por la que prefería el vino.
– Si quiere mi opinión, toda la Re forma puede achacarse a la cerveza -decía-. El vino es una bebida muy católica. Provoca somnolencia y complicidad. La cerveza vuelve a la gente inconformista. Vea los países que beben mucha cerveza: son sobre todo protestantes. ¿Y los que beben vino? Católicos romanos.
– ¿Qué hay de los rusos? -pregunté-. Ellos beben vodka.
– Esa es una bebida para olvidar -dijo el padre Bandolini-. No tiene nada que ver con Dios.
Pero nada de esto era tan interesante como lo que dijo a continuación. Por lo visto, el camión del monasterio salía para Garmisch-Partenkirchen aquella misma mañana y me invitaba a ir en él.
Tomé el abrigo y la pistola, pero dejé la bolsa con el dinero en la celda. Habría parecido raro que me la llevara. Además tenía la llave de la puerta, y pensaba volver a por el nuevo pasaporte. Seguí al padre hasta la cervecería, donde el camión ya estaba siendo cargado con los cajones de cerveza.
Dos monjes estaban a cargo del camión, un viejo Framo de dos cilindros. Ambos hombres eran un claro reflejo de las cualidades mesomórficas de la cerveza. El padre Stoiber, barbudo y visiblemente borrachín, teníauna panza como una piedra de molino. El padre Seehofer era fuerte como un barril secado al horno. En la cabina del camión había espacio para los tres, pero sólo si nadie respiraba hondo. Para cuando llegamos a Garmisch- Partenkirchen, me sentía tan prieto como la salchicha del bocadillo de un pastor sajón. Aunque la incomodidad no era lo peor. El pequeño motor de 490 centímetros cúbicos del Framo tenía una potencia de frenado de sólo quince caballos, y con mi peso añadido el vehículo derrapaba en algunos tramos de las carreteras heladas de la montaña. Por fortuna Stoiber, que había servido en Ucrania durante lo más crudo del invierno ruso, era un conductor excelente.
Читать дальше