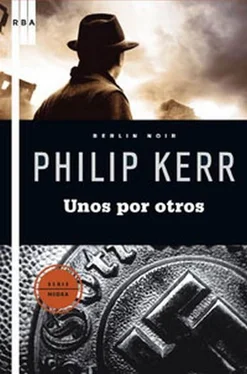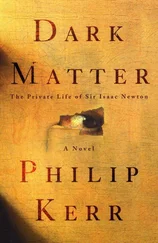– ¿Qué les pasaba?
– Casos psiquiátricos la mayoría, pobres diablos -respondió-. Neurosis de guerra, ese tipo de cosas. En realidad no era mi línea. La mayor parte moría después de un ataque de meningitis viral. Al resto los trasladaron a un hospital en Munich, hace unos seis meses. Ahora están convirtiendo el hospital en una zona de descanso y ocio para el personal americano.
Abrió la puerta y entró. Yo me quedé donde estaba, mirando un coche aparcado al otro lado de la calle. Lo había visto antes, un bonito Buick Roadmaster de dos puertas. Verde brillante, con neumáticos de banda blancaun trasero grande como una ladera alpina y una calandra delantera como el paciente estrella de un dentista.
Seguí a Henkell y entré en un estrecho pasillo que estaba muy caliente. En las paredes había muchas fotografías de campeones olímpicos de invierno: Maxi Herber, Ernst Baier, Willy Bognor haciendo el juramento olímpico, y un par de esquiadores de saltos que debieron pensar que podían llegar hasta Valhalla. En la casa el ambiente tenía un punto químico, algo así como descompuesto y botánico, como un par de guantes de jardinería.
– Cierra la puerta -gritó Henkell-. Tenemos que mantener el calor aquí dentro.
Al volverme para cerrar la puerta oí voces, y cuando me di la vuelta encontré el pasillo bloqueado por un conocido. Era el americano que le había convencido para que cavara en el jardín trasero de Dachau.
– Bueno, pero si es el cabezacuadrada con principios -dijo.
– Viniendo de usted, no es un gran cumplido -dije-. ¿Ha robado oro judío últimamente?
Sonrió.
– Últimamente no. En los últimos tiempos no hay mucho. ¿Y usted? ¿Cómo va el negocio del hotel? -No esperó mi respuesta y, sin apartar la vista, inclinó la cabeza por encima del hombro y gritó-: Eh, Heinrich. ¿Dónde has encontrado a este cabezacuadrada? ¿Y qué demonios hace aquí?
– Te lo dije. -Henkell retrocedió un paso en el pasillo-. Es el hombre que conocí en el hospital.
– ¿Quieres decir que es el detective del que hablabas?
– Sí -contestó Henkell-. ¿Os conocéis?
El americano llevaba un abrigo deportivo diferente. Este era cachemir gris. Llevaba una camisa gris, una corbata de lana gris, pantalones de franela grises y un par de zapatos negros con puntera. También llevaba unas gafas distintas, de concha. Pero todavía parecía el empollón de la clase.
– Sólo en mi vida anterior -comenté yo-. Cuando regentaba un hotel.
– ¿Tenías un hotel?
Parecía que Henkell encontraba la idea muy absurda. Que lo era, por supuesto.
– Adivina dónde estaba -dijo el americano, con un despreció burlón-. En Dachau. A medio kilómetro del viejo campo. -Soltó una sonora carcajada-. Jesús, es como abrir un balneario en un salón funerario.
– A usted y a su amigo les parecía bien -comenté-. El dentista aficionado.
Henkell se rió.
– ¿Se refiere a Wolfram Romberg? -preguntó al americano.
– Se refiere a Wolfram Romberg -contestó él.
Henkell se acercó por el pasillo y me puso una mano en el hombro.
– El comandante Jacobs trabaja para la Agen cia Central de Inteligencia -explicó, y me llevó a la siguiente habitación.
– No sé por qué no me lo imaginaba como un capellán militar -dije yo.
– Es un buen amigo mío y de Eric. Muy buen amigo. La CIA aporta este edificio y algo de dinero para nuestra investigación.
– Pero parece que nunca es suficiente -insinuó Jacobs.
– La investigación médica puede ser cara -dijo Henkell.
Entramos en una oficina con aspecto médico pulcro y profesional. Había un gran archivador en el suelo. Una librería Biedermeier con docenas de textos médicos dentro, y una calavera humana encima. Un botiquín de primeros auxilios en la pared, junto a una fotografía del presidente Truman. Un mueble bar de art déco con una amplia selección de botellas de licor y refrescos. Un escritorio rococó de nogal enterrado bajo varios centímetros de papeles y libretas, con otra calavera humana como pisapapeles. Cuatro o cinco sillas de madera de cerezo, y una figura de bronce de una cabeza humana con una plaquita que decía que era un retrato de Alexander Fleming. Henkell señaló dos juegos de puertas de cristal deslizantes y un laboratorio muy bien equipado.
– Microscopios, centrifugadores, espectrómetros, aspiradores -enumeró-. Todo cuesta dinero. A veces el comandante ha tenido que encontrar varias fuentes de ingresos no autorizadas para mantenernos. Incluido el Oberscharführer Romberg y sus ahorrillos de Dachau.
– Exacto -gruñó Jacobs. Retiró los visillos y miró con recelo el jardín trasero de la mansión por la ventana de la oficina. Una pareja de pájaros habían iniciado una ruidosa pelea. La manera en que se comporta la naturaleza da para mucho. No me hubiera importado darle un puñetazo a Jacobs. Sonreí. -Seguro que no es asunto mío lo que el comandante hizo con las pertenencias robadas de aquella pobre gente.
– Tienes razón -dijo Jacobs-. Cabezacuadrada.
– ¿En qué estás trabajando exactamente, Heinrich? -pregunté.
Jacobs miró a Henkell.
– Por el amor de Dios, no se lo digas -le rogó.
– ¿Por qué no? -dijo Henkell.
– No sabes nada de este tío -dijo él-. ¿Y te has olvidado de que tú y Eric trabajáis para el gobierno estadounidense? Utilizaría la palabra «secreto», pero no creo que sepáis ni deletrearla.
– Se aloja en mi casa -dijo Henkell-. Confío en Bernie.
– Todavía me pregunto por qué -replicó Jacobs-. ¿O sólo es cuestión de las SS? Antiguos compañeros. ¿Qué?
Yo mismo todavía me lo preguntaba un poco.
– Ya te dije por qué -contestó Henkell-. A veces Eric se siente un poco solo. Es probable que incluso tenga instintos suicidas.
– Dios, me gustaría estar tan solo como Eric -bufó Jacobs-. Esa tía que le cuida, Engelbertina, o como se llame. No entiendo cómo uno se puede sentir solo con ella cerca.
– En parte tiene razón -dije.
– ¿Ves? Hasta el cabezacuadrada está de acuerdo conmigo -aseguró Jacobs.
– Me gustaría que no usaras esa palabra -dijo Henkell.
– ¿Cabezacuadrada? ¿Qué tiene de malo?
– Es como si yo te llamara judío de mierda -dijo Henkell-. O puto judío.
– Sí, bueno, estoy acostumbrado, tío -dijo Jacobs-. Ahora los putos judíos mandan. Y vosotros los cabezacuadradas tendréis que hacer lo que os digan.
Henkell me miró y, de forma deliberada, como para irritar al comandante, dijo:
– Estamos trabajando para encontrar una cura para la malaria.
Jacobs soltó un sonoro suspiro.
– Pensaba que ya existía una cura -dije.
– No -dijo Henkell-. Hay muchos tratamientos, algunos más eficaces que otros. Quinina. Cloroquinina. Atebrina. Proguanil. Algunos tienen efectos secundarios muy desagradables. Y, por supuesto, con el tiempo, la enfermedad resistirá a esos medicamentos. No, cuando digo una cura me refiero a algo más a que eso.
– ¿Por qué no le das las llaves de la caja fuerte, de paso?
Henkell continuó, sin dejarse disuadir por el enfado del yanqui.
– Estamos trabajando en una vacuna. Será algo que realmente vale la pena, ¿no crees, Bernie?
– Supongo que sí.
– Ven a echar un vistazo.
Henkell me indicó que pasara por la primera puerta de cristal. Jacobs nos siguió.
– Tenemos dos puertas de cristal para mantener un calor adicional en el laboratorio. Puede que tengas que quitarte la chaqueta. -Cerró la primera puerta de cristal antes de abrir la segunda-. Si estoy aquí dentro mucho tiempo, normalmente llevo una camisa tropical. Realmente esto parece el trópico, es como un invernadero.
En cuanto se abrió la segunda puerta, me sorprendió el calor. Henkell no exageraba, era como entrar en una selva de Sudamérica. Jacobs ya empezaba a sudar. Me quité la chaqueta y me arremangué la camisa.
Читать дальше