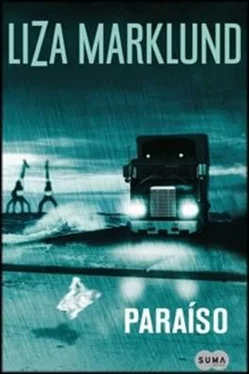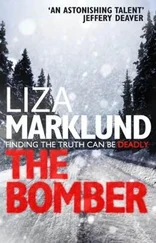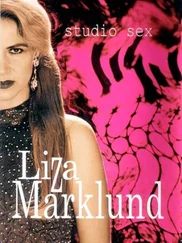Annika apagó el candelabro, se secó el cabello con una toalla, se caló un gorro, se puso el abrigo y unos zapatos y salió a la calle.
Había nevado por la noche, un manto suave cubría todavía las aceras. Sus pies dejaron una estela de huellas desde la puerta de su casa hasta la del taller del orfebre.
Él ya había abierto, tenía el mismo delantal grueso, la misma expresión jovial.
– Te has levantado pronto -dijo alegremente-. ¿Compras de Navidad?
Ella sonrió, negó con la cabeza y le mostró la cadena de Aida.
– Menuda cadena -dijo el orfebre, sopesándola en las manos.
Annika vio el metal relucir en sus grandes puños; seguro que él podría hacer algo hermoso con la gratitud de la asesina.
– ¿Es de oro? -preguntó ella.
El hombre raspó un poco en el cierre, se volvió y le untó una sustancia.
– Por lo menos de dieciocho quilates -dijo él-. ¿Quieres deshacerte de ella?
Annika asintió y el orfebre colocó la cadena en una balanza.
– Pesa mucho -dijo él-. Ciento noventa y cinco gramos, a cuarenta y ocho coronas el gramo.
Él cogió una calculadora.
– Nueve mil ciento veinte coronas, ¿te parece bien?
Annika volvió a asentir. El orfebre entró en el cuarto trasero, y volvió con el dinero y un recibo.
– Muy bien -dijo-. No lo quemes todo a la primera oportunidad.
Ella esbozó una leva sonrisa.
– De hecho -respondió-, eso es precisamente lo que pensaba hacer.
Los chicos de la tienda de informática de la esquina no abrían, en realidad, hasta las nueve, pero Annika vio que uno de ellos estaba sentado frente a un teclado en un cuarto de atrás del negocio. Golpeó la ventana, el chico alzó la vista, ella sonrió y agitó la mano; él salió del lugar y cerró la puerta.
– Ya sé que es temprano -dijo Annika-, pero quiero comprar un ordenador.
Él abrió la puerta y se rió.
– ¿Y no puedes esperar hasta que abramos?
Ella sonrió.
– ¿Tenéis algo por nueve mil ciento veinte coronas?
– ¿Mac o PC?
– Me da lo mismo -respondió ella-, mientras no se estropee constantemente.
El chaval miró por toda la desordenada tienda. Ellos vendían ordenadores, nuevos y usados, arreglaban ordenadores, programaban, hacían servicios, soporte técnico y páginas web, todo según el cartel de la ventana. Annika pasaban delante de ese negocio más o menos ocho veces al día, y en general le daba la impresión de que pasaban el tiempo jugando con juegos de ordenador.
– Éste -dijo el chico, y puso una gran caja gris sobre la mesa-. Es de segunda mano, pero el procesador es nuevo y tiene mucha memoria. ¿Para qué vas a utilizarlo?
– Como máquina de escribir -respondió Annika-. Y para navegar un poco.
El chaval dio unas palmaditas en la caja.
– Éste es perfecto. Ya tiene instalados todos los programas, Word, Excel, Explorer…
– Me lo llevo -lo interrumpió ella-, con una pantalla, y todo eso.
El chaval dudó.
– ¿Quieres todo lo demás también por nueve mil coronas?
– Nueve mil ciento veinte. El disco duro está usado, ¿no?
El chaval suspiró.
– Vale, pero sólo porque es muy temprano.
El chico la dejó un momento delante del mostrador, salió a la parte de atrás y volvió con un pequeño monitor.
– No es muy grande, pero es una pantalla con garantía -dijo él-. No emite mucha radiación, hay que tener cuidado con esas cosas. Yo me mareo un poco con los monitores viejos, es como si el cerebro se me empezara a encoger. ¿Algo más? ¿Disquetes?
– Sólo tengo nueve mil ciento veinte coronas.
Él suspiró otra vez, sacó una bolsa de papel y la llenó con un par de altavoces, un ratón, una almohadilla, algunos paquetes con discos, cables y un teclado.
– Y una impresora -dijo Annika.
– Ten piedad -dijo el chico-. ¿Por nueve mil ciento veinte coronas?
– Puedo llevarme una de segunda mano -dijo Annika.
Él volvió al almacén y regresó con una caja nueva en la que ponía Hewlett Packard.
– Acabo de regalar el disco duro -dijo él-. ¿Ponemos algún regalito más ya que estamos?
Ella soltó una carcajada.
– Así está bien, pero ¿cómo me lo llevo a casa?
– Por ahí no paso -dijo el chaval-. Tendrás que llevártelo tú sola. Sé que vives en el barrio, te he visto por ahí.
A Annika se le enrojecieron las mejillas.
– ¿Que me has visto?
Él sonrió un poco avergonzado. Era un encanto, y tenía el pelo negro y rizado.
– Pasas siempre por aquí -dijo él-, y siempre vas con prisa. Debes de tener una vida interesante.
Ella aspiró hondo.
– Sí -respondió ella-, realmente sí. Aunque soy bastante débil y necesito ayuda con todas estas cosas.
Él protestó y puso los ojos en blanco; cogió con firmeza la impresora y fue hacia la puerta.
– Espero que vivas cerca -dijo.
– En un último piso, sin ascensor -dijo Annika y sonrió.
El cielo comenzaba a aclarar cuando se sentó a la mesa en la habitación del servicio con su bloc de notas al lado. Mirando hacia el patio, vio los adornos de Navidad y las estrellas de paja balanceándose.
Es una habitación estupenda, pensó. ¿Por qué no la he utilizado antes?
Revisó todo de cabo a rabo, una y otra vez; escribió; borró; cambió. Fue hasta ese nivel de la conciencia en la que el tiempo y el espacio se suspenden; dejó que las palabras fluyeran, y que las consonantes danzaran.
De pronto sintió que tenía hambre otra vez. Corrió a la calle, buscó una pizza en la tienda de la esquina y se la comió junto al ordenador.
Para cuando terminó la impresión -la impresora era de cartuchos de tinta, increíblemente lenta- había empezado a oscurecer. Annika metió los papeles en un archivador de plástico, guardó el documento en un disquete y se fue a la comisaría de policía.
– No puedes venir aquí cuando te apetezca -dijo Q., algo irritado cuando la vio en la recepción-. ¿Qué quieres?
– He escrito un artículo y quiero que me des tu opinión -dijo ella.
Él protestó.
– Por supuesto… Y supongo que no puede esperar, como siempre.
– Exacto.
– Vamos a tomar un café.
Fueron a la cafetería de la esquina y pidieron café y unos sándwiches. Annika sacó la carpeta de plástico.
– No sé si me lo publicarán -dijo ella-. Voy a ir al periódico y les daré este material en cuanto haya hablado contigo.
El inspector la miró con atención y cogió el escrito.
Leyó en silencio; hojeó las páginas; leyó nuevamente.
– Esto -dijo él- es nada más y nada menos que una lista completa de las actividades de la mafia serbia, tanto a nivel internacional como en Suecia. Todos los depósitos, cuarteles centrales, transportes, contactos, rutinas…
Ella asintió, y él la miró fijamente.
– Eres increíble -dijo él-. ¿De dónde diablos has sacado esa información?
– Tengo dos informes con sellos TIR de seguridad en el bolso -respondió ella.
De repente él se echó hacia atrás en la silla y dejó el brazo colgando sobre el respaldo.
– Ahora lo entiendo -dijo-. Tienes un enorme talento para matar gente…
Annika se puso tensa, como si la hubieran apuñalado en el pecho.
– ¿Qué quieres decir?
Él se quedó mirándola fijamente varios segundos, recordando el informe en su escritorio, el suicidio en el hotel Sergel Plaza la noche anterior; el coronel yugoslavo con pasaporte diplomático.
– Nada -dijo él.
Se inclinó de nuevo hacia delante y tomó el café.
– Nada, una tontería. Perdóname.
– ¿Qué te parece? -dijo ella-. ¿Coinciden los datos?
Él lo pensó largo rato.
– Debo comprobarlo todo antes de decir nada. Esa pizzería de Gotemburgo, por ejemplo, puede que no tenga nada que ver con la mafia serbia.
Читать дальше