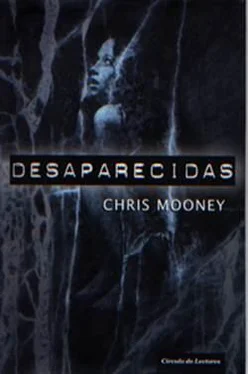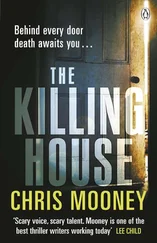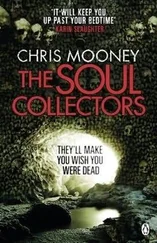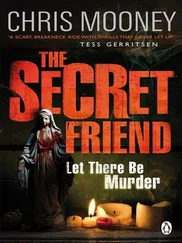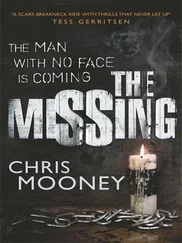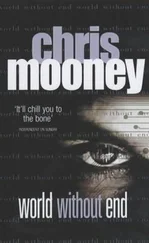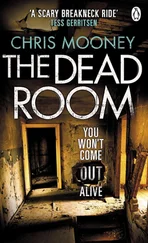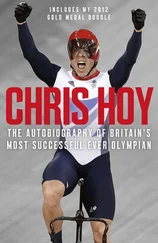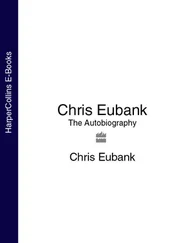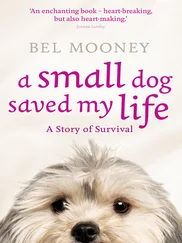El plan original era salir el domingo, en cuanto hubiera terminado su tarea en el sótano. El plan se había alterado a primera hora de la tarde cuando Richard le envió un breve y conciso mensaje de texto: «Encontrados restos en bosque. Vete ya».
Boyle vio el reportaje en el noticiario de la NECN. La policía de Belham había encontrado un cadáver. El reportaje no especificaba los pormenores del hallazgo, o qué pista había llevado a la policía hasta la zona. No se mostró ninguna imagen, de manera que ignoraba el lugar exacto donde se habían encontrado los restos.
Las mujeres desaparecidas durante el verano del ochenta y cuatro estaban enterradas en aquel bosque, pero la policía nunca había encontrado los cadáveres. No podían dar con ellos. El mapa que él había dejado en casa de Grady se había quemado en el incendio.
La policía había hallado un cadáver. Se preguntó si sería el de su madre-hermana. En tal caso, y si conseguían identificarla, la policía empezaría a hacer preguntas cuyas respuestas los conducirían hasta allí, a New Hampshire.
Tenía que haber sido algo que les dijo Rachel. Pero ¿de qué podía tratarse? Rachel no sabía nada del bosque de Belham ni de las mujeres que él había enterrado allí. Rachel desconocía el nombre o la dirección de su secuestrador, y desde luego era imposible que supiera dónde había enterrado a su madre-hermana. ¿Qué les podía haber dicho? ¿Había encontrado algo en su despacho? ¿En el archivador? No dejaba de dar vueltas a esas preguntas mientras guardaba los sobres y el portátil.
El primer sobre contenía dos juegos de documentos falsos: pasaportes, permisos de conducir, partidas de nacimiento y tarjetas de la Seguridad Social. En el otro había diez de los grandes en efectivo, para emergencias, el dinero necesario para poder empezar de cero en otra ciudad. Después podía usar el ordenador para sacar dinero de la cuenta que tenía en un banco privado de las islas Caimán.
Boyle cerró la maleta. No conocía el arrepentimiento ni la tristeza. Esos conceptos emocionales le eran tan ajenos como el paisaje lunar. Sin embargo, iba a echar de menos su casa, el hogar donde pasó su infancia, con sus grandes habitaciones y su intimidad, y la magnífica vista que se disfrutaba desde el dormitorio principal. Pero lo que más echaría de menos sería el sótano.
Boyle apagó la luz de su cuarto. Ya sólo le quedaba una cosa por empaquetar.
Se dirigió al cuartito de encima del garaje. No encendió la luz, veía perfectamente gracias a la luz de la luna que entraba por las ventanas.
Pasó ante los armarios que aún contenían la ropa de su madre y se arrodilló junto a la ventana que daba a la calle. Levantó la moqueta, apartó la baldosa floja y sacó de debajo la pistola Mossberg, siempre engrasada, y las balas. Sólo la había usado una vez: para matar a sus abuelos.
Boyle miró por la ventana, aún de rodillas, cuando distinguió a alguien que miraba hacia el garaje.
Era Banville, el inspector de Belham.
Boyle se quedó helado.
Banville hablaba en dirección a su chaqueta. Llevaba un auricular. Era un equipo de vigilancia. Banville hablaba por un micrófono prendido en el chaleco.
«Te han encontrado, Daniel.»
La voz de su madre.
«Vienen a por ti, tal y como te advertí.»
Era un error. Había construido un rastro de pistas que irremisiblemente llevaban hasta Earl Slavick. La sangre, los paquetes postales y las fibras azul marino, las fotos de Carol: todo apuntaba a Slavick. Banville no debería estar allí.
¿Por qué no le había llamado Richard? Era él quien vigilaba a Slavick.
¿Le habría sucedido algo a Richard?
Boyle cogió la BlackBerry. No quería enviar un mensaje y tener que aguardar la llegada de la respuesta. Tenía que saber. Ahora. Marcó el número oficial de Richard.
El teléfono sonó y sonó. Saltó el buzón de voz. Boyle dejó un mensaje:
– Tengo a Banville en casa. ¿Dónde te has metido?
Una furgoneta de la compañía telefónica se acercaba a su casa. La tenue luz le permitió ver a un hombre sentado al volante, vestido con una chaqueta de color marrón con el logotipo de la compañía cosido en el bolsillo delantero. Sostenía una carpeta en las manos.
De manera que ése era el plan. El supuesto empleado de la compañía telefónica llamaría a su puerta y, en cuanto abriera, se le echarían encima. No se arriesgaban a un asalto por sorpresa por temor a que matara a Carol.
«No tienes escapatoria, Daniel.»
No abriría la puerta. Si no abría, se marcharían. Esperaría a que se fueran y luego se largaría de allí.
«Demasiado tarde. Saben que estás en casa. Las luces de abajo están encendidas, y Banville ha visto las cajas que has dejado en el garaje, junto al coche. La policía sabe que planeas marcharte. Si no sales, entrarán ellos.»
Le quedaba la opción de escabullirse por la puerta trasera e internarse en el bosque. Tenía las llaves del cobertizo. El Gator estaba allí; podía usarlo para recorrer uno de los caminos que llevaban a la carretera principal, luego encontrar un coche y robarlo. Pero no, el Gator era demasiado ruidoso. Tendría que hacer parte del camino a pie.
«Banville ha venido acompañado de más agentes, Daniel. La casa está rodeada. No irás muy lejos.»
Boyle paseó la mirada por el bosque, preguntándose cuántos agentes del SWAT estarían agazapados en las sombras.
«Se acabó, Daniel. No puedes escapar.»
– No.
«Te encerrarán en el corredor de la muerte, en un lugar más oscuro que el sótano.»
– Cállate.
«Incluso es probable que te extraditen a un estado donde aún se aplique la pena de muerte. Te atarán a una mesa y te pondrán la inyección letal. Y la última voz que oirás será la mía, Danny. Morirás solo, como yo.»
No se dejaría atrapar. No iba a morir solo en una celda. Tenía que llegar hasta el coche o hasta la furgoneta. Sabía en qué lugar dejarlo, salir corriendo y esconderse durante un tiempo, hasta idear un plan para volver a desaparecer.
El conductor descendió de la furgoneta. Banville había sacado su arma.
Boyle introdujo cuatro balas en la recámara. Se guardó el resto en el bolsillo y fue hacia la escalera.
Darby observó la fachada de la casa a través del periscopio.
Durante el trayecto se había formado la imagen de una casa en ruinas, una estructura desvencijada con un porche sin baranda y las ventanas rotas. En cambio, la casa que tenía enfrente se parecía a las de la zona alta de Weston, Massachusetts: enorme, antigua y colonial, con grandes habitaciones llenas de muebles caros y con los últimos adelantos tecnológicos. Las luces iluminaban un bonito paseo de ladrillo circundado de arbustos cuidadosamente podados.
Aparcado en el garaje había un Aston Martin Lagonda, con manchas de óxido en el capó y en los laterales. Banville había comunicado la noticia por radio. Darby iba provista del mismo equipo de vigilancia que usaba el Servicio Secreto: auricular y micrófono de solapa conectado a una cajita negra que llevaba prendida del cinturón.
Darby quería pedir refuerzos, pero Banville no estaba por la labor de esperar. Había cajas apiladas junto al coche, señal inequívoca de que Boyle había planeado largarse. Movilizar a la unidad del SWAT de New Hampshire requeriría un tiempo precioso y había que contar con la posibilidad de que Carol y las otras mujeres estuvieran en algún lugar de la casa, todavía vivas. Tenían que abatir a Boyle ya.
Había alguien en casa. Así lo indicaba una luz procedente del salón, y Darby estaba segura de haber percibido movimiento en el dormitorio de la primera planta antes de que se apagara la luz.
Glen Washington, el agente vestido con el uniforme marrón, estaba llamando al timbre.
Читать дальше