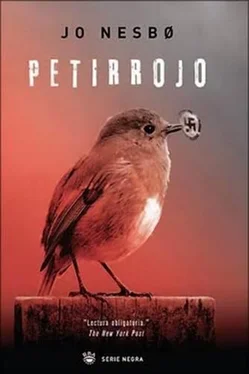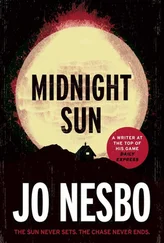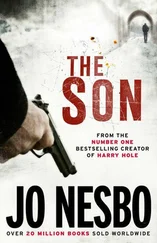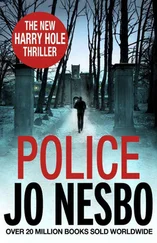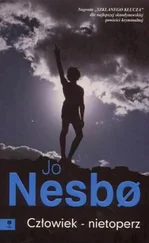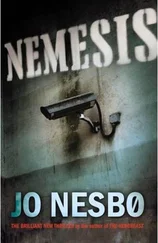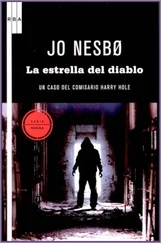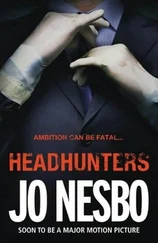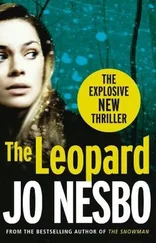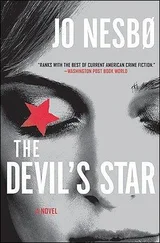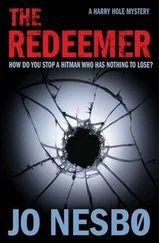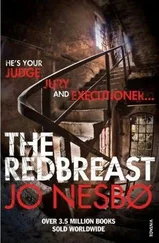– Sí, quién lo iba a decir -admitió Gudbrand.
– Y de una forma tan poco astuta. Tan sólo levantarse y echar a correr.
– Sí.
– ¡Qué pena lo de la metralleta! -La voz de Edvard denotaba un frío sarcasmo.
– Sí.
– Y tampoco tuviste tiempo de alertar a los guardias de los holandeses.
– Grité, pero ya era tarde. Y estaba oscuro.
– Había luna -observó Edvard.
Se miraron fijamente.
– ¿Sabes lo que creo? -dijo Edvard.
– No.
– Sí que lo sabes, lo veo. ¿Por qué, Gudbrand?
– Yo no lo he matado. -Gudbrand tenía la mirada clavada en el ojo de cíclope de Edvard-. Intenté hablarle. No quería escucharme. Se fue corriendo. ¿Qué podía hacer yo?
Ambos respiraban pesadamente, inclinados el uno hacia el otro, expuestos a un viento que no tardaba en borrar el vaho que surgía de sus bocas.
– Recuerdo la última vez que pusiste esa cara, Gudbrand. Fue la noche en que mataste a aquel ruso en el habitáculo.
Gudbrand se encogió de hombros. Edvard posó una manopla helada sobre su brazo.
– Escucha. Sindre no es un buen soldado. Probablemente, tampoco sea buena persona. Pero no somos unos inmorales y debemos intentar mantener cierta dignidad en medio de todo esto, ¿lo comprendes?
– ¿Puedo irme ya?
Edvard miró a Gudbrand. Los rumores de que Hitler ya no estaba ganando en todos los frentes habían empezado a llegar hasta ellos. Aun así, el flujo de voluntarios noruegos seguía aumentando, y Daniel y Sindre ya habían sido sustituidos por dos chicos de Tynset. Caras siempre nuevas y jóvenes. Algunos permanecían en la memoria, otros serían olvidados en cuanto desapareciesen. Daniel era uno de los que Edvard recordaría, lo sabía. Como también sabía que, en poco tiempo, la cara de Sindre se habría borrado de su memoria. Borrada. El pequeño Edvard cumpliría dos años dentro de unos días. Decidió no pensar en ello.
– Sí, puedes irte -le dijo-. Y manten la cabeza baja.
– De acuerdo -contestó Gudbrand-. Doblaré la espalda.
– ¿Te acuerdas de lo que dijo Daniel? -preguntó Edvard con algo parecido a una sonrisa-. Que aquí andamos siempre tan encorvados que, cuando volvamos a Noruega, pareceremos jorobados.
Una metralleta rió repiqueteando a lo lejos.
LENINGRADO
3 de Enero de 1943
Gudbrand se despertó bruscamente. Parpadeó en la oscuridad, pero sólo vio las tablas de la litera de arriba. Olía a leña acida y a tierra. ¿Había gritado? Los otros hombres aseguraban que ya no los despertaban sus gritos. Notó que recuperaba el pulso. Le picaba el costado, como si las pulgas no durmiesen nunca.
Era el mismo sueño que lo despertaba siempre y aún podía sentir las patas contra el pecho, ver los ojos amarillos en la oscuridad, los dientes blancos de animal salvaje, con olor a sangre y la baba que goteaba sin cesar. Y la respiración jadeante y aterrada. ¿Era la suya propia o la del animal? Así era el sueño: dormía y estaba despierto al mismo tiempo, pero no podía moverse. La boca del animal se cerraba alrededor de su garganta cuando, desde la puerta, lo despertaban los disparos de una metralleta, llegaba justo a ver cómo alzaban al animal en la manta, lo arrojaban contra la pared de tierra del habitáculo al tiempo que las balas lo destrozaban. Después, silencio, y allí, en el suelo, una masa de piel sangrienta, informe. Un hurón. Entonces el hombre que se ocultaba en el umbral salía de la oscuridad para quedar bajo el delgado haz de luz de la luna, tan delgado que sólo iluminaba una mitad de su cara. Pero esta noche el sueño había tenido un componente nuevo. Seguía saliendo humo de la boca del fusil y el hombre sonreía como siempre, pero tenía un gran agujero negro en la frente. Y cuando se volvió, Gudbrand pudo ver la luna a través del agujero de la cabeza.
Cuando Gudbrand notó la corriente helada que entraba por la puerta abierta, volvió la cabeza y sintió frío al ver la figura oscura que llenaba el umbral. ¿Seguía soñando? La figura entró en la habitación, pero estaba demasiado oscuro para que Gudbrand pudiera ver quién era.
De pronto la figura se detuvo.
– ¿Estás despierto, Gudbrand?
La voz era alta y clara. Era Edvard Mosken. Se oía un murmullo de descontento desde las otras literas. Edvard se acercó a la litera de Gudbrand.
– Tienes que levantarte -dijo.
Gudbrand suspiró.
– Te has equivocado al mirar la lista. Acabo de dejar la guardia. Es Dale…
– Ha vuelto.
– ¿Qué quieres decir?
– Dale acaba de despertarme. Daniel ha vuelto.
Gudbrand no veía en la oscuridad más que la blanca respiración de Edvard. Bajó las piernas de la litera y sacó las botas de debajo de la manta. Solía guardarlas allí cuando dormía para que las suelas mojadas no se congelasen. Se puso el abrigo que estaba encima de la delgada manta de lana, y siguió a Edvard. Las estrellas brillaban, pero el cielo nocturno había empezado a palidecer por el este. Oía unos sollozos de dolor procedentes de algún punto indefinido, pero al mismo tiempo notó un extraño silencio.
– Novatos holandeses -dijo Edvard-. Llegaron ayer, y acaban de regresar de su primera excursión a tierra de nadie.
Dale estaba en medio de la trinchera en una posición un tanto extraña: con la cabeza ladeada y los brazos separados del cuerpo. Se había atado la bufanda alrededor del mentón, y la cara delgada y demacrada con los ojos cerrados y hundidos le otorgaba un aspecto de mendigo.
– ¡Dale! -gritó Edvard.
Dale se despertó.
– Guíanos. Muéstranos el camino.
Dale iba delante. Gudbrand notó que el corazón se le aceleraba. El frío le mordía las mejillas, pero todavía no había conseguido sacudirse la somnolencia que arrastraba desde la litera. La trinchera era tan estrecha que tenían que ir en fila, y sentía la mirada de Edvard en la nuca.
– Aquí -dijo Dale señalando el lugar.
El viento producía un silbido áspero bajo el borde del casco. Encima de las cajas de munición había un cadáver con los miembros rígidos apuntando hacia los lados. Una fina capa de nieve que había caído en la trinchera cubría el uniforme y llevaba la cabeza cubierta por un saco de leña.
– Joder -dijo Dale meneando la cabeza y pateando la tierra.
Edvard no dijo nada. Gudbrand comprendió que estaba esperando a que él dijera algo.
– ¿Por qué no se lo han llevado los enterradores? -preguntó Gudbrand al fin.
– Lo recogieron -dijo Edvard-. Estuvieron aquí ayer por la tarde.
– Entonces, ¿por qué lo han vuelto a traer?
Gudbrand se percató de que Edvard estaba mirándolo.
– Nadie en el Estado Mayor tiene conocimiento de que se haya dado la orden de que vuelvan a traerlo.
– ¿Un malentendido, quizá? -sugirió Gudbrand.
– Puede ser.
Edvard sacó del bolsillo un fino cigarrillo que tenía a medio fumar y lo encendió con la cerilla que llevaba en la mano. Lo pasó después de dar un par de caladas y dijo:
– Los que lo recogieron afirman que lo depositaron en una fosa común en el sector norte.
– Si eso es cierto, debería estar enterrado, ¿no?
Edvard negó con la cabeza.
– No los entierran hasta que no han sido incinerados. Y sólo incineran durante el día para que los rusos no tengan luz para apuntar. Además, durante la noche las fosas comunes nuevas están abiertas y sin vigilancia. Alguien debe de haber recogido a Daniel de allí esta noche.
– Joder -repitió Dale, cogió el cigarrillo y chupó con avidez.
– ¿Así que es verdad que queman los cadáveres? -preguntó Gudbrand-. ¿Por qué, con este frío?
– Yo te lo puedo decir -dijo Dale-. La tierra está congelada. Y los cambios de temperatura hacen que los cadáveres emerjan de la tierra en primavera. -Pasó el cigarrillo a regañadientes-. Enterramos a Vorpenes justo detrás de nuestras líneas el invierno pasado. Esta primavera nos tropezamos con él otra vez. Bueno, al menos, con lo que los zorros habían dejado de él.
Читать дальше