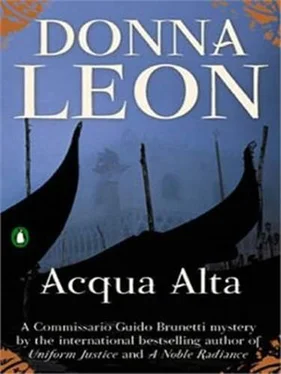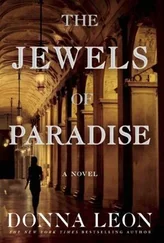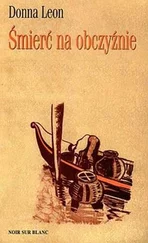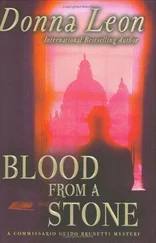Ella sacó la llave, eligió otra y abrió la cerradura de la parte superior de la puerta, luego accionó la primera cerradura.
– Es extraño -dijo volviéndose hacia él-. Está cerrada con dos llaves.
A él le pareció lógico que Brett echara las dos llaves desde dentro.
– Brett -gritó Flavia al empujar la puerta. La música salió a su encuentro, pero Brett no-. Soy yo -dijo Flavia-. Guido ha venido conmigo.
Nadie contestó.
Descalza, dejando un reguero de agua en el suelo, Flavia entró en la sala y fue al fondo del apartamento, a mirar en los dos dormitorios. Cuando volvió estaba más pálida. A su espalda, cantaban violines, vibraban trompetas y se restauraba la armonía universal.
– Brett no está en casa, Guido. Se ha marchado.
Aquella tarde, cuando Flavia salió del apartamento, Brett, sentada a su escritorio, miraba las hojas esparcidas ante ella. Contemplaba gráficos de las temperaturas a que ardían distintos tipos de madera, tamaños de los hornos descubiertos en China Occidental, los isótopos hallados en el vidriado de los vasos de las tumbas de la zona y una reconstrucción ecológica de la flora local dos mil años atrás. Si interpretaba y combinaba los datos de un modo, obtenía un esquema de la forma en que se cocía la cerámica, pero si disponía las variables de otro modo, su tesis se venía abajo, todo era absurdo, y ella hubiera debido quedarse en China, donde estaba su sitio.
Esta idea le hizo preguntarse si podría volver algún día, si Flavia y Brunetti conseguirían arreglar el estropicio -no encontraba otra palabra- y ella podría volver al trabajo. Apartó los papeles con impaciencia. No tenía objeto terminar el artículo, si dentro de poco la autora iba a ser desacreditada por haber sido instrumento de un sonado fraude artístico. Se levantó de la mesa y se acercó a las hileras de CDs pulcramente clasificados, buscando una música apropiada para su estado de ánimo. Nada vocal. No estaba de humor para oír a unos tarados obesos cantar sus amores y sus nostalgias. Amor y nostalgia. Y tampoco nada de arpa: su sonido quejumbroso le haría estallar los nervios. Bien, ya lo tenía: si algo podía demostrarle que en el mundo aún quedaba un poco de cordura, alegría y amor, era la Sinfonía Júpiter.
Ya estaba convencida de que había cordura y alegría y empezaba a creer otra vez en el amor cuando sonó el teléfono. Contestó porque pensó que podía ser Flavia, que hacía más de una hora que había salido.
– Pronto -dijo, consciente de que era la primera vez que usaba el teléfono en casi una semana.
– ¿ Professoressa Lynch? -preguntó una voz masculina.
– Sí.
– Unos amigos míos le hicieron una visita la semana pasada -dijo el hombre con una voz bien modulada y serena, alargando las sílabas con el sonsonete del acento siciliano. Como Brett no respondiera, agregó-: Estoy seguro de que lo recuerda.
Ella siguió sin decir nada, sosteniendo el teléfono con una mano rígida y recordando la visita con los ojos cerrados.
– Professoressa , he pensado que le interesaría saber que su amiga -la voz recalcó irónicamente la palabra-, su amiga la signora Petrelli está ahora con esos mismos caballeros. Sí, en este momento, mientras usted y yo hablamos, mis amigos dialogan con ella.
– ¿Qué quiere? -preguntó Brett.
– Ah, había olvidado lo directos que son ustedes los americanos. Pues quiero hablar con usted, professoressa .
Después de un largo silencio, Brett preguntó:
– ¿Hablar de qué?
– Oh, pues de arte chino, naturalmente, especialmente, de unas cerámicas de la dinastía Han que supongo que deseará ver, Pero antes tenemos que hablar de la signora Petrelli.
– Yo no quiero hablar con usted.
– Eso me temía, dottoressa . Por ello me he tomado la libertad de rogar a la signora Petrelli que viniera a mi casa.
Brett dijo lo único que se le ocurrió:
– Ella está aquí conmigo.
El hombre se echó a reír.
– Vamos, dottoressa , no se haga la estúpida conmigo, yo sé que es usted una mujer muy inteligente. Si ella estuviera con usted, hubiera colgado el teléfono inmediatamente y en este momento estaría llamando a la policía en lugar de hablar conmigo. -Dejó que sus palabras surtieran efecto y preguntó-: ¿Me equivoco?
– ¿Cómo puedo saber que está con ustedes?
– Ah, no puede, dottoressa , y eso forma parte del juego. Pero sabe que no está con usted y sabe que está fuera de casa desde las dos y catorce, hora en que ha salido a la calle y se ha encaminado hacia Rialto. Hace un día muy desapacible para pasear. Llueve mucho. Ya tendría que haber vuelto. En realidad, si me permite la observación, ya hace rato que debería haber vuelto, ¿no? -Brett no contestaba y él insistió-: ¿No?
– ¿Qué quiere? -preguntó Brett con cansancio.
– Así me gusta. Quiero que venga a verme, dottoressa . Quiero que venga ahora, que se ponga el abrigo y salga del apartamento. Alguien que está esperándola me la traerá. En cuanto usted salga, la signora Petrelli podrá marcharse.
– ¿Dónde está?
– No esperará que le diga eso, ¿verdad? -preguntó él con fingido asombro-. Conteste, ¿hará lo que le pido?
La respuesta salió espontáneamente, sin pensar:
– Sí.
– Muy bien. Una sabia decisión. Estoy seguro de que se alegrará de haberla tomado. Lo mismo que la signora Petrelli. Cuando acabemos de hablar, no cuelgue el teléfono, no quiero que haga llamadas. ¿Lo ha entendido?
– Sí.
– Oigo música. ¿La Júpiter?
– Sí.
– ¿Qué versión?
– Abbado -respondió ella con una creciente sensación de irrealidad.
– Ah, no es buena elección, ni hablar -dijo él rápidamente sin tratar de disimular la decepción que le causaba su gusto-. Los italianos no tienen idea de cómo hay que dirigir a Mozart. Bueno, podemos hablar de eso cuando venga. Quizá incluso escuchemos una grabación de Von Karajan. Creo que es muy superior. De momento, deje la música, póngase el abrigo y baje la escalera. Y no trate de dejar un mensaje porque alguien subirá con sus llaves para cerciorarse, de modo que puede ahorrarse la molestia. ¿Entendido?
– Sí -respondió ella sin ánimo.
– Entonces deje el teléfono, vaya a buscar el abrigo y salga del apartamento -ordenó él con una voz que por primera vez se aproximaba al que debía de ser su tono natural.
– ¿Cómo sé que dejarán marchar a Flavia? -preguntó Brett, tratando de que su voz pareciera serena.
Esta vez él se rió.
– No lo sabe. Pero yo le aseguro, es más, le doy mi palabra de caballero de que tan pronto como usted salga del apartamento con mis amigos alguien hará una llamada y la signora Petrelli podrá marcharse. -Como ella no respondiera, él agregó-: No hay alternativa, dottoressa .
Ella puso el teléfono en la mesa, salió al recibidor y descolgó el abrigo del armario. Volvió a la sala, fue a su escritorio y tomó una pluma. Rápidamente, escribió unas palabras en un papel pequeño y fue a la librería. Miró el panel de control del tocadiscos, oprimió la tecla «Repetir» y puso el papel en la caja vacía del CD, la cerró y la dejó apoyada en la puerta del tocadiscos. Recogió las llaves de encima de la mesa del recibidor y salió.
Cuando abrió la puerta de la calle, dos hombres entraron rápidamente en el zaguán. En uno de ellos reconoció al más bajo de los que la habían golpeado y tuvo que hacer un esfuerzo para no dar un paso atrás. Él sonrió y extendió la mano.
– Las llaves -exigió. Ella las sacó del bolsillo y se las dio. El hombre desapareció por la escalera arriba y tardó cinco minutos en volver, durante los cuales el otro hombre estuvo observándola, mientras ella miraba el agua que entraba por debajo de la puerta con la pequeña ondulación que señalaba la llegada del acqua alta .
Читать дальше