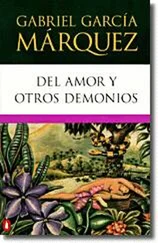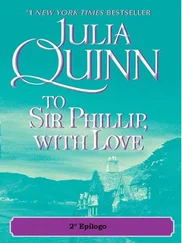Kronsteen permanecía inmóvil y erguido en su asiento, tan malevolentemente inescrutable como un loro. Tenía los codos apoyados en la mesa, y su cabeza grande descansaba sobre puños apretados que se clavaban en las mejillas, entre las cuales los fruncidos labios se aplanaban en una mueca altanera y desdeñosa. Debajo de las cejas anchas y prominentes, los ojos negros algo inclinados miraban con mortal calma el tablero donde se desarrollaba la partida que estaba ganando. Pero, detrás de aquella máscara, la sangre palpitaba en la dinamo de su cerebro, y una vena gruesa como un gusano que tenía en la frente latía a más de noventa pulsaciones por minuto. Durante la última hora y diez minutos había sudado medio kilo de peso, y el espectro de un movimiento en falso aún le aferraba la garganta. Pero para Makharov, y para los espectadores, continuaba siendo «El brujo de hielo», cuyo juego había sido comparado con un hombre comiendo pescado. Primero arrancaba la piel, luego quitaba las espinas y a continuación se comía el pescado. Kronsteen había sido campeón de Moscú durante dos años seguidos, jugaba ahora la final del tercero y, si ganaba esta partida, sería candidato al título de campeón nacional.
En el silencio que rodeaba la mesa aislada por una cuerda, no se oía otro sonido que el sonoro tic tac del reloj de Kronsteen. Los dos árbitros permanecían inmóviles en sus sillas altas. Sabían, al igual que Makharov, que éste sería el golpe de gracia. Kronsteen había introducido un brillante giro en la Varia ción Meran del rechazo del gambito dama. Makharov se había mantenido a su altura hasta el movimiento número 28. En ése había perdido tiempo. Tal vez había cometido entonces un error, y quizá también en los movimientos 31 y 33. ¿Quién podía saberlo? Sería una partida que se discutiría durante semanas por toda Rusia.
En las atestadas gradas que había ante la mesa donde se desarrollaba la partida del campeonato, alguien hizo un gesto. Kronsteen había apartado lentamente la mano derecha de la mejilla correspondiente y la había tendido al otro lado del tablero. Como la pinza de un cangrejo rosado, sus dedos pulgar e índice se habían separado y descendido. La mano, mientras sujetaba una pieza, se había alzado, desplazado hacia un lado y descendido. Luego la mano regresó con lentitud a la cara.
Los espectadores habían susurrado y murmurado al ver, sobre el gran mapa de la pared, el movimiento número 41 reproducido con el desplazamiento de una de las placas de un metro de lado. T8C. ¡Eso debería acabar con su adversario!
Kronsteen extendió la mano con gesto estudiado y bajó la palanca de la parte inferior de su reloj. Su péndulo rojo quedó inmóvil. Las agujas marcaban la una menos cuarto. En el mismo instante, el péndulo de Makharov despertó a la vida con un sonoro tic tac inexorable.
Kronsteen se recostó en el asiento. Apoyó las manos abiertas sobre la mesa y posó una fría mirada en el rostro lustroso, inclinado, del hombre cuyas entrañas estarían retorciéndose de agonía como una anguila ensartada en un arpón; bien lo sabía él, pues en su momento también había sufrido la derrota. Makharov, campeón de Georgia. Bueno, mañana el camarada Makharov regresaría a Georgia y allí se quedaría. En cualquier caso, este año no se trasladaría a Moscú con su familia.
Un hombre vestido de paisano se deslizó por debajo de las cuerdas y le susurró algo a uno de los árbitros. A continuación le entregó un sobre blanco. El árbitro negó con la cabeza al tiempo que señalaba el reloj de Makharov, que ahora marcaba la una menos tres minutos. El hombre vestido de paisano susurró una frase corta que hizo que el árbitro asintiera con la cabeza, malhumorado. Pulsó un timbre.
– Tengo un mensaje personal urgente para el camarada Kronsteen -anunció por el micrófono-. Haremos una pausa de tres minutos.
La sala fue recorrida por un murmullo. A pesar de que Makharov acababa de alzar los ojos cortésmente del tablero y permanecía inmóvil en su asiento, paseando la mirada por las molduras del alto techo abovedado, los espectadores sabían que la posición de las piezas estaba grabada en su cerebro. Una pausa de tres minutos no significaba otra cosa que tres minutos adicionales para Makharov.
Kronsteen sintió la misma punzada de irritación, pero su rostro no manifestaba expresión ninguna mientras el árbitro bajaba de su silla y le entregaba el sobre blanco sin inscripción alguna. Kronsteen lo rasgó con el pulgar y sacó de dentro una hoja de papel anónima. Decía, en los tipos mecanográficos grandes que conocía bien: «SE REQUIERE SU PRESENCIA AL INSTANTE». Sin firma ni dirección.
Kronsteen dobló la hoja de papel y se la metió cuidadosamente en el bolsillo pectoral interior. Más tarde debería entregarla para que fuese destruida. Alzó la mirada hacia el rostro del hombre vestido de paisano que se encontraba de pie junto al árbitro. Los ojos del mismo lo observaban con expresión impaciente, autoritaria. Al demonio con esta gente, pensó Kronsteen. No abandonaría la partida cuando faltaban sólo tres minutos. Era algo impensable. Era un insulto para el Deporte del Pueblo. Pero, cuando le hizo un gesto al árbitro para indicarle que la partida podía continuar, tembló por dentro y evitó los ojos del hombre vestido de paisano que permanecía de pie, en tensa inmovilidad, dentro de las cuerdas.
El timbre sonó.
– Continúa la partida.
Makharov inclinó la cabeza con lentitud. El minutero de su reloj sobrepasó la hora en punto y él aún estaba vivo.
Kronsteen continuaba temblando por dentro. Lo que acababa de hacer era insólito en un agente de SMERSH, o de cualquier otra agencia gubernamental. Sin duda se haría un informe sobre el caso. Grave desobediencia. Negligencia del deber.
¿Cuáles podrían ser las consecuencias? En el mejor de los casos, una bronca del general G. y una marca negra en su zapiska. ¿Y en el peor? Kronsteen no podía imaginarlo. No le gustaba pensar en ello. Con independencia de lo que pudiese suceder, el dulce sabor de la victoria se había vuelto amargo en su boca.
Pero ahora llegaba el final. Cuando aún quedaban cinco minutos en su reloj, Makharov alzó los derrotados ojos no más allá de los fruncidos labios de su oponente y su cabeza hizo el breve asentimiento formal de la rendición. Al sonar el doble timbrazo del árbitro, la multitud de la sala se puso de pie con un atronador aplauso.
Kronsteen se levantó y le hizo una reverencia a su oponente, otra a los árbitros y, por último, una muy profunda al público. A continuación, con el hombre vestido de paisano tras de sí, se agachó para pasar por debajo de las cuerdas y se abrió camino, con frialdad y rudeza, entre la masa de admiradores que lo aclamaban, hacia la salida principal.
En el exterior del Salón de Torneos, en medio de la amplia Pushkin Ulitza, con el motor en marcha, se encontraba el habitual ZIK saloon anónimo de color negro. Kronsteen se sentó en la parte trasera y cerró la puerta. Cuando el hombre de paisano saltó al estribo y se deslizó en el asiento delantero, el conductor metió bruscamente una marcha y el vehículo se alejó calle abajo.
Kronsteen sabía que disculparse con los guardias de paisano sería malgastar aliento. También sería contrario a la disciplina. A fin de cuentas, él era el jefe del departamento de Planificación de SMERSH, con el grado honorario de coronel. Y su cerebro valía su peso en diamantes para la organización. Tal vez podría zafarse del lío mediante la argumentación. A través de la ventanilla miró las calles oscuras, ya mojadas por las brigadas de limpieza nocturna, y centró la mente en su propia defensa. Luego enfilaron a una calle recta, al final de la cual la luna viajaba rápidamente sobre las cúpulas como cebollas del Kremlin, y llegaron al mismo.
Читать дальше