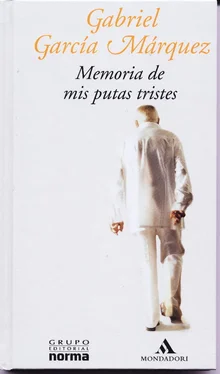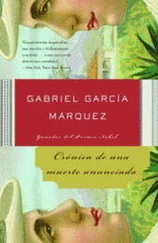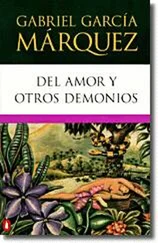– ¡Dios mío! -exclamó Rosa Cabarcas-. ¡Qué no hubiera dado yo por un amor como éste!
Me midió de cuerpo entero con una mirada de misericordia, y me ordenó: Vamos. La seguí hasta la casa, me sirvió un vaso de agua en silencio, me hizo una seña de que me sentara frente a ella, y me puso en confesión. Bueno, me dijo, ahora pórtate como un adulto, y cuéntame: ¿qué te pasa?
Le conté con lo que tenía como mi verdad revelada. Rosa Cabarcas me escuchó en silencio, sin asombro, y por fin pareció iluminada. Qué maravilla, dijo. Siempre he dicho que los celos saben más que la verdad. Y entonces me contó la realidad sin reservas. En efecto, dijo, en su ofuscación de la noche del crimen, se había olvidado de la niña dormida en el cuarto. Uno de sus clientes, abogado del muerto, además, repartió prebendas y sobornos a cuatro manos, e invitó a Rosa Cabarcas a un hotel de reposo de Cartagena de Indias, mientras se disipaba el escándalo. Créeme, dijo Rosa Cabarcas, que en todo este tiempo no dejé de pensar ni un momento en ti y en la niña. Volví antier y lo primero que hice fue llamarte por teléfono, pero nadie contestó. En cambio la niña vino enseguida, y en tan mal estado que te la bañé, te la vestí y te la mandé al salón de belleza con la orden de que la arreglaran como una reina. Ya viste cómo: perfecta. ¿La ropa de lujo? Son los trajes que les alquilo a mis pupilas más pobres cuando tienen que ir a bailar con sus clientes. ¿Las joyas? Son las mías, dijo: Basta con tocarlas para darse cuenta de que son diamantes de vidrio y estoperoles de hojalata. De modo que no jodas, concluyó: Anda, despiértala, pídele perdón, y hazte cargo de ella de una vez. Nadie merece ser más feliz que ustedes.
Hice un esfuerzo sobrenatural para creerle, pero pudo más el amor que la razón. ¡Putas!, le dije, atormentado por el fuego vivo que me abrasaba las entrañas. ¡Eso es lo que son ustedes!, grité: ¡Putas de mierda! No quiero saber nada más de tí, ni de ninguna otra guaricha en el mundo, y menos de ella. Le hice desde la puerta una señal de adiós para siempre. Rosa Cabarcas no lo dudó.
– Vete con Dios -me dijo con un rictus de tristeza, y volvió a su vida real-. De todos modos te pasaré la cuenta del desmadre que me hiciste en el cuarto.
Leyendo Los idus de marzo encontré una frase siniestra que el autor atribuye a Julio César: Es imposible no terminar siendo como los otros creen que uno es . No pude comprobar su verdadero origen en la propia obra de Julio César ni en las obras de sus biógrafos, desde Suetonio hasta Carcopino, pero valió la pena conocerla. Su fatalismo aplicado al curso de mi vida en los meses siguientes fue lo que me dio la determinación que me hacía falta no sólo para escribir esta memoria, sino para empezarla sin pudores con el amor de Delgadina.
No tenía un instante de sosiego, apenas si probaba bocado y perdí tanto peso que no se me tenían los pantalones en la cintura. Los dolores erráticos se me quedaron en los huesos, cambiaba de ánimo sin razón, pasaba las noches en un estado de deslumbramiento que no me permitía leer ni escuchar música, y en cambio se me iba el día cabeceando por una somnolencia sonsa que no servía para dormir.
El alivio me cayó del cielo. En la atestada góndola de Loma Fresca una vecina de asiento que no había visto subir me susurró al oído: ¿Todavía tiras? Era Casilda Armenia, un viejo amor de a tres por cinco que me había soportado como cliente asiduo desde que era una adolescente altiva. Una vez retirada, medio enferma y sin un clavo, se había casado con un hortelano chino que le dio nombre y apoyo, y quizás un poco de amor. A los setenta y tres años tenía el peso de siempre, seguía bella y de carácter fuerte, y conservaba intacto el desparpajo del oficio.
Me llevó a su casa, una huerta de chinos en una colina de la carretera al mar. Nos sentamos en las sillas de playa de la terraza umbría, entre helechos y frondas de astromelias, y jaulas de pájaros colgadas en el alero. En la falda de la colina se veían los hortelanos chinos con sombreros de cono sembrando las hortalizas bajo el sol abrasante, y el piélago gris de las Bocas de Ceniza con los dos tajamares de rocas que canalizan el río varias leguas en el mar. Mientras conversábamos vimos entrar un trasatlántico blanco por la desembocadura y lo seguimos callados hasta oír su bramido de toro lúgubre en el puerto fluvial. Ella suspiró. ¿Te das cuenta? En más de medio siglo es la primera vez que no te recibo la visita en la cama. Ya somos otros, dije. Ella prosiguió sin oírme: Cada vez que dicen cosas de ti en el radio, que te elogian por el cariño que te tiene la gente y te llaman maestro del amor, imagínate, pienso que nadie te conoció tus gracias y tus mañas tan bien como yo. En serio, dijo, nadie hubiera podido soportarte mejor.
No resistí más. Ella lo sintió, vio mis ojos húmedos de lágrimas, y sólo entonces debió descubrir que ya no era el que fui y le sostuve la mirada con un valor del que nunca me creí capaz. Es que me estoy volviendo viejo, le dije.Ya lo estamos, suspiró ella. Lo que pasa es que uno no lo siente por dentro, pero desde fuera todo el mundo lo ve.
Era imposible no abrirle el corazón, así que le conté la historia completa que me ardía en las entrañas, desde mi primera llamada a Rosa Cabarcas la víspera de mis noventa años, hasta la noche trágica en que hice añicos el cuarto y no regresé más. Ella me oyó el desahogo como si estuviera viviéndolo, lo rumió muy despacio, y por fin sonrió.
– Haz lo que quieras, pero no pierdas a esa criatura -me dijo-. No hay peor desgracia que morir solo.
Fuimos a Puerto Colombia en el trenecito de juguete tan despacioso como un caballo. Almorzamos frente al muelle de maderas carcomidas por donde había entrado el mundo entero al país antes que se dragaran las Bocas de Ceniza. Nos sentamos bajo un cobertizo de palma, donde las grandes matronas negras servían pargos fritos con arroz de coco y tajadas de plátano verde. Dormitamos en el sopor denso de las dos, y seguimos conversando hasta que se hundió en el mar el inmenso sol de candela. La realidad me parecía fantástica. Mira adonde ha venido a dar nuestra luna de miel, se burló ella. Pero prosiguió en serio: Hoy miro para atrás, veo la fila de miles de hombres que pasaron por mis camas, y daría el alma por haberme quedado aunque fuera con el peor. Gracias a Dios, encontré mi chino a tiempo. Es como estar casada con el dedo meñique, pero es sólo mío.
Me miró a los ojos, midió mi reacción a lo que acababa de contarme, y me dijo: Así que vete a buscar ahora mismo a esa pobre criatura aunque sea verdad lo que te dicen los celos, sea como sea, que lo bailado no te lo quita nadie. Pero eso sí, sin romanticismos de abuelo. Despiértala, tíratela hasta por las orejas con esa pinga de burro con que te premió el diablo por tu cobardía y tu mezquindad. En serio, terminó con el alma: no te vayas a morir sin probar la maravilla de tirar con amor.
El pulso me temblaba al día siguiente cuando marqué el número del teléfono. Tanto por la tensión del reencuentro con Delgadina, como por la incertidumbre de la forma en que Rosa Cabarcas me respondiera. Habíamos tenido una disputa seria por el abuso con que tasó los destrozos que hice en su cuarto. Tuve que vender uno de los cuadros más amados de mi madre, cuyo valor se calculaba en una fortuna, pero a la hora de la verdad no llegó a un décimo de mis ilusiones.
Aumenté la suma con el resto de mis ahorros y se la llevé a Rosa Cabarcas con una consigna inapelable: Lo tomas o lo dejas. Fue un acto suicida, porque sólo con vender uno de mis secretos ella habría aniquilado mi buen nombre. Pero no respingó, sino que se quedó con los cuadros que había tomado en prenda la noche del pleito. Fui el perdedor absoluto en una sola jugada: me quedé sin Delgadina, sin Rosa Cabarcas y sin mis últimos ahorros. Sin embargo, oí el timbre del teléfono una vez, dos veces, tres, y por fin ella: ¿A ver? No me salió la voz. Colgué. Me eché en la hamaca, tratando de serenarme con la lírica ascética de Satie, y sudé tanto que el lienzo quedó empapado. Hasta el día siguiente no tuve el valor de llamar.
Читать дальше