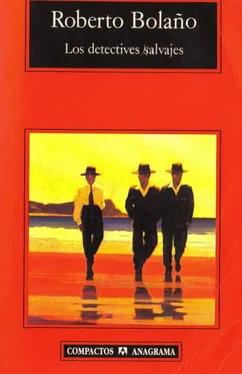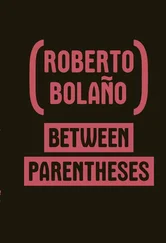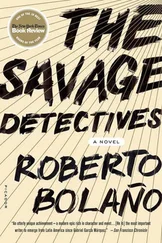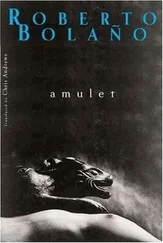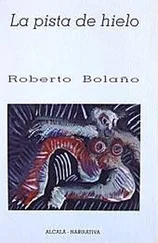Una mañana, tal como esperaba, volvieron los números. Las secuencias, al principio, eran endemoniadas, pero no tardé en encontrarles su lógica. El secreto consistía en plegarse. Aquella semana hice tres quinielas (con cuatro dobles) y compré dos números de la lotería. Como usted puede apreciar, no estaba muy seguro de mi interpretación. Gané una quiniela de trece aciertos. Con la lotería no pasó nada. A la semana siguiente lo volví a intentar, esta vez sólo con quinielas. Hice un catorce y me llevé quince millones. ¡Cómo cambia la vida! De golpe y porrazo me vi con más dinero del que nunca había soñado. Me compré un bar de la calle del Carmen y mandé a buscar a mi mamá y a mi hermana. Yo no fui personalmente porque de repente me entró el miedo. ¿Y si el avión que me llevaba se caía? ¿Y si en Chile los milicos me mataban? La verdad es que no tuve fuerzas ni para abandonar la pensión Amalia y me pasé una semana sin salir, tratado a cuerpo de rey, pegado al teléfono, hablando poco porque temía que fuera a cometer alguna imprudencia que diera con mis huesos en el manicomio, espantado, en una palabra, ante las potencias que yo mismo había convocado. La llegada de mi mamá contribuyó a serenarme. ¡No hay como la madre de uno para asentar los ánimos! Además mi mamá hizo migas enseguida con la dueña de la pensión y en menos de lo que canta un gallo allí todo el mundo estaba comiendo empanadas de horno y pastel de choclo, que mi vieja hacía para regatonearme a mí y de paso para regatonear a todos los náufragos que allí se escondían, la mayoría buena gente, pero algunos patos malos de verdad, gente torva que se dedicaba a sus labores y que me miraban con codicia. ¡Pero yo a ninguno le regateé mi amistad! Después me puse a hacer negocios. Al bar de la calle del Carmen lo siguió un restaurante en la calle Mallorca, un sitio fino al que acudían a desayunar y a comer los oficinistas de la zona y que al cabo de poco me reportó ingentes beneficios. Con la llegada de mi parentela ya no podía seguir viviendo en la pensión, así que me compré un piso en Sepúlveda con Viladomat y lo inauguré con una fiesta por todo lo alto. Las mujeres de la pensión, que lloraron cuando me fui, volvieron a llorar cuando hice el discurso de bienvenida a mi nueva casa. Mi vieja no se lo podía creer. ¡Tanta fortuna de golpe! Con mi hermana la cosa fue diferente, el dinero le dio unas ínfulas que nunca había tenido o que al menos yo nunca le había conocido. La puse a trabajar de cajera en el restaurante de la calle Mallorca, pero al cabo de unos meses me vi en la tesitura de elegir entre ella, que se había vuelto una siútica insoportable, y la totalidad de mis empleados y, lo que era más importante, buena parte de mis clientes. Así que la saqué de allí y le puse una peluquería en la calle Luna, más o menos cerca de nuestra casa, cruzando la Ronda San Antonio. Por supuesto, durante todo este tiempo yo seguí buscando los números, pero éstos como que se esfumaron no bien me vi en posesión de mi fortuna. Tenía dinero, tenía negocios y sobre todo tenía mucho trabajo, por lo que la pérdida, al menos en el fulgor de los primeros meses, apenas la noté. Después, cuando el ánimo se me fue aposentando, cuando se me pasó la mona y volví a las calles del Distrito 5.° en donde la gente se enfermaba y moría, empecé a pensar otra vez en ellos e incluso llegué a las conclusiones más peregrinas, más desorbitadas, para explicarme a mí mismo el milagro del que yo había sido arte y parte. Pero pensar mucho en ello tampoco era bueno. Lo confieso, alguna noche llegué a sentir miedo de mí mismo, así que ya se puede imaginar lo que quiera que no errará.
Entre los muchos temores que nacieron al filo de aquellas reflexiones estaba el de perder, perder jugando, todo lo que había ganado y estabilizado con el sudor de mi frente. Pero mucho más miedo me daba, se lo aseguro, asomar la nariz en la naturaleza de mi suerte. Como buen chileno, las ganas de progresar me corroían los huesos, pero como el Súper Ratón que había sido y que en el fondo sigo siendo la prudencia me refrenaba, una vocecita me decía: no tientes al azar, huevón, confórmate con lo que tienes. Una noche soñé con la iglesia de la calle Balmes y vi, pero esta vez creí comprender, su escueto mensaje: Tempus breve est, Ora et labora. El tiempo que nos dan sobre la Tierra no es muy prolongado. Hay que rezar y trabajar, no andar jodiendo la paciencia con las quinielas. Eso era todo. ¡Me desperté con la certeza de que había aprendido la lección! Después se murió Franco, vino la transición, luego la democracia, este país empezó a cambiar a una velocidad que era cosa de verlo y no dar crédito a lo que tus ojos veían. Qué bonito es vivir en democracia. Pedí y obtuve la nacionalidad española, viajé al extranjero, a París, a Londres, a Roma. Siempre en tren. ¿Ha estado usted en Londres? La travesía del canal es una putada. Qué canal ni que ocho cuartos. Peor, supongo, que el Golfo de Penas. Una mañana me desperté en Atenas y la vista del Partenón me empañó de lágrimas los ojos. No hay nada como viajar para ensanchar la cultura. Pero también para afinar la sensibilidad. Conocí Israel, Egipto, Túnez, Marruecos. Al final de mis viajes volví con un solo convencimiento: no somos nada. Un día llegó una cocinera nueva a mi bar de la calle Mallorca. Era inusualmente joven para el puesto y no demasiado competente, pero la acepté enseguida. Se llamaba Rosa y casi sin darme cuenta me casé con ella. A mi primer hijo yo quise llamarlo Caupolicán, pero finalmente se llamó Jordi. La segunda fue una niña y se llamó Montserrat. Cuando pienso en mis hijos me dan ganas de llorar de felicidad. Hay que ver lo que son las mujeres: mi mamá, que le daba miedo que yo me casara, terminó siendo uña y mugre con Rosita. Mi vida, como quien dice, estaba ya perfectamente encarrilada. ¡Qué lejos quedaba el Napoli y los primeros días en Barcelona, para no hablar de mi juventud descarriada en La Cisterna! Tenía una familia, un par de cabros a los que adoraba, una mujer que me ayudaba en todo (pero a la que retiré de la cocina de mi restaurante a la primera oportunidad, bueno es el cilantro pero no tanto), salud y dinero, en fin, no me faltaba de nada, y sin embargo algunas noches, cuando me quedaba solo en mi negocio haciendo cuentas, acompañado únicamente por algún camarero de confianza o por el lavaplatos a quien no veía pero a quien oía afanado en la cocina delante de su última ruma de platos sucios, me asaltaban unas ideas de lo más extrañas, unas ideas, ¿cómo decirlo?, muy chilenas, y entonces sentía que algo me faltaba y me ponía a pensar qué podía ser y tras mucho pensar y darle vueltas al asunto llegaba siempre a la misma conclusión: me faltaban los números, me faltaba la chispa de los números dentro de mis ojos, que es como decir que me faltaba una finalidad o la finalidad. O lo que es lo mismo, al menos según mi óptica, lo que me faltaba era comprender el fenómeno que había puesto en marcha mi fortuna, los números que ya hacía tanto que no me iluminaban la cabeza, y aceptar esa realidad como un hombre. Y fue entonces cuando tuve un sueño y cuando me puse a leer sin medida ninguna, sin el más leve asomo de piedad para conmigo mismo ni para con mis ojos, como un descosido, todo tipo de libros, desde biografías históricas, mis favoritos, hasta libros de ocultismo o poemas de Neruda. El sueño fue muy simple. En realidad más que un sueño fueron unas palabras, unas palabras que yo escuchaba en el sueño y que no era mi voz quien las dictaba. Las palabras eran éstas: ella pone miles de huevos. ¿Qué le parece? Igual estaba soñando con hormigas o con abejas. Pero yo sé que no eran hormigas ni abejas. ¿Quién, entonces, ponía miles de huevos? No lo sé. Sólo sé que en el acto de poner los huevos estaba sola y que el lugar donde los ponía, perdone si me pongo un poco pedante, era como la caverna de Platón, ese lugar parecido al infierno o al cielo en donde sólo se ven sombras, últimamente me ha dado por los filósofos griegos. Ella pone miles de huevos, decía la voz, y yo sabía que era como si dijera ella pone millones de huevos. Y entonces comprendí que allí estaba mi suerte, anidada en uno de esos huevos abandonados (pero abandonados con toda la esperanza) en la caverna de Platón. Y allí mismo supe que probablemente jamás iba a entender la naturaleza de mi suerte, el dinero que me había llovido del cielo. Pero como buen chileno me resistí a la ignorancia y me puse a leer y a leer y no me importaba pasarme toda la noche leyendo, salía temprano a abrir mis bares, trabajaba sin descanso, sumergido en la auténtica laboriosidad que se respira por las mañanas y por las tardes en Barcelona, esa laboriosidad que a veces parece un poco viciosa, y cerraba mis bares y hacía las cuentas y después de las cuentas me ponía a leer y muchas veces me quedé dormido sentado en una silla (como suelen hacer, por otra parte, todos los chilenos) y despertaba de madrugada, cuando el cielo de Barcelona es de un azul casi morado, casi violeta, un cielo que dan ganas de cantar y de llorar no más de verlo, y yo después de mirar el cielo seguía leyendo, sin darme reposo, como si me fuera a morir y no quisiera hacerlo sin haber comprendido antes lo que pasaba a mi alrededor y encima de mi cabeza y debajo de mis pies.
Читать дальше