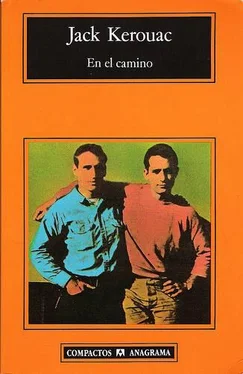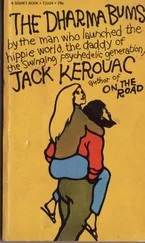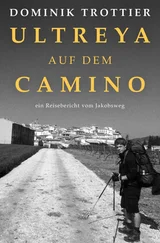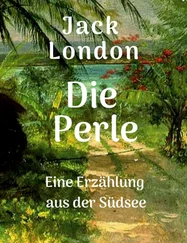Después salimos y jugamos al béisbol con los chicos en el campo lleno de hollín de al lado del ferrocarril de Long Island. También jugamos al baloncesto de un modo tan frenético que los chicos dijeron:
– Tomadlo con calma, os vais a morir.
Saltaban tranquilamente a nuestro alrededor y nos quitaban la pelota con toda facilidad. Dean y yo sudábamos. En un determinado momento Dean se cayó de bruces sobre la pista de cemento. Nos esforzábamos para que los chicos no nos quitaran la pelota, pero de todos modos nos la quitaban. Otros corrían como flechas y tiraban por encima de nuestras cabezas. Saltábamos hacia la cesta como locos y los chicos levantaban el brazo y quitaban la pelota de nuestras sudorosas manos y nos driblaban y encestaban. Eramos como dos saxofonistas callejeros que intentaran jugar al baloncesto contra Stan Gets y Cool Charlie. Los chicos decidieron que estábamos locos. Volvimos a casa lanzándonos la pelota desde ambos lados de la calle. Ensayamos pases
extra-especiales, hundiéndonos en setos y esquivando postes por muy poco. Cuando vino un coche, yo corrí a su lado y le lancé la pelota a Dean justo detrás del parachoques. Salió como una flecha y la cogió y rodó por la yerba, y me la lanzó de vuelta para que la recogiera junto a una camioneta de reparto de pan que estaba allí aparcada. La recogí y volví a lanzársela a Dean que tuvo que echarse hacia atrás y cayó de espaldas encima de una cerca. Ya en casa, Dean sacó su cartera, resopló, y le entregó a mi tía los quince dólares que le debía desde aquella vez en que fuimos multados por exceso de velocidad en Washington. Ella se quedó completamente sorprendida y complacida. Tuvimos una gran cena.
– Bueno, Dean -dijo mi tía-. Espero que sepas cuidar de la criatura que viene y que esta vez no te largarás.
– Sí, claro, sí.
– No puedes andar por todo el país teniendo hijos de esta manera. Esos pobrecitos crecerán sin ayuda de nadie. Tienes que ofrecerles alguna oportunidad -él se miraba los pies y asentía. Nos despedímos en el rojo crepúsculo, en un puente sobre la superautopista.
– Espero que todavía seguirás en Nueva York cuando vuelva -le dije-. Y espero también, Dean, que algún día podamos vivir en la misma calle con nuestras familias y ser una pareja de veteranos muy unida.
– Eso está muy bien, tío… sabes que estoy pidiendo eso mismo al cielo con plena conciencia de los conflictos que tenemos y de los que vendrán, según tu tía sabe y me recuerda. No quería tener otro hijo, pero Inez insistió, y nos peleamos. ¿Sabías que Marylou se casó con un vendedor de coches usados de Frisco y ha tenido un niño?
– Sí. Todos estamos pasando por el aro -rizos en el disparatado mar del vacío, debería haber dicho mejor. El fondo del mundo es de oro y el mundo está bocabajo encima. Dean sacó una foto de Camille en Frisco con la niña. La sombra de un hombre atravesaba a la niña sobre el soleado pavimento; unos largos pantalones en medio de la tristeza.
– ¿Quién es?
– Es Ed Dunkel. Volvió con Galatea, ahora están en Denver. Se pasan el día haciendo fotos.
Ed Dunkel, con una compasión inadvertida como la compasión de los santos. Dean sacó otras fotografías. Comprendí que eran las fotos que algún día mirarían asombrados nuestros hijos pensando que sus padres habían vivido unas vidas tranquilas, ordenadas, estables y levantándose por las mañanas a pasear orgullosos por las aceras de la vida, sin imaginarse jamás la locura y el follón de nuestras arrastradas vidas reales, de nuestra auténtica noche, del infierno contenido en ella, de la insensata pesadilla de la carretera. Todo el interior de unas vidas interminables y sin final que es vacío. Lastimosas formas de ignorancia.
– Adiós, adiós.
Dean se alejó en el crepúsculo rojizo. Las locomotoras pasaban por encima de él soltando humo. Sus sombras le seguían, imitaban su caminar y pensamientos y su propio ser. Se volvió, agitó la mano tímidamente, avergonzado. Luego se animó, saltó, gritó algo que no entendí. Corrió en círculo. Cada vez se acercaba más al borde de hormigón del puente que cruzaba por encima del tren. Me hizo una última señal. Le contesté agitando la mano. De repente se inclinó hacia delante, encaró su propia vida y caminó con rapidez hasta perderse de vista. Abrí la boca a la desolación de mis propios días. También tenía que recorrer un camino espantosamente largo.
A medianoche, entonando esta cancioncilla:
Casa en Missoula,
Casa en Truckee,
Casa en Opelusas,
No hay casa para mí,
Casa en la vieja Medora,
Casa en Wounded Knee,
Casa en Ogalalla,
Mi casa nunca vi.
cogí el autobús para Washington; perdí algún tiempo callejeando por allí: me salí del camino trazado para ver el Blue Ridge, oír el pájaro de Shenandoah y visitar la tumba de Stonewall Jackson; al anochecer escupí en el río Kanawha y anduve por la noche hillbilly de Charleston, al oeste de Virginia; a medianoche Ashland, Kentucky, y una chica solitaria bajo la marquesina de un teatro cerrado. El oscuro y misterioso Ohio, y Cincinnati al amanecer. Después los campos de Indiana de nuevo, y por la tarde San Luis como siempre bajo las grandes nubes del valle. Los adoquines cubiertos de barro y los troncos de Montana, los barcos fluviales destrozados, los antiguos letreros, la yerba y las maromas junto al río. El poema interminable. Missouri por la noche, y los campos de Kansas, las vacas nocturnas de Kansas en los secretos desiertos, pueblos de cartón con un mar al final de cada calle; amanecer en Abilene. Las pastos del este de Kansas se convierten en las laderas del oeste de Kansas que llevan a la cima de la noche del Oeste.
Henry Grass viajaba conmigo en el autobús. Se había montado en Terre Haute, Indiana, y ahora me decía:
– Ya te he dicho que aborrezco este traje que llevo, es asqueroso… pero eso no es todo -me enseñó unos papeles. Acababan de soltarle de la prisión federal de Terre Haute; lo habían encerrado por robar coches y venderlos después en Cincinnati. Era un chaval de unos veinte años y pelo ondulado-. Nada más llegar a Denver venderé el traje y me conseguiré unos pantalones vaqueros. ¿Sabes lo que me hicieron en esa cárcel? Aislamiento en celdas de castigo con sólo una Biblia; como el suelo era de piedra me sentaba encima de ella; cuando vieron lo que hacía me quitaron la Biblia y me trajeron otra de bolsillo pequeñísima. No podía sentarme encima y me la leí entera y el Nuevo Testamento también. ¡Je. je! -me dio un codazo mientras seguía chupando un caramelo. Comía caramelos sin parar porque en la cárcel le habían destrozado el estómago y sólo podía soportar eso-. ¿Sabes que en la Biblia hay cosas muy interesantes? Mucha jodienda y todo eso -me explicó lo que quería decir «andar publicándose»-. El que está a punto de salir de la cárcel y empieza a hablar de ello «anda publicándose» a los otros presos que tienen que quedarse todavía. Lo cogemos por el cuello y le decimos: «¡No andes publicándote conmigo!» Mal asunto ese de andar publicándose… ¿me entiendes?
– Nunca andaré publicándome, Henry.
– Si alguien anda publicándose conmigo, se me hinchan las narices, me cabreo y estoy dispuesto a cargármelo. ¿Sabes por qué me he pasado la vida en la cárcel? Porque perdí la cabeza a los trece años. Estaba en el cine con otro chaval y se metió con mi madre (ya sabes lo que quiero decir), y entonces cogí la navaja y le pegué un tajo en todo el cuello y lo habría matado si no me sacan de allí. El juez dijo: «¿Sabías lo que hacías cuando atacaste a tu amigo?» «Sí, señor juez, lo sabía, quería matar a ese hijoputa y sigo queriendo.» Así que no me dieron la condicional y me metieron en un reformatorio. Me salieron almorranas de tanto sentarme en el suelo de las celdas de castigo. No vayas nunca a una prisión federal, son las peores. Mierda, hace tanto que no hablo con nadie que podría pasarme la noche entera hablando. No sabes lo bien que se siente uno fuera. Ya estabas en el autobús cuando subí yo… allí en Terre Haute… ¿en qué estabas pensando?
Читать дальше