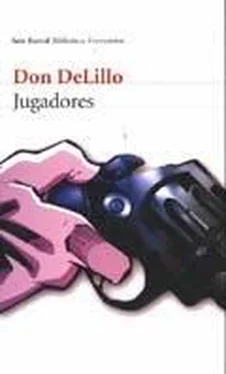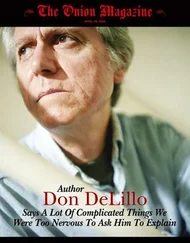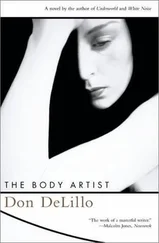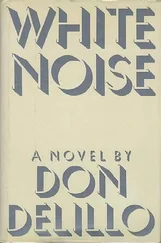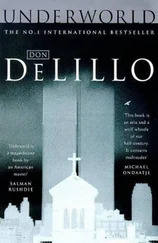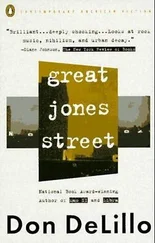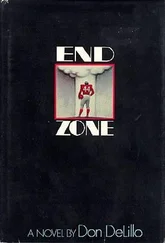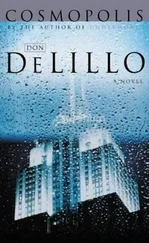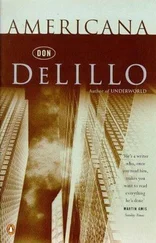Sonará el teléfono y se le indicará que vaya a un determinado lugar. Se le darán instrucciones detalladas. El número es conocido. Ya se ha comunicado antes. Se han dado ciertas garantías. Sólo es cuestión de tiempo. Volverá a impacientarse, desde luego. Tomará la resolución de irse. Pero esta vez sonará el teléfono y la misma voz de antes le dará instrucciones de naturaleza más detallada.
Emite el sonido «m», lo prolonga, le añade un asomo de vibrato al final. Vuelve a reírse. Raya el alba al parecer, mero atisbo, tal vez pura imaginación. No le apetece en especial que se haga de día. Emite el mismo sonido sin mover los labios, sin expresión.
Lo vemos de pie junto a la cama. La mujer le ha hecho tres visitas a lo largo de los dos días pasados desde que ocupa la habitación. Ahora está tumbada boca abajo, con un brazo sobre la almohada, el otro al costado. Aunque él siempre ha conocido cuáles son los límites de la mujer, los arenales invariables de su ser, se pregunta si su propia existencia es acaso más íntegra que la de ella. Quizás eso equivalga en cierto modo a una apreciación. Que el entrelazamiento de los cuerpos deba arrojar una medida de estima le sorprende, se le antoja pura incongruencia en este caso. Se fija en la palidez de la mujer. Un brillo aterciopelado a lo largo de la base de la columna vertebral. Ella sabe cosas. No está insensibilizada hasta la médula. Por ejemplo, ella sabe cómo es el alma de él.
(En ese momento, con su juguete de plástico blanco puesto, ese momento anómalo, sardónico, que a punto está de frisar en la crueldad, un opúsculo de brutal revelación, ella le hace saber que era un instrumento, que ella misma era el juguete, mera apariencia. Vibr-ad-or. Dicho como soñoliento murmullo infantil. Sólo se rozaron en calidad de colaboradores, de soñadores en un mar de satisfacción incolora.)
La complicidad de ella posibilita que él se quede. Le mira las concavidades de las nalgas. La oscura hendidura. El anillo de carne allí enterrado. Lo vemos caminar hasta la mesa, donde toma el mapa que lleva adjunto un callejero. Se lo lleva a la silla, en la cual se estira.
La idea consiste en organizar esa vacuidad. En el índice del callejero ve Briarfield, Hillsview, Woodhaven, Oíd Mili, Riverhead, Manor Road, Shady Oaks, Lake-side, Highbrook, Sunnydale, Grove Park, Knollwood, Glencrest, Seacliff y Greenvale. Todos estos nombres le resultan un maravilloso descanso, sin asomo de tensión. Son una letanía litúrgica, un conjunto de consolaciones morales. Un universo estructurado sobre tales coordenadas tendría el mérito de la sustancia y la familiaridad. Se nota algo mareado, parpadea deprisa, deja que el mapa se deslice hasta el suelo.
Al cabo de un rato se quita los pantalones. Con cuidado de no molestar a la mujer, con la cual no está ahora preparado para intercambiar ni palabras ni miradas, se acomoda en la cama. Apoya toda la región superior del cuerpo sobre un codo y se reclina de costado, de cara al teléfono. El instinto le dice que no tardará en sonar. Decide organizarse la espera. Eso le ayudará a poner las cosas en orden sistemático, o al menos le prestará la ilusión de un orden sistemático. Para eso, lo mejor son los números. Decide contar hasta cien. Si no suena el teléfono cuando llegue a cien, su instinto le habrá engañado, el orden se habrá resquebrajado, su espera quedará abierta a magnitudes de un espacio gris. Recogerá r sus cosas, se irá. Cien es el margen máximo de su consentimiento pasivo.
Cuando nada sucede, reduce la cuenta a cincuenta. Cuando llegue a cincuenta se levantará, se vestirá, recogerá sus cosas y se irá. Cuenta hasta cincuenta. Cuando nada sucede, reduce la cuenta a veinticinco.
Un destello de luz al borde de la ventana. Minutos, centímetros después, la luz del sol inunda la habitación. El aire condensa las partículas. Las motas se iluminan, una serie de tormentas de energía. El ángulo de incidencia de la luz es directo, es severo, lo que da a las personas que hay en la cama, a nuestros ojos, aspecto de hallarse dentro de un marco especial, una forma intrínseca que es perceptible, al margen de la aglutinación animal de las propiedades y funciones puramente físicas. Es de agradecer, nos absuelve de nuestro secreto conocimiento. Toda la habitación, el motel entero se rinde a ese instante de ablución lumínica. Los espacios y lo que contengan ya no son explicación, ya no significan, ya no sirven de ejemplo, ya no representan nada.
La figura reclinada sobre el codo, por ejemplo, es apenas reconocible como un varón. Despojándose de su capacidad y de sus rasgos a toda velocidad, aún se le podría describir (pero ha de ser muy deprisa) como un ser bien formado, sensible, bello. Nada más sabemos de él.
[1] El hombre que había permanecido en lo alto del cerro echa a caminar ahora hacia el escenario de las recientes muertes. Es el lumínico ángel de la liberación, con gorra de visera e impermeable negro, proveniente del sol. Lleva manchas de betún bajo los ojos, y una gruesa capa de pigmento blanco en la frente y las mejillas. Los otros se plantan en derredor y respiran hondo, conscientemente atentos a nada más que su propia y exaltada fatiga. Él aparta de sí la recortada, tan en paralelo a su cuerpo como le resulta humanamente posible, con el cañón hacia arriba. Los golfistas están tirados por todas partes. Los vemos de encuadre en encuadre, rajados de parte a parte, paquetillos de laca. El cabecilla de los terroristas, el jefe [1] , el mandamás, dispara varias salvas al aire, un rito de sangre o una proclama apasionada. Buster Keaton, dice el piano. Y ahora la azafata sirve bebidas a quienes las necesitan y todo el mundo paulatinamente se desplaza a distintos puntos del bar del piano, manifiesta la pérdida de interés por la película en su intranquilidad poco menos que sistemática. Así trastornada la configuración, calla el piano, se hace caso omiso de la película, se tiene la impresión de que los sentimientos se han vuelto hacia dentro. Recuerdan que están en un avión: son viajeros. Sus verdaderas vidas siguen estando allá abajo, e incluso ahora mismo vuelven a ensamblarse las piezas, invocando esta misma carne del aire, en el correo que espera a que se abra, en los teléfonos que suenan, en el papeleo sobre las mesas de las oficinas, en la ocasional pronunciación de un nombre.
En castellano en el original. (N. del t.)
[2]En castellano en el original. (N. del t.)
[3]Ídem (N. del t.)