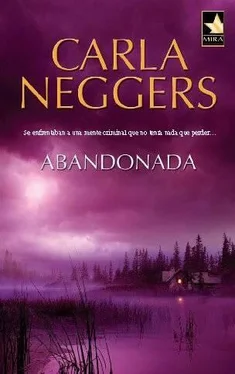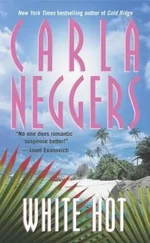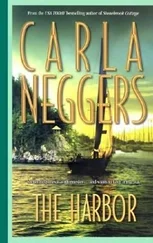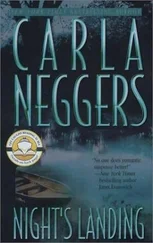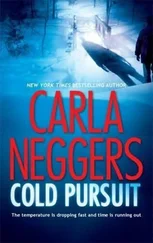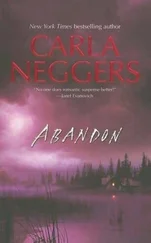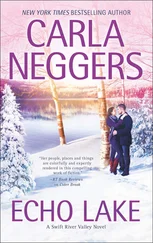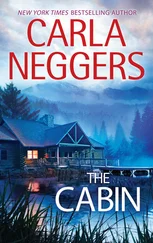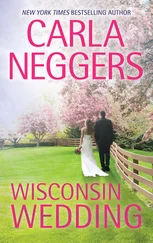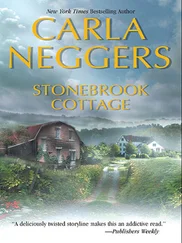– ¿Te han quitado los puntos?
– Sí. Dentro de nada podré correr, saltar y disparar sin dolor -miró el cielo-. Cal intenta manipularme y no sé por qué.
– Para salvar el pellejo, probablemente.
– Creo que le gusta -miró a Rook, que no parecía sudar en absoluto-. ¿El portero os ha dicho que estábamos aquí?
– Deberías haber visto la cara de T.J. cuando nos ha hablado de una pelirroja.
– Me ha llamado Cal, no he venido por mi cuenta. ¿Por qué habéis venido vosotros?
– Por lo de anoche. Es hora de sacarle respuestas a Benton -Rook se recostó en el banco-. Si esta mañana no te hubieras escabullido cuando estaba en la ducha, te habría dicho que pensaba venir.
Mackenzie se encogió de hombros.
– No tienes los donuts que me gustan -señaló la hierba-. Ahí hay arañas. Una muy grande. Claro que, como tú eres de la zona, seguro que estás acostumbrado a ellas.
– Mac…
– Cal quería hablarme de un asunto privado.
– ¿Qué asunto privado?
Ella le habló de la aventura del lago y su conclusión de que había habido más incidentes. Rook la escuchó sin interrumpirla.
– Es un comportamiento sórdido pero no es ilegal -comentó cuando hubo terminado-. ¿Reconociste a la mujer con la que estaba?
– No.
– ¿Cuánto hace que Cal sabe que los viste?
– Desde que llegué a Washington, dos semanas después de haberlos visto. Pensé fingir que no había visto nada, pero no pude. No me fiaba de que no siguiera haciéndolo y pensé que, si sabía que lo habían pillado, no lo repetiría.
Rook no contestó inmediatamente.
– ¿Qué? -preguntó ella.
– ¿Seguro que no te sentiste traicionada tú? Te criaste en ese lago y la jueza ha sido una figura importante en tu vida.
– Pues claro que me sentí traicionada. ¿Y qué? -pero cambió de tema, pues no quería hablar de su infancia en el lago. Desdobló el dibujo-. Cal ahora piensa que nuestro hombre le resulta familiar.
– ¿Tú lo crees?
Mackenzie se encogió de hombros.
– No sé. Puede ser otra manipulación, pero no tiene sentido que mienta. Aunque tampoco tiene sentido que lleve a una mujer a la casa de Beanie.
– ¿Por qué no? Es un lugar aislado. Tus padres están en Irlanda. Casi todos los demás que hubiera allí serían turistas. Y si te gusta la idea de ponerle los cuernos a la que pronto será tu ex mujer…
– Es un modo horrible de pensar.
– ¿Quién más puede conocer las aventuras de Cal? -preguntó Rook.
– Gus, quizá. Cuida de la propiedad cuando no está Beanie. Pero yo no he dicho nada a nadie excepto a Cal, y ahora a ti.
T.J. volvió con paso tranquilo.
– Se ha largado. Podemos probar en su despacho.
– No iba vestido para el trabajo -dijo Mackenzie-. Claro que es viernes. Supongo que puede pasar por allí. No me ha dicho adonde iba.
– Esperaré en el vestíbulo, donde hay aire acondicionado y protección si hay un tornado -dijo T.J.
Rook no se movió. Mackenzie lo miró.
– ¿Estás pensando?
– Sí. En la semana pasada. ¿Me instalaste en la habitación que usaron Cal y la mujer morena?
– No sé cuál usaron. Asumo que se quedarían en el dormitorio de abajo -en otras palabras, el dormitorio de Bernadette. Mackenzie sonrió-. Te puse en la habitación donde entran los murciélagos.
Cuando Rook y T.J. se marcharon, Mackenzie volvió al vestíbulo, donde el portero, que tenía al menos setenta años, lanzó un silbido.
– Más vale que se tome unos minutos para enfriarse.
– ¿Estoy roja?
– Como un tomate.
Ella hizo una mueca, aunque no le sorprendía. El calor siempre tenía la habilidad de ponerla roja.
– Hay un millón de grados ahí fuera.
– Sí, señora. ¿Quiere agua?
– Tengo en el coche -ella desdobló el dibujo y lo puso en el mostrador-. ¿Por casualidad ha visto a este hombre?
Él estudió el dibujo.
– Creo que no. Tal vez.
– Mírelo bien.
– ¿Vive aquí?
– Dígamelo usted.
El portero frunció el ceño y se enderezó.
– ¿Usted es policía?
– Soy agente federal -ella le mostró sus credenciales y dijo su nombre-. Y usted se llama…
– Charlie West, señora -volvió a mirar el dibujo y se frotó la barbilla-. ¿Qué ha hecho?
– Apuñalar a dos mujeres en New Hampshire.
El portero bajó la mano.
– Aquí no tenemos gente así, agente Stewart.
– Concéntrese en la cara. ¿Le suena de algo?
– No lo sé -él tomó el papel-. ¿Le importa que me lo quede?
– Claro que no. Pero si ve a ese hombre, no le diga nada. Llame a la policía. Seguramente irá armado y es peligroso -le tendió una tarjeta-. Si tiene alguna pregunta sobre lo que sea, llámeme, ¿vale?
– Sí, señora.
– ¿Sabe por qué Cal Benton ha insistido en que nos viéramos en el jardín en vez de en su piso?
– Esta mañana esperaba a los pintores, pero lo ha cancelado. Yo tenía que abrirles la puerta de su casa. Estaban en mi lista.
– ¿Y cuándo lo ha cancelado?
– Yo me he enterado esta mañana cuando he llegado a las siete.
– ¿Lo ha llamado él?
– Ha bajado aquí.
– ¿Estaba solo?
– Sí, señora.
Mackenzie le dio las gracias por su amabilidad y salió al calor justo cuando sonaba un trueno y brillaba el relámpago sobre el río. Se metió en el coche, dejó la puerta abierta a la brisa, marcó el número de Delvecchio y le contó lo que había pasado desde su llegada al bloque.
– Quería llamarlo a usted el primero.
– No me has llamado el primero, Stewart, me has llamado el último. Antes has hablado con Benton, Rook, Kowalski y el portero.
– Todavía no he llamado al inspector Mooney de New Hampshire.
– Por mí no lo hagas -repuso él.
Mackenzie ignoró el sarcasmo.
– Alguien debería enseñar el dibujo a la gente del edificio de Cal. Al portero le suena de algo pero no está seguro. Lo haría yo, pero estoy mezclada personalmente.
– De acuerdo. Me ocuparé de ello.
– Y quizá las aventuras de Cal Benton no tengan nada que ver con mi ataque.
– No importa. Cuantas más piezas tengamos, mejor. No todas tendrán un sitio en el puzzle, pero eso no es nuevo. ¿Vienes para acá?
– Deme una hora -contestó ella, abrochándose el cinturón.
– Es un recorrido de diez minutos.
– El tráfico.
Pasaron un par de segundos. Mackenzie cerró la puerta del coche.
– Tengo que hacer una parada personal.
– También era personal lo de ir a ver a Benton -replicó Delvecchio-. Está bien. Una hora.
Mackenzie puso el coche en marcha y salió para la Avenida Massachusetts justo cuando unas gotas gordas empezaban a caer sobre el parabrisas.
Mackenzie tenía llave de la casa de Bernadette; la había tenido desde la universidad, cuando se la dio Bernadette antes de partir para un viaje de seis semanas por Asia.
– Ven cuando quieras, pero nada de fiestas salvajes -le dijo.
Como nadie abrió la puerta, entró con su llave y anunció su presencia.
– ¿Hay alguien? Soy Mackenzie.
Sonó un trueno y, debido a la tormenta, la luz en la casa era más propia del crepúsculo que de media mañana. El aire acondicionado estaba apagado. Mackenzie fue a la suite de invitados del primer piso. La puerta no estaba cerrada con llave y las cortinas seguían corridas.
– ¿Cal? -llamó, por si las moscas.
La ropa de la cama estaba muy revuelta, como si hubiera pasado una mala noche. Miró el baño. Había toallas en el suelo y el lavabo y el espejo tenían salpicaduras de jabón. ¿Limpiaría Cal antes de mudarse o dejaría aquello así?
Mackenzie suspiró. Bernadette era un modelo en muchos sentidos, pero no en lo referente a relaciones. Oscilaba entre perdonar demasiado o no lo suficiente, con lo que se confundía a sí misma y a los hombres de su vida. No había encontrado a nadie que comprendiera de verdad su inteligencia, su ambición, su generosidad y su naturaleza contradictoria. Pero tampoco había esperado encontrarlo.
Читать дальше