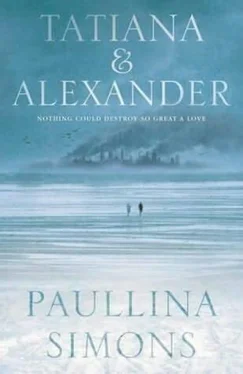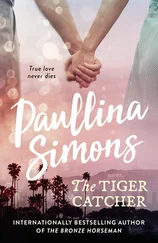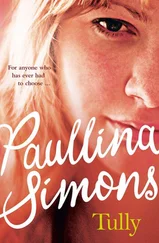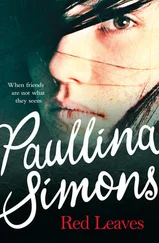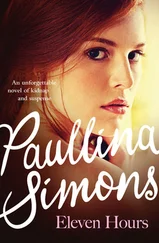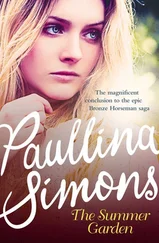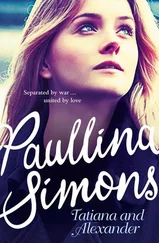– Ah, ¿sí, capitán? Le sorprenderá saber que ahora mismo estoy pensando en…
– ¿… en dónde puede estar el burdel más próximo?
– ¿Cómo lo ha sabido?
– Es transparente como el cristal, teniente.
Siguieron avanzando con el tanque.
– ¿Y usted en qué está pensando, capitán? -preguntó Ouspenski al cabo de un rato.
– Yo trato de no pensar, teniente.
– ¿Y cuando no puede evitarlo?
– Entonces pienso en si los Red Sox de Boston tendrán buenos resultados este año -explicó Alexander.
– ¿En quiénes?
– No me haga caso…
– ¡Por Dios!
– Ya está invocándolo otra vez. ¿No ha dicho que no existía…?
– ¿Y usted no ha dicho que intentaba no pensar?
Alexander se echó a reír.
– Ouspenski, voy a demostrarle que para la ciencia es absolutamente imposible desmentir la existencia de Dios.
Se dio la vuelta y observó la columna de soldados que caminaban esforzadamente detrás del tanque.
– Mire: ese de ahí es el cabo Valeri Yermenko. Le diré qué sabe de él el ejército: tiene dieciocho años y hasta ahora había vivido con su madre; después de salir de la granja familiar, pasó directamente a Stalingrado; participó en la defensa de la ciudad y se entregó a los alemanes; un mes después, cuando los alemanes se rindieron, tu «liberado» fue enviado a un campo de trabajo forzado junto al Volga. Y ahora le pregunto: ¿cómo ha llegado aquí? ¿Cómo es este muchacho que camina a nuestro lado por el este de Polonia, en un batallón disciplinario compuesto por la chusma que no han querido aceptar en los campos de castigo de Siberia? Ésta es mi pregunta: ¿como ha venido a parar aquí?
Ouspenski clavó los ojos en Yermenko y luego en Alexander.
– ¿Me está diciendo que Dios existe porque un cabrón llamado Yermenko ha luchado con uñas y dientes para terminar en este batallón disciplinario.
– Sí.
– ¿Y puedo saber por qué?
– No puede. Pero si habla dos minutos con él, entenderá que el universo no surgió de la nada sino que fue creado por Dios.
– ¿Tenemos tiempo para eso?
– ¿Tiene algún otro sitio adonde ir?
Estaban muy cerca de Lublin y avanzaban lentamente, en varias filas a través de un campo lleno de minas. El jefe de zapadores logró desactivarlas todas excepto la última. Lo enterraron en el agujero abierto por la explosión.
– Muy bien -dijo Alexander-. ¿Quién quiere ser el próximo jefe de zapadores?
Nadie dijo nada.
– Si no sale un voluntario, lo nombraré yo. ¿Quién será el próximo jefe?
Un soldado que estaba al final de la fila levantó la mano. Era delgado y bajito y podría pasar por una chica, pensó Alexander. Por una chica bajita. El soldado Estevich temblaba cuando dio un paso al frente,
– Tardaremos un tiempo en entrar en otro campo minado, ¿verdad, señor? -preguntó.
– Vamos a entrar en una población que ha estado cuatro años ocupada por los alemanes; antes de retirarse, el enemigo lo minó todo para recibirnos adecuadamente. Si quiere dormir esta noche, antes tendrá que limpiar de minas el lugar donde nos instalemos, soldado.
Estevich no dejó de temblar.
Cuando volvieron a ponerse en marcha, de nuevo en el tanque, Ouspenski preguntó:
– ¿No me va a contar el final de su fascinante teoría? Ardo en deseos de escucharlo.
– Tendrá que seguir ardiendo un rato más, teniente. Se lo contaré esta noche, si llegamos vivos a Lublin.
Estevich trabajó bien. Encontró cinco minas en una casa pequeña e intacta. Los alemanes habían dejado un solo sitio en la ciudad en condiciones de ser ocupado por los soldados soviéticos y antes de irse lo habían minado. Ochenta hombres instalaron los catres de campaña en el edificio medio derruido.
– Ouspenski -preguntó Alexander cuando estaban en el patio, reunidos en torno a una hoguera-, ¿nunca le da por pensar en todas las cosas que no sabe?
– Me gusta el comienzo… -dijo Ouspenski, riendo.
– Piense en cuántas cosas hay que le hacen pensar: «¿Cómo voy a saberlo?».
– Nunca me digo eso, señor -respondió Ouspenski-. Me digo-«¿Cómo coño voy a saberlo?».
– Ni siquiera sabe cómo un insignificante cabo de la primera brigada ha llegado a estar bajo mi mando cuando es obvio que no debería estar aquí, y sin embargo es capaz de sentarse a mi lado y decirme que está convencido de que Dios no existe.
– En realidad, empiezo a odiar a ese Yermenko -respondió Ouspenski, después de meditar un momento-. Me entran ganas de ponerle una mina…
– Vamos a llamarlo.
– ¡No, no…!
– Antes de hablar con él, le recuerdo que en las últimas cuatro horas ha estado usted haciendo un experimento científico con Yermenko. Ha observado la forma en que camina, la forma en que sostiene el rifle y la forma en que yergue la cabeza. ¿Lo ha visto perder el paso? ¿Ha mostrado señales de cansancio? ¿Tiene hambre? ¿Echa de menos a su madre? ¿Se ha acostado alguna vez con una mujer? -Alexander sonrió-. ¿Cuántas de estas preguntas es capaz de responder.
– Unas cuantas, señor -contestó Ouspenski, enojado-. Sí, tiene hambre. Sí, está cansado. Sí, le gustaría estar en otro sitio. Sí, echa de menos a su madre. Sí, se ha acostado con una mujer. En Minsk, sólo necesitaba la paga de medio mes.
– ¿Y cómo ha sabido todo eso?
– Porque encaja con mi descripción -contestó Ouspenski.
– Perfecto. De modo que puede responder a estas sencillas preguntas porque se conoce a sí mismo.
– ¿Qué?
– Conoce las respuestas porque se ha observado a sí mismo y sabe que, aunque sostenga el rifle bien alto y siga a su compañero sin perder el paso, está usted cansado, tiene hambre y quiere acostarse con una mujer.
– Eso es…
– Así pues, lo que me está diciendo es que existe otra cosa detrás e vemos, y puede decírmelo porque sabe que existe otra cosa detrás de usted mismo. Hay algo en su interior que lo incita a decir una cosa y hacer otra distinta, que lo incita a seguir avanzando aunque lo invada la añoranza, a ir en busca de una puta aunque ame a su mujer a disparar contra un alemán inocente aunque sea incapaz de hacer daño al ratón que se escabulle entre las minas.
– No hay ningún alemán inocente.
– Lo que lo incita a usted a mentir y sentir remordimientos -continuó Alexander-, lo que lo incita a traicionar a su esposa y sentirse culpable, o a robar a los aldeanos sabiendo que está haciendo algo malo, es algo que está también en el interior de Yermenko, y es algo que la ciencia es incapaz de medir. Vaya a hablar con él, y le demostraré lo lejos que está aún de la verdad.
Alexander envió a Ouspenski a hablar con Yermenko. Los invitó a los dos a un cigarrillo y a un vaso de vodka y echó otro tronco al fuego. Yermenko se mostró suspicaz al principio, pero al cabo de poco se animó y bebió con ellos. Era joven y muy reservado. Era incapaz de mirar a Ouspenski a la cara, desviaba continuamente la mirada y decía «sí señor», «no señor», a todo lo que le preguntaban. Les habló de su madre, que vivía en Jarkov; de su hermana, que había muerto de escarlatina al principio de la guerra, y de su vida en la granja. Cuando le preguntaron qué pensaba de la guerra, Yermenko se encogió de hombros y dijo que no leía los periódicos ni oía la radio. No tenía muy claro de qué iba el conflicto y se limitaba a hacer lo que le ordenaban. Contó un chiste a costa de los alemanes, se tomó otro trago de vodka y tímidamente pidió otro cigarrillo antes de irse a dormir. Alexander lo dejó marcharse.
– Muy bien… -comenzó Ouspenski, enarcando las cejas-. Veo que es un hombre sin interés. Un soldado corriente, como Telikov o como el zapador que ha muerto hace poco… Es igual que yo.
Читать дальше