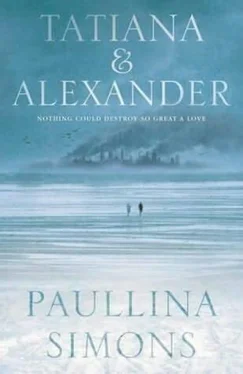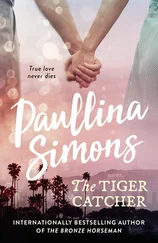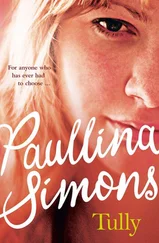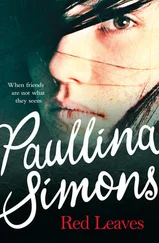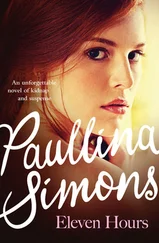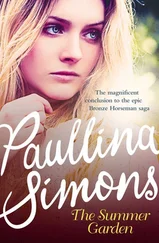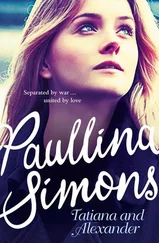Tatiana se sentó en la butaca, frente al escritorio.
– ¡Le ruego que no se siente!
– Señor Ravenstock -empezó Tatiana-: tenemos a nuestro hijo en Estados Unidos. En estos momentos, yo soy ciudadana norteamericana. Y mi marido todavía es estadounidense, porque se trasladó a Rusia siendo menor de edad y no pudo impedir que lo alistaran en el ejército para cumplir el servicio militar obligatorio, al igual que no pudo impedir que el NKVD ejecutara a sus padres. ¿Quiere que le recuerde lo que dice la ley sobre el cambio de nacionalidad?
– No, gracias. Conozco la ley de memoria.
– Mi esposo es ciudadano norteamericano, y lo único que quiere es regresar a su país.
– Lo entiendo, pero usted debe entender que su marido ha sido sentenciado a veinticinco años de cárcel en virtud de la legislación soviética contra la deserción, la traición y no sé cuántas cosas más. Y para complicar más las cosas, no sólo es prófugo de la justicia, lo cual ya es un delito en sí mismo, y no sólo lo ha ayudado usted a escapar, lo cual la convierte en cómplice, ¡sino que entre los dos se han cargado a cuarenta soldados soviéticos! ¡No le extrañe que quieran su pellejo! -El embajador lanzó una mirada al reloj y se desanudó nerviosamente la corbata-. Esto no puede ser… ¡Por su culpa voy a llegar a una hora completamente inexcusable!
– Señor -insistió Tatiana-. Estamos en una situación desesperada, necesitamos su ayuda.
– Sí claro. Pero debería haber pensado en lo que hacía antes de embarcarse en un proyecto tan insensato.
– Vine a Europa en busca de mi marido. Él nunca quiso ser soviético. No es como yo, que nací y me eduqué en la URSS. – Tatiana trago saliva y añadió-: En fin, da igual. La cuestión no soy yo sino mi marido. Si habla con él, verá que luchó lealmente en el bando aliado, fue un excelente miliar y se merece regresar a su tierra natal. El ejército estadounidense podrá sentirse orgulloso de contar con un hombre como mi marido. -Tatiana hablaba sin que le temblara la voz-. Es cierto que yo huí de la URSS, pero no maté a nadie en la frontera con Finlandia. Supongo que tiene todo el derecho a extraditarme. Y aceptaré volver a la Unión Soviética, siempre que mi esposo pueda regresar al país al que pertenece.
Antes de terminar de hablar, Tatiana se dio cuenta de lo absurda que era la propuesta, como si Alexander hubiera podido tolerar una situación en la que ella era entregada a los soviéticos mientras el volvía tranquilamente a su tierra. Bajó la cabeza, pero volvió a alzar los ojos enseguida para que Ravenstock no advirtiera el farol.
Ravenstock, sentado en el borde de la mesa, la miraba fijamente. Durante un momento estuvo tranquilo, hasta que recordó, que llegaba tarde a algún sitio y volvió a toquetear nerviosamente la corbata.
– No nos corresponde a nosotros juzgar a nuestros aliados. -Calló un momento y añadió-: Es cierto que el comportamiento de los soviéticos en la Europa ocupada está siendo brutal, se obstinan en no hacer ninguna concesión y tratan muy mal a los prisioneros de los ejércitos aliados; ahora bien, ustedes han infligido un gran número de leyes vigentes en la URSS.
– ¿A los prisioneros aliados, dice? Sólo tiene que darse un paseo por el campo especial número siete para ver que no solo maltratan a los alemanes sino también a sus propios ciudadanos.
Ravenstock tamborileó nerviosamente con los dedos en el reloj.
– Enfermera Barrington, me encantaría seguir conversando con usted sobre los méritos y deméritos de la Unión Soviética, pero por su culpa voy a llegar tardísimo a la recepción. Me ocupare del asunto, pero tendrá que esperar a mañana.
– Por favor, telegrafíe a Sam Gulotta -dijo Tatiana-. Él puede proporcionarle la información que necesite sobre Alexander Barrington.
Ravenstock alzo una gruesa carpeta que habia sobre el escritorio.
– Aquí tengo copia de toda la información. Mañana por la mañana, a las ocho en punto, tendremos una entrevista con su marido.
– ¿Quién lo entrevistará? -preguntó Tatiana.
– El embajador, el gobernador militar y los generales de las tres fuerzas presentes en Berlín, además de yo mismo. Cuando lo hayamos interrogado, tomaremos una decisión. Pero tenga en cuenta que las fuerzas armadas son muy estrictas con estos temas, tanto si implican a sus propios soldados como a los de otro país. La deserción y la traición son delitos muy graves.
– ¿Y qué pasa conmigo? ¿Me van a interrogar también?
Ravenstock se frotó el puente de la nariz y negó con la cabeza.
– Creo que no será necesario, enfermera Barrington. Por favor, ¿puede salir ya de mi despacho para atender a su marido?
Cuando salieron se encontraron con Alexander sentado en la salita, fumando un cigarrillo.
– Mañana lo interrogarán -dijo Ravenstock, en inglés-. Por cierto, ¿cuál es su categoría actual?
– Capitán -contestó Alexander, también en inglés.
– Usted dice que capitán, ellos dicen que comandante, su mujer dice que lo dejaron sin empleo… -recapituló Ravenstock, meneando la cabeza con incredulidad-. No entiendo nada. Lo espero mañana a las ocho, capitán Belov -añadió, mirándolo de arriba abajo-. Si quieren pueden comer en la cafetería de la embajada, o si lo prefieren, les enviarán algo a la habitación.
– Preferimos la habitación -dijo Alexander.
– Perfecto. -Ravenstock lanzó una mirada a su ropa, desgarrada y sucia de barro y sangre-. ¿No tiene otra cosa que ponerse?
– No.
– Mañana a las siete, la doncella le dejará un uniforme de capitán. Por favor, esté listo para acudir a la sala de reuniones a las siete y cuarto.
– Así lo haré.
– ¿Seguro que no quiere que llamemos a un médico para que le examine las heridas?
– Gracias, ya tengo a alguien que se ocupará de mí.
Ravenstock asintió.
– Los veré mañana. Ujier, acompáñelos al quinto piso. Avise al ama de llaves para que les preparen un dormitorio y algo de cenar. Deben de estar muertos de hambre.
La habitación era amplia y de techos altos, con tres ventanales, suelo de madera y grandes alfombras. Un adorno de molduras recorría todo el perímetro de las paredes. Estaba equipada con unas butacas muy cómodas, una mesa e incluso un baño privado. Alexander dejó las mochilas en el suelo y se sentó en un sillón de brazos. Tatiana dio unas vueltas por la habitación, admirando los cuadros, las molduras y las alfombras, mirándolo todo para no tener que mirar a Alexander.
– ¿Están muy nerviosos los soviéticos? -preguntó él, a su espalda.
– Ya te puedes imaginar -dijo Tatiana, sin volverse.
– Sí, me lo imagino.
– Han sustituido a Stepanov -explicó Tatiana, volviéndose.
Las manos de Alexander se crisparon levemente.
– En febrero, cuando vino a verme, me dijo que le extrañaba durar tanto tiempo en el puesto. Después de la guerra, las cosas se han puesto difíciles para los generales veteranos. Hay demasiadas campañas fallidas, demasiadas bajas, demasiados fracasos de los que acusarlos.
– ¿Y cómo supo que tú estabas en el campo?
– Vio mi nombre en las listas de prisioneros especiales.
– A mí no me dejaron consultarlas.
– Tú no eres el jefe de la guarnición soviética en Berlín.
Tatiana apoyó los codos en la repisa de la ventana y hundió la cara entre las manos.
– ¿Qué está pasando? Pensaba que habíamos superado lo más difícil, y ahora me parece que lo más difícil está por venir.
– ¿Pensabas que a partir de ahora sería fácil? -preguntó Alexander-. ¿Ha habido algo en nuestra vida que lo haya sido? ¿Pensabas que al pisar suelo estadounidense estarían esperándonos con una fiesta?
Читать дальше