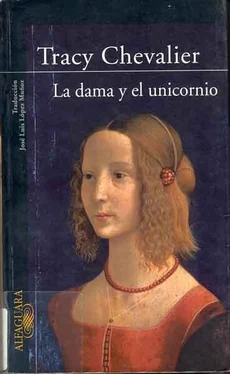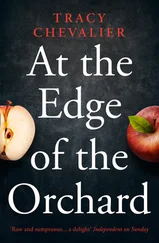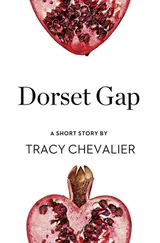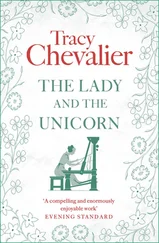– Pero ¡si es eso lo que quiero!
– …entregarte a Jesús sin pensar en ti misma ni en tu vida en el mundo. La vida religiosa no debe ser una manera de escapar a una existencia que tanto te desagrada…
– ¡Una vida que detesto! -me mordí la lengua.
El padre Hugo esperó un momento y luego dijo:
– Con frecuencia las mejores monjas son aquellas que han sido felices fuera del convento y siguen siéndolo dentro.
Callé, la cabeza inclinada. Sabía ya que había sido una equivocación hablar así. Tendría que haberme mostrado más paciente: esperar meses, un año, dos, para plantar la simiente en el padre Hugo, suavizarlo, lograr que le pareciese bien. Lo que había hecho, en cambio, era hablarle de manera brusca y con desesperación. Por supuesto, el padre Hugo no decidía quién entraba en Chelles: sólo la abadesa Catherine de Ligniéres tiene ese poder. Pero necesitaría el consentimiento de mi esposo para hacerme monja, y tendría que conseguir el apoyo de hombres poderosos que argumentaran en mi favor. El padre Hugo era uno de ellos.
Quedaba una cosa más que podía cambiar la actitud de mi confesor. Me alisé la falda y me aclaré la garganta.
– Mi dote fue muy importante -dije en voz baja-. Estoy segura de que si llegara a ser esposa de Jesucristo podría ceder una parte a Saint-Germain-des-Prés, como reconocimiento por la ayuda que se me ha prestado. Si quisierais hablar con mi esposo… -dejé que mi voz se apagara.
Ahora fue el padre Hugo quien guardó silencio. Mientras esperaba pasé el dedo por uno de los arañazos del banco. Cuando por fin habló había verdadero pesar en sus palabras, pero no quedó claro si era por lo que decía o por el dinero que se le escapaba.
– Geneviéve, sabes que Jean le Viste nunca dará su consentimiento para que entres en un convento. Quiere una esposa, no una monja.
– Podríais hablar con él, decirle cuán conveniente sería para mí abrazar la vida del claustro.
– ¿Le has hablado tú, como te sugerí el otro día?
– No, porque no me escucha. Pero a vos sí os escucharía. Estoy segura. Lo que pensáis tiene importancia para él.
El padre Hugo resopló.
– Tienes la conciencia tranquila en este momento, mon enfant . No digas mentiras.
– ¡Sí que le importa la Iglesia!
– La Iglesia nunca ha tenido sobre Jean le Viste la influencia que tú y yo hubiésemos querido -dijo el padre Hugo, midiendo mucho las palabras. Guardé silencio, desalentada por la indiferencia de mi marido. ¿Ardería Jean por ello en el infierno?
– Vuelve a casa, Geneviéve -dijo a continuación el padre Hugo, y había amabilidad en sus palabras-. Tienes tres hijas encantadoras, una casa espléndida y un marido que está muy cerca del Rey. Son bendiciones con las que muchas mujeres se darían por satisfechas. Sé esposa y madre, reza tus oraciones y ojalá Nuestra Señora te sonría desde el cielo.
– Y mi cama vacía…, ¿también la mirará sonriente?
– Ve en paz, mon enfant -el padre Hugo se levantaba ya.
Yo no lo hice de inmediato. No quería volver a la rue du Four, a los ojos acusadores de Claude ni a los de Jean, que rehuían los míos. Mejor seguir en la casa de Dios, que se había convertido en mi refugio.
Saint-Germain-des-Prés es la iglesia más antigua de París y me alegré mucho cuando vinimos a vivir tan cerca. Sus claustros son hermosos y tranquilos, y la vista desde la iglesia es maravillosa; si uno se sitúa fuera, a la orilla del río, se ve directamente el Louvre. Antes de mudarnos a la rue du Four vivíamos cerca de Notre Dame, pero es una iglesia demasiado grande para mí: me marea mirar hacia lo alto. Por supuesto a Jean le gustaba, como le gusta cualquier otro edificio espléndido donde es probable que acuda el Rey. Ahora, sin embargo, vivimos tan cerca de Saint-Germain-des-Prés que ni siquiera necesito la compañía de un lacayo.
El sitio que más me gusta en su interior es la capilla de Sainte-Geneviéve, patrona de París, aunque procedente de Nanterre, y cuyo nombre llevo. Se abre en el ábside y hacia allí me dirigí después de mi conversación con el padre Hugo. Al arrodillarme les dije a mis damas que me dejaran sola. Se sentaron en el escalón más bajo de la entrada a la capilla, a cierta distancia, y no dejaron de hablar en susurros hasta que me volví y les dije:
– Haríais bien si recordarais que estáis en la casa de Dios y no cotilleando en una esquina. Rezad o marchaos.
Todas bajaron la cabeza, aunque Béatrice se me quedó mirando un instante con esos ojos suyos. Le devolví la mirada con fijeza hasta que también ella inclinó la cabeza y cerró los ojos. Cuando vi que por fin movía los labios para decir una oración, me volví hacia el interior de la capilla.
Por mi parte no recé, sino que contemplé las dos ventanas con vidrieras que representan escenas de la vida de la Virgen. Ya no veo tan bien como en otros tiempos y no distinguía las figuras, sólo los colores, los azules y los rojos, los verdes y los marrones. Me descubrí contando las flores amarillas que cubrían el borde de los cristales y me pregunté qué serían.
Jean no ha venido a mi cama desde hace meses. Siempre se ha mostrado ceremonioso conmigo en presencia de otras personas, como corresponde a nuestra categoría. Pero en otro tiempo era cariñoso en la cama. Después del nacimiento de Geneviéve empezó a visitarme con más frecuencia incluso, con el deseo de engendrar por fin un heredero varón. Quedé encinta varias veces, pero siempre se malograba todo en los primeros meses. En estos dos últimos años no ha habido señal alguna de embarazo. De hecho perdí la regla, aunque a él no se lo dije. De algún modo lo descubrió, sin embargo, por Marie-Céleste o por una de mis damas: puede, incluso, que haya sido Béatrice. Nadie sabe lo que es la lealtad en esta casa. Jean vino a verme una noche después de conocer la noticia, dijo que le había fallado en el deber más importante de una esposa y que no volvería a tocarme.
Tenía razón. Le había fallado. Lo veía en los rostros de los demás: en el de Béatrice y en los de mis otras damas, en el de mi madre, en los de nuestros invitados, incluso en el de Claude, que es parte del fallo. Recuerdo que cuando tenía siete años vino a mi dormitorio después de que diera a luz a Geneviéve. Miró a la criatura envuelta en pañales que tenía en brazos y, cuando supo que no era varón, hizo un gesto desdeñoso y dio media vuelta. Por supuesto ahora quiere a Geneviéve, pero preferiría tener un hermano y a un padre satisfecho.
Me siento como un pájaro que, herido por una flecha, ya no puede volar.
Sería una muestra de clemencia que se me dejara entrar en religión. Pero Jean no es un hombre compasivo. Y todavía me necesita. Aunque me desprecie, sigue queriéndome a su lado cuando cena en casa y cuando tenemos invitados o vamos a palacio para estar con el Rey. No parecería bien que el asiento al lado del suyo quedara vacío. Además se reirían de él en la Corte: el noble cuya esposa se escapa a un convento. No; sabía que el padre Hugo tenía razón; Jean puede no quererme, pero le parece necesario que esté a su lado. La mayoría de los hombres haría lo mismo; las mujeres de edad que ingresan en la vida conventual son de ordinario viudas, no esposas. Muy pocos maridos las dejan marcharse, por graves que hayan sido sus pecados.
A veces, cuando voy caminando hasta el Sena para contemplar el Louvre en la otra orilla, pienso en arrojarme al agua. Por eso mis damas están siempre tan cerca. Lo saben. Acabo de oír a una de ellas ahora mismo, resoplando, aburrida, a mi espalda. Por un momento me compadezco de ellas, condenadas a aguantarme.
Por otra parte, gracias a estar conmigo tienen ropa y comida de calidad, y un buen fuego por las tardes. A sus bollos se les pone azúcar abundante y el cocinero es generoso con las especias -canela, nuez moscada, macis y jengibre- porque guisa para nobles.
Читать дальше