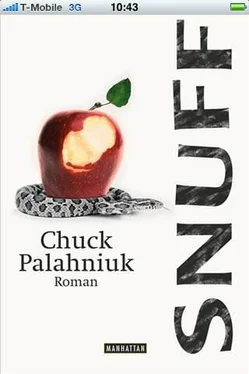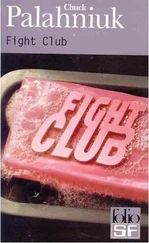Créetelo.
En el último año, a la señorita Wright no le habían ofrecido más que un guión. Un musical de bajo presupuesto, un vehículo fetichista basado en el clásico de Judy Garland y Vincent Minelli sobre una jovencita dulce e inocente que va a la Exposición Universal y se enamora de un joven sádico y atractivo. Titulado La rueda de la tortura .
Ella se aprendió las canciones y todo. Tomó clases de baile. Nunca recibió una segunda llamada.
Mirando por la ventana, sus ojos se cierran durante un instante lo bastante largo como para que ella cante, con una voz que es casi un susurro, casi una canción de cuna. Su cara se inclina un poco, como para situarse debajo de un foco, y la señorita Wright canta:
– … Me fo-fo-follaron en el tranvía…
Sus párpados se despegan y su voz se apaga lentamente. La señorita Wright traga aire. Se inclina hacia un lado para meter una mano en su bolso, que está en el suelo. Saca unas gafas de sol negras. Las abre con cuidado y se las pone con movimientos suaves.
Y sigue mirando a la nada del otro lado del escaparate de la cafetería, no a la calle llena de coches que pasan, ni tampoco a la acera por donde camina la gente. Un torrente incesante de extras. Personajes sin nombre que abren paraguas o que sostienen periódicos abiertos para protegerse el pelo de la lluvia. Sin mirar nada de todo esto, la señorita Wright dice:
– ¿Y qué tienes en mente, pues?
Mi propuesta. La razón de que hubiera estado llamando a su agente. Llamando a todas las productoras para las que ella había hecho algo en los últimos cinco años. Y de que le escribiera cartas. La razón de que hubiera insistido en que no era ninguna acosadora. Ningún pajillero.
Le pregunté si sabía que fue Adolf Hitler quien inventó la muñeca sexual inflable.
Y las gafas de sol de la señorita Wright se giraron para mirarme.
Durante la Primera Guerra Mundial, le conté, Hitler había sido corredor, encargado de entregar mensajes entre las trincheras alemanas, y le asqueaba ver que sus soldados compatriotas visitaban los burdeles franceses. Para mantener los linajes arios puros, y evitar la propagación de enfermedades venéreas, hizo fabricar una muñeca inflable que las tropas nazis pudieran llevarse a la batalla. El mismo Hitler diseñó las muñecas con el pelo rubio y los pechos grandes. El bombardeo aliado de Dresde destruyó la fabrica antes de que las muñecas pudieran tener una distribución masiva.
Créetelo.
Las cejas depiladas de la señorita Wright se arquearon hasta asomar por encima de sus gafas oscuras de sol. Las lentes negras me reflejaron a mí. Reflejaron el borde de plástico del vaso de café de ella, manchado de pintalabios rojo. Sus labios dijeron:
– ¿Sabes que soy madre?
Para mi propuesta, yo tenía planeado desarrollar un proyecto basado en aquella primera muñeca sexual. Profundizar en el elemento nazi. En el aspecto histórico. Armar una historia con verdadero valor educativo.
Los labios de la señorita Wright dijeron:
– Sí, tuve a mi bebé cuando tenía más o menos tu edad.
Si hacíamos el proyecto de la muñeca sexual de Hitler, y si lo hacíamos bien, le dije que ganaríamos un montón de dinero para esa criatura. Fuera quien fuera la persona en que se había convertido aquella criatura, la señorita Wright podía darle una cuenta de ahorro para pagarse la universidad, la entrada de una casa o la inversión inicial para montar un negocio. Fuera donde fuera que había terminado aquella criatura, esta se vería obligada a amarla.
La señorita Wright giró la cara para verse a sí misma reflejada en el escaparate. Los reflejos de los reflejos de sus reflejos, entre el escaparate y aquellas gafas de sol negras, todas aquellas Cassie Wrights encogiéndose más y más hasta desaparecer en el infinito.
En la escuela religiosa a la que había ido ella, en la infancia, la señorita Wright me contó que todas las chicas tenían que llevar un pañuelo atado a la cabeza que les cubriera en todo momento las orejas. Basándose en la idea de que la Virgen María se quedó embarazada cuando el Espíritu Santo le susurró en el oído. La idea de que las orejas eran vaginas. De que, por oír una sola idea equivocada, una perdía la inocencia. Un detalle de más y te echabas a perder. Sobredosis de información.
Créetelo.
La idea equivocada podía echar raíces y crecer dentro de una.
Las gafas de sol de la señorita Wright me mostraron a mí. Me reflejaron mientras yo abría una carpeta. Sacaba un contrato. Le quitaba el tapón a un bolígrafo y se lo ofrecía por encima de la mesa. Mi cara neutra y relajada por la confianza. Mis ojos, sin parpadear. Mi traje de tweed.
Sus labios dijeron:
– ¿Es champú Cien Caricias lo que huelo? -Sonrió y dijo-: ¿Por quién me preguntabas?
Por la emperatriz romana Mesalina.
– Mesalina -repitió la señorita Wright, y cogió el bolígrafo.
EL SEÑOR 600
El chaval número 72 resulta bastante fácil de encontrar, ahora que sus rosas se empiezan a deshacer, dejando tras de sí un rastro de pétalos marchitos de rosa que permiten seguirlo por la sala. Al número 72, al chaval ese, los pétalos blancos de rosa lo siguen igual que él se dedica a seguir a Sheila de un lado a otro, preguntándole:
– ¿Puedo ir pronto?
Mirando las flores que lleva en las manos, él dice:
– ¿Es verdad? -Dice-: ¿Crees que ella va a morir?
El numero 137, el de la tele, dice:
– Sí, señorita, ¿cuándo podremos ver el cadáver?
El número 72 dice:
– No tienes gracia.
Y la tal Sheila dice:
– ¿Por qué iba a querer morir la señorita Wright?
Los seiscientos que nos dedicamos a esperar en la misma sala estamos todos respirando el mismo aire por tercera o cuarta vez. Casi no queda oxígeno, solamente el hedor dulzón de la laca para el pelo. Colonia Stetson. Old Spice. Polo. El humo amargo de la marihuana de las pequeña pipetas de una sola calada. Los tipos están de pie delante del buffet, atiborrándose del olor a golosina de los donuts espolvoreados, los nachos al chile con queso, la mantequilla de cacahuete. Tipos que se dedican a tragar y tirarse pedos al mismo tiempo. A eructar burbujas de gas de café solo procedentes de sus tripas. Respirando a través de bolas enormes de chicle de zumo de frutas. De bocados masticados de chicle de globos rosa o de palomitas con mantequilla. El hedor químico del rotulador permanente negro de Sheila. El olor a despojos del ramo de rosas del chico.
El olor a vestuario de los pies descalzos de algunos tipos, un olor que huele igual que esos quesos franceses que huelen igual que aquellas zapatillas deportivas que llevabas todo el año al gimnasio del instituto sin lavarlas ni una vez.
Cuervo se ha puesto una capa tan espesa de bronceador que los brazos se le pegan a los costados de los músculos laterales. Los pies se le pegan al suelo de cemento. Cada vez que Cuervo da un paso, la piel se le desprende del suelo haciendo el mismo ruido que uno hace al arrancar una venda.
En el único cuarto de baño que tenemos que compartir los seiscientos, el suelo está tan mojado de meados que los tíos se quedan de pie en la entrada y hacen lo que pueden para mear dentro del lavabo o del retrete. El hedor que sale flotando de esa puerta es igual de repugnante que esos pasos que das en la calle en que el pie te resbala en lugar de posarse en el suelo, y te resbala lo bastante como para que te des cuenta del desastre antes incluso de oler el zurullo de perro que vas a estar arrastrando en la suela del zapato.
Cuervo levanta un brazo, haciendo ese ruido de vendas cuando la piel pegada con bronceador se le despega. A continuación levanta un codo, baja la cabeza para olerse el sobaco y dice:
Читать дальше