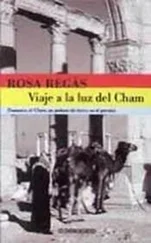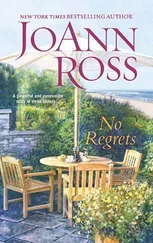El viaje en avión me proporcionó una tranquilidad momentánea que no había sentido desde hacía tiempo. Me olvidé del tren, cogí un taxi desde el aeropuerto y llegué a la casa del molino casi a las nueve de la noche de un día que había sido cálido y tranquilo.
Un último atisbo de claridad inundaba el firmamento, ni un leve soplo de brisa movía las hojas de los árboles que habían alcanzado en esas semanas la frondosidad que prometían al inicio de la primavera. El paisaje entero tenía el aspecto apacible que uno imagina cuando piensa en el campo. Su belleza sobrecogedora, con los infinitos tonos de verde y las florecillas que estampaban los campos y los caminos, sugería la bondad desinteresada de un mundo distinto, más natural, menos ruidoso, menos agotador.
Así es como ven el campo los que sólo sueñan con él, pensé, no recuerdan la oscuridad y la soledad del invierno, el tormentoso viento de marzo, el tedio y la añoranza que produce la lejanía de un mundo más vivo, el agujero de tanta ausencia, el cansancio de un transcurrir que sólo se contempla a sí mismo. Yo nunca había sido amante del campo, me gustaba la ciudad, me gustaba perderme entre la multitud y tener una tentación en cada portal, como a todos los solitarios.
Si por lo menos la casa que he heredado estuviera en un pueblo…
El campo servía para echarlo de menos, para tenerlo al alcance de la mano y descansar, no para vivir ni trabajar, pensaba una vez más mientras el taxi subía por el camino vecinal. No es extraño que Adelita busque otros alicientes, se vaya y vuelva y se vuelva a marchar. Aquí la vida se paraliza y con ella el ánimo, el humor y tal vez el deseo, añadí cuando vi aparecer al marido que salía de su casa con el inevitable palillo en la boca.
Llevaba una camisa de cuadros, limpia esta vez, e incluso se había afeitado. Tenía cara de pocos amigos, y se dirigió a mí con aire retador.
"No está", me espetó sin saludarme. "Se ha ido al pueblo porque mi cuñado…" "No me cuente historias", lo interrumpí en el mismo tono, "no tengo prisa, la esperaré." Se le dulcificó un poco la voz: "Es que llegará tarde, no sabía que usted venía." "No importa", dije, pagué el taxi, y utilizando mi propia llave entré en la casa.
Nada más abrir la puerta, me invadió un olor denso, agrio, vagamente pestilente, de comida rancia quizás en estado de descomposición, de habitación cerrada, de colillas y aire viciado de varios días.
Prendí la luz y me quedé horrorizada. El panorama era desolador.
Un leve golpe de viento que entraba por la puerta que había quedado abierta había hecho rodar botellas vacías por el suelo. La gran mesa de la cocina estaba completamente llena de platos y vasos sucios con restos de comida y bebida apilados de cualquier modo junto a ceniceros rebosantes de colillas de cigarrillos y puros que apestaban. También estaban cubiertas de detritus las mesas del comedor y del salón, y en el suelo se amontonaban servilletas de papel usadas, mondas de frutas, restos de pasteles, cuencos con patatas fritas mezcladas con lo que debió de ser el contenido de alguna lata, sardinas o berberechos o mejillones aceitosos, costillas de cordero mordisqueadas y acartonadas, salsas solidificadas, costras de alimentos irreconocibles en los cacharros y el imborrable olor agrio de las ensaladas ennegrecidas. Los almohadones de los sofás estaban tirados por el suelo, las sillas caídas, los discos desparramados sobre la mesa, la cadena sin apagar y un disco dando vueltas inútiles en el tocadiscos.
El horror. Yo no lograba reaccionar, tal vez porque ya sabía que Adelita no estaba y de poco serviría dar voces y pedir explicaciones. El marido, que me había seguido hasta la puerta, había desaparecido y yo habría desaparecido también de haber sabido adónde ir.
Desanduve el camino hasta llegar a la entrada, igualmente sumergida en el caos, subí la escalera apartando del suelo más almohadones, ahora de las camas, con el corazón encogido.
Mi cuarto, el primero en el que entré, tenía la cama deshecha, sin sábanas, y algún vaso en el suelo.
Recorrí las habitaciones y en todas encontré el mismo olor nauseabundo y el mismo aspecto de haber sido arrasadas por un vendaval o por un ejército en retirada. Ninguna cama estaba hecha, había sillas caídas, los objetos de las mesillas apartados hacia un rincón, las ventanas cerradas. Me fui al estudio y a pesar de todo no pude evitar asomar la cabeza por la ventana y mirar hacia la higuera lejana, lejana y vacía, supuse, porque la noche se había adueñado ya del paisaje y, deslumbrada por la luz de las habitaciones que había dejado encendidas en toda la casa, no lograba distinguir los perfiles de las sombras.
Pero fue sólo un instante. El denso hedor a colillas me llegaba desde los cuartos y de pronto comprendí, con toda la virulencia de una realidad incuestionable, que tendría que pasar la noche en esta misma casa. Algo había en todo el desorden que me impidió dormir en mi propia cama, y como pasaba el tiempo sin que fuera capaz de reaccionar, atenta sólo a la improbable llegada de Adelita y al progresivo ruido de motor que asomaría desde el fondo de la noche, cogí un par de mantas del armario de la ropa, que encontré intacto, y me tumbé en el sofá del estudio a esperar.
El zumbido de moscardón de la mobilette no llegó hasta el amane-g cer, rompiendo mis sueños inexplicablemente plácidos para una noche tan llena de sorpresas. Incluso con la atención alerta, debió de rendirme el cansancio a una hora imprecisa, tardía y oscura, que no pude recordar al abrir los ojos y encontrarme con el cuerpo dolorido en un lugar que a primera vista no reconocí. El zumbido se detuvo abruptamente tras dos o tres inútiles explosiones y el silencio rodó otra vez por la luz del alba. El recuerdo de la noche anterior apareció con la virulencia y la claridad de un rayo. Aparté la manta de un manotazo, me puse los zapatos, y a una velocidad que no había alcanzado hacía años, bajé la escalera y salí por la puerta de la cocina hasta detenerme en la casa de Adelita. Ella debía de haber entrado ya, no se oía una voz ni había una luz prendida, pero yo no me arredré: con golpes violentos en la puerta de su casa llamé con insistencia hasta que abrió, abrochándose la bata y bostezando, talmente como si yo la hubiera despertado.
"Qué tal, señora", dijo, soñolienta, cortando un pretendido bostezo con la palma de la mano, "perdone pero no la oía. Estaba tan dormida." "Vístase", ordené con voz apremiante, "y vaya inmediatamente a la casa. Limpie, barra, friegue y arregle todo el desorden hasta que acabe, no me importa la hora que sea ni lo cansada que esté, y mientras tanto me cuenta a qué equipo de fútbol, a qué colectivo ha invitado a una juerga en mi casa." Por primera vez, no supo qué contestar, o tal vez prefirió no hacerlo. Debía de haber tenido el tiempo justo para ponerse la bata encima cuando yo llamé porque se recogió al interior viciado de su vivienda y salió al instante, vestida y con un delantal en la mano.
Me siguió pensativa y sonrojada y entramos las dos en el campo de batalla que ahora, a la pálida luz del amanecer, adquiría trazos más lúgubres aún, como el rostro de lai resaca, tras una noche de borrachera.
Era evidente que no tenía excusa, si acaso sólo una explicación.
Y éste es el camino que tomará, me dije. Conociendo su capacidad de fabulación y de drama, no me habría extrañado que me contara una tragedia sobre cualquier familia indigente en busca de un techo donde celebrar sus festejos y que ella, en su infinita bondad, no había podido resistirse, ni que después se arrodillara pidiendo perdón al tiempo que, arrebatándome una de las manos, la besaba y la llenaba de lágrimas o de baba. Pero no fue así, sus recursos eran inagotables.
Читать дальше