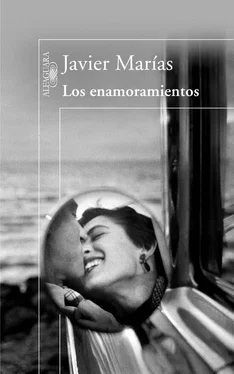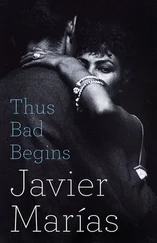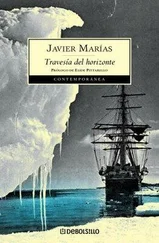– Fue por culpa de Elvis Presley, ¿sabes? -dijo al cabo de unos segundos, en otro tono, como si hubiera visto de pronto un último recurso para impresionarme y no irse enteramente de balde. Lo dijo muy serio.
Yo me reí un poco, no pude evitarlo.
– ¿Quieres decir de Elvis Presley en persona?
– Sí, trabajé con él durante unos diez días, durante el rodaje de una película en México.
Ahora sí que solté una carcajada abierta, pese a lo sombrío de todo el contexto.
– Ya -dije aún riéndome-. ¿Y también sabes en qué isla vive, como sostienen sus devotos? ¿Y con quién está por fin escondido, con Marilyn Monroe o con Michael Jackson?
Se molestó, me lanzó una mirada cortante. Se molestó de veras, porque me dijo:
– Tú eres gilipollas, tía. ¿No te lo crees? Trabajé con él, y me metió en un buen lío.
Se había puesto más serio que en ningún otro momento. Se había picado, se había enfadado. Aquello no podía ser verdad, sonaba a fantasmada, a delirio; pero estaba claro que se lo tomaba a pecho. Di marcha atrás como pude.
– Bueno, bueno, usted perdone, no quería ofenderlo. Pero es que suena un poco increíble, ¿no?, te haces cargo. -Y añadí, para cambiar de tema sin abandonarlo bruscamente, sin emprender una retirada que lo llevara a pensar que lo daba por imposible o lo consideraba un chiflado-: Oye, ¿pues qué edad tienes, entonces, si trabajaste con el Rey nada menos? Murió hace la tira de años, ¿no? ¿Cincuenta? -Se me seguía escapando la risa, fui capaz de contenerla, por suerte.
Noté en seguida que recuperaba algo de su coquetería. Pero aún me riñó, primero.
– No te pases. El próximo 16 de agosto hará treinta y cuatro, creo. No creo que más. -Se lo sabía con exactitud, debía de ser un devoto en toda regla -. A ver, ¿cuántos me echas?
Quise ser amable, para desagraviarlo. Sin exagerar, para no adularlo.
– No sé. ¿Cincuenta y cinco?
Sonrió complacido, como si se le hubiera olvidado ya la ofensa. Sonrió tanto que el labio superior se le disparó una vez más hacia arriba, descubriendo sus dientes blancos y rectangulares y sanos, y sus encías.
– Pon diez más, por lo menos -contestó satisfecho-. Qué, ¿cómo te quedas?
Sí que se conservaba bien, entonces. Tenía algo infantil, por eso resultaba fácil cogerle simpatía. Probablemente era otra víctima de Díaz-Varela, en el que ya me iba acostumbrando a pensar no por su nombre, tantas veces dicho y susurrado a su oído, sino por su apellido. Eso es también infantil, pero sirve para distanciarse de aquellos a quienes se ha querido.
Fue a partir de entonces cuando el proceso de atenuación empezó de veras, tras el primer acto de desentendimiento, tras pensar por primera vez -o sin llegar a pensarlo, quizá no tenga que ver con la mente sino con el ánimo, o con el mero aliento-: ‘En realidad a mí qué me importa, qué se me da todo esto’. Eso está al alcance de cualquiera siempre, ante cualquier hecho por cercano y grave que sea, y quienes no se sacuden los hechos es porque en el fondo no quieren, porque se alimentan de ellos y descubren que dan algún sentido a sus vidas, lo mismo que quienes cargan gustosos con el tenaz lastre de los muertos, dispuestos todos a merodear a poco que se los retenga, aspirantes todos a Chaberts pese a los sinsabores y las negaciones y los torcidos gestos con que se los recibe si se atreven a volver del todo.
Claro que el proceso es lento, claro que cuesta y que hay que poner voluntad y esforzarse, y no dejarse tentar por la memoria, que regresa de vez en cuando y se disfraza de refugio a menudo, al pasar por una calle o al oler una colonia o escuchar una melodía, o al ver que están poniendo en televisión una película que se disfrutó en compañía. Nunca vi ninguna con Díaz-Varela.
En cuanto a la literatura, en la que sí teníamos experiencias comunes, conjuré el peligro asumiéndolo, haciéndole frente en seguida: aunque la editorial suele publicar a autores contemporáneos, para frecuente desgracia de los lectores y mía, convencí a Eugeni de que preparásemos a toda prisa una edición de El Coronel Chabert , con traducción nueva y muy buena (la más reciente era en efecto malísima), y le añadimos tres cuentos más de Balzac para conseguir un volumen con lomo, ya que esa obra es bastante breve, lo que en francés llaman nouvelle . A los pocos meses estaba en las librerías y yo me deshice así de su sombra, sacándola a la luz en mi lengua en las mejores condiciones. Me acordé de ella cuanto hacía falta, mientras la editábamos, y luego ya pude olvidarla. O me aseguré, por lo menos, de que no me iba a pillar nunca a traición, ni por sorpresa.
Estuve a punto de marcharme de la editorial después de esta maniobra, para no seguir yendo a la cafetería, para ni siquiera seguir viéndola desde mi despacho, aunque me la taparan parcialmente los árboles; para que nada me recordara nada. También estaba cansada de bregar con los escritores vivos -qué delicia los que no pueden dar la lata ni intentar amañar su futuro, como Balzac, ya cumplido-; de las llamadas pegajosas de Cortezo el plasta, de las exigencias del repelente y avaro Garay Fontina, de las ínfulas cibernéticas de los falsos jóvenes, a cual más ignorante y bruto y pedante, todo a un tiempo. Pero las otras ofertas, de la competencia, no me convencieron pese a la mejora en el sueldo: en todas partes tendría que continuar tratando con escritores de ambición desmedida y que respiraban mi mismo aire. Eugeni, además, un poco perezoso e ido, delegaba cada vez más en mí y me instaba a tomar decisiones, en lo cual le hacía caso: confiaba en que pronto llegara el día en que pudiera prescindir de algún fatuo sin ni siquiera pedirle permiso, sobre todo del inminentísimo azote del Rey Carlos Gustavo, que pulía sin desmayo su discurso en lengua sueca macarrónica (quienes lo habían oído ensayar aseguraban que su acento era infame). Pero, por encima de todo, comprendí que no debía huir de aquel paisaje, sino dominarlo con mis propios medios como habría hecho Luisa con su casa, obligándose a seguir viviendo en ella y a no mudarse precipitadamente; despojarlo de sus connotaciones más sentimentales y tristes, conferirle nueva cotidianidad, recomponerlo. Sí, me daba cuenta de que aquel lugar se me había teñido de sentimiento, y a éste es imposible engañarlo o saltárselo, aunque sea semiimaginario. Sólo cabe llegar a buenos términos con él y aplacarlo.
Pasaron casi dos años. Conocí a otro hombre que me interesó y divirtió lo suficiente, Jacobo (no escritor tampoco, gracias al cielo), me comprometí con él a instancias suyas, hicimos pausados planes para casarnos, yo lo fui retrasando sin cancelarlo, nunca fui propensa al matrimonio, me convenció más mi edad -treinta y bastantes- que mi deseo de levantarme acompañada a diario, a eso no le veo mucho la gracia, tampoco estará mal, supongo, si se quiere al que se acuesta y duerme al lado, como es -cómo no-, como es mi caso. Hay cosas de Díaz-Varela que sigo echando de menos, eso es aparte. Lo cual no me trae mala conciencia, nada se hace incompatible en el terreno del recuerdo.
Estaba cenando con un grupo de gente en el restaurante chino del Hotel Palace cuando los vi, a una distancia de tres o cuatro mesas, digamos. Tenía buena visión de los dos, que se me ofrecían de perfil, como si yo estuviera en un patio de butacas y ellos en un escenario, sólo que a la misma altura. La verdad es que no les quité ojo -eran como un imán-, salvo cuando alguno de los comensales me dirigía la palabra, y eso no sucedía a menudo: veníamos de la presentación de una novela, varios eran amigos del autor ufano y no los conocía de nada; se distraían entre sí y no me daban apenas tabarra, yo estaba allí como representante de la editorial, y para hacerme cargo de la cuenta, claro; la mayoría eran extrañamente aflamencados, y lo que más temía era que sacaran guitarras de algún escondite raro y se arrancaran a cantar con brío, entre plato y plato. Eso, aparte del bochorno, habría hecho volverse hacia nuestra mesa a Luisa y a Díaz-Varela, que estaban demasiado atentos el uno al otro como para reparar en mi presencia en medio de una asamblea de caracolillos. Aunque pensé que tal vez ella ni me reconocería. Sólo hubo un momento en el que la novia del novelista se dio cuenta de que yo miraba sin cesar hacia un punto. Se dio media vuelta sin disimulo y se quedó observándolos, a Javier y a Luisa. Me preocupó que los alertaran sus ojos tan desinhibidos, y me vi en la necesidad de explicarle:
Читать дальше