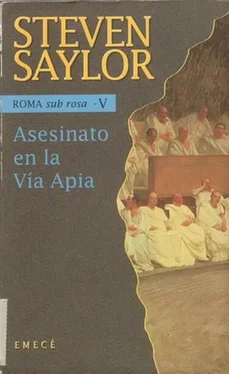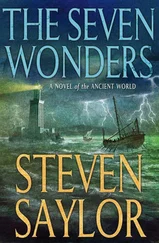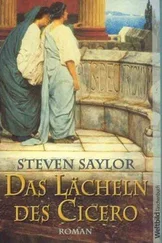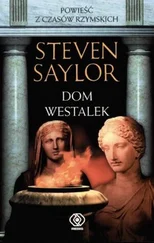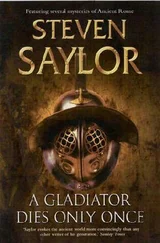– Veo que Marco Celio ha seguido tu ejemplo. -Sacudí la cabeza. Dos de los hombres más poderosos de Roma estaban disfrazados de esclavas y comportándose como tales. Repentinamente sentí ganas de reír.
-¡Basta ya! -me reprendió Milón.
Perdona. Es la tensión del momento. -Pero se me volvió a escapar la risa y no tardaron en unirse a mí no sólo Eco, sino también los esclavos de Eco. Incluso Celio, siempre dispuesto a ver el lado absurdo en cualquier situación, se reía a mandíbula batiente-. Y ¿dónde está tu séquito, tus guardaespaldas? -pregunté.
– Exterminados. Dispersos. ¿Quién sabe? -dijo Milón. -Supongo que ésos no serán -dije mientras se desvanecía toda la risa de mi voz. Un grupo de hombres esgrimiendo puñales acababa de aparecer por la esquina.
– ¡Oh, por las pelotas de Júpiter! -gruñó Celio. Milón y él se abrieron paso a codazos por el cobertizo y salieron huyendo por el otro lado. Yo proseguí con Eco y sus guardaespaldas cubriendo la retaguardia. Detrás de nosotros, oí el entrechocar del acero y me volví para ver a uno de los perseguidores tambalearse y caer agarrándose el pecho en el punto en que Davo lo había herido. A la vista de uno de los suyos derramando sangre, los bandidos se desanimaron y se echaron para atrás.
Celio y Milón habían desaparecido. Nos encontramos al borde de la revuelta, en medio de los cuerpos desparramados de heridos y muertos. Los adoquines del empedrado estaban resbaladizos por la sangre. La entrada del templo de Cástor y Pólux arrojaba humo. En la puerta de al lado, encima de la casa de las vírgenes vestales, la Virgo Máxima y sus sacerdotisas se habían reunido en la azotea y observaban la escena con expresiones de indignación y espanto.
– ¡Vamos! ¡Por aquí! -dije señalando el pasadizo pavimentado entre los dos edificios. Nos llevaba a la parte baja del monte Palatino y a la Rampa. Otros ya iban por delante de nosotros, huyendo por la larga pendiente como refugiados de una ciudad saqueada. Creí distinguir a lo lejos, a la cabeza del pelotón, a Celio y Milón corriendo a un ritmo suicida mientras apartaban a la gente de su camino repartiendo golpes a diestro y siniestro.
Yo me había quedado totalmente sin aliento antes de alcanzar la parte alta de la Rampa. Eco se dio cuenta de mi congoja e hizo una señal a sus guardaespaldas para que me echaran una mano. Me agarraron por los brazos y prácticamente me llevaron en volandas los últimos pasos. Atravesamos la calle a toda velocidad en dirección a mi casa.
De repente, delante de nosotros, de una de las casas de mis vecinos salieron corriendo a la calle un grupo de hombres armados. El cabecilla acarreaba un puñado de joyas: collares de perlas y cadenas de plata colgaban de sus sucios dedos. En la otra mano sujetaba un puñal que goteaba sangre. La puerta que había a sus espaldas había sido desquiciada a golpes.
– ¡Eh, vosotros! -nos gritaron. Aunque estaba a cierta distancia de nosotros, le olí el aliento a vino y a ajo. El ajo para la fuerza, un viejo truco de gladiador, el vino para reforzar el coraje. Tenía la cara colorada y los ojos de un frío azul-. ¿Lo habéis visto?
– ¿A quién? -Hice gestos a los guardaespaldas para que evitaran al grupo pero siguieran avanzando.
– ¡A Milón, claro está! Estamos buscándole de casa en casa. Cuando lo encontremos lo crucificaremos por matar a Clodio.
– ¡Buscáis a Milón! -dijo Eco. Miraba el puñado de joyas robadas; el tono sarcástico de su voz me dio miedo.
El ladrón alzó la mano y la agitó.
– ¿Qué, esto? ¿Quién ha dicho que la justicia debería ser gratuita, eh? Merecemos que nos paguen, ¿o no? Tanto como estos ricachones se merecen sus cosas preciosas. -Puso una cara tan espantosa que creí qué se nos iba a echar encima con el puñal. En vez de eso, nos tiró el puñado de joyas a los pies. La plata tintineó al chocar contra los adoquines del pavimento y la hilera de perlas se deshizo. Baratijas rosas y blancas rebotaban por doquier como bolas de granizo. Los hombres que aguardaban a sus espaldas vociferaban y maldecían-. ¿A quién le importa? -gritó-. Habrá muchísimas más en el sitio de donde proceden. -Se dio media vuelta y se alejó con su pandilla de alborotadores calle abajo, hacia la siguiente casa.
Me empezó a latir con fuerza el corazón. Si se encaminaban en dirección opuesta, eso quería decir que ya habían estado en mi casa…
Sentí que la cabeza se me iba. Empecé a ver chiribitas. Cuando me enfrentaba a la posibilidad de mi propia muerte, una parte de mí siempre reaccionaba con escéptica resignación. Pero cuando afrontaba la posibilidad de que algo terrible pudiera ocurrirles a Bethesda y a Diana, sentía un terror irresistible.
Eco lo comprendió. Me agarró la mano y la estrujó. Mientras nos íbamos acercando a la casa, busqué señales de fuego o humo y no vi nada. Divisé las dobles puertas de la entrada. Estaban abiertas de par en par. Habían roto el cerrojo. Lo mismo habían hecho con la tranca, que yacía en el umbral partida en dos.
Entré en el vestíbulo, que parecía muy oscuro después de la luz de la calle. 'Al precipitarme hacia delante, tropecé con algo grande y sólido. Eco y Davo me ayudaron a levantarme.
– Papá -dijo Eco.
Seguí avanzando a toda prisa:
– ¡Bethesda! ¡Diana!
Nadie respondió. Corrí de habitación en habitación, sólo vagamente consciente de que Eco y sus hombres seguían detrás de mí. Habían volcado sillas y triclinios. Los armarios yacían ladeados con las puertas abiertas.
En mi dormitorio habían desgarrado el lecho insensatamente y habían sacado el relleno a puñados. Un charco de algo oscuro y resbaladizo brillaba en el suelo delante de la cómoda de Bethesda. ¿Sangre? Me estremecí a punto de llorar y luego me di cuenta de que era sólo ungüento de un frasco roto que había caído al suelo.
No había nadie en las cocinas, ni en los cuartos de los esclavos. ¿Dónde estaban?
Fui corriendo a la habitación de Diana. La puerta del ropero estaba abierta y sus ropas desparramadas por el suelo. La cajita de plata donde guardaba sus pocas joyas había desaparecido. Grité su nombre. No hubo respuesta.
Fui hasta mi despacho. Los archivadores estaban vacíos. Habían sacado todos los rollos de papiro de sus casillas, probablemente en busca de objetos de valor escondidos. Al no encontrar nada, habían dejado intactos por lo menos mis rollos de papiro y mis útiles de escritura. ¿De qué les iba a servir a los ladrones? Todo yacía amontonado en el suelo, desperdigado pero no estropeado, los rollos de papiro seguían bien enrollados y atados con cintas.
Me llegó una ráfaga de aire que apestaba. Arrugué la nariz y seguí el olor hasta el rincón de la habitación. Alguien había defecado en el suelo y se había limpiado con un trozo de pergamino. Cogí con cuidado el recorte por una punta para ver qué era y leí unos versos:
Padre, ¡cuánta maldad se cierne ahora sobre nosotros!
Lloro aún más por ti que por los muertos.
¡Pobre Antígona! ¡Pobre Eurípides!
Pasé del despacho al jardín, que está en el centro de la casa. La estatua de bronce de Minerva, que había heredado de mi querido amigo Lucio Claudio junto con la casa, que había sido su orgullo y mi gozo, que había provocado la envidia del propio Cicerón, había sido arrancada de su pedestal. ¿Acaso creyeron que encontrarían alguna cámara secreta debajo con tesoros dentro o actuaron por el puro y desenfrenado afán de destruir? El bronce tendría que haber sobrevivido a la caída, pero debía de tener algún defecto oculto en la fundición de la pieza. La virgen diosa de la sabiduría yacía partida en dos.
¡Papá!
– ¿Sí, Eco? ¿Las has encontrado?
– No, papá. Ni a Bethesda ni a Diana. Pero en el vestíbulo…, deberías venir a verlo por ti mismo.
Читать дальше