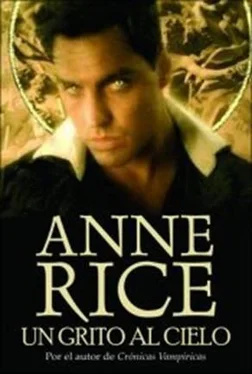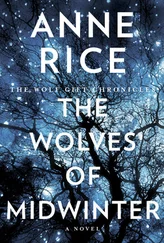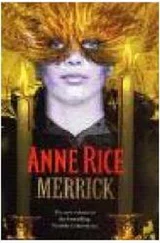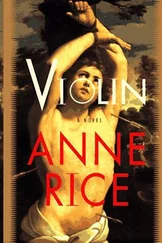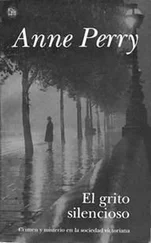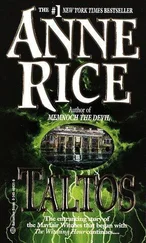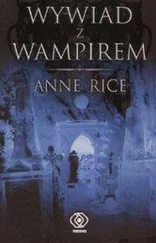Se miraron largo tiempo, aquel diablo de ojos fríos con cara de ángel y Carlo, que en aquellos momentos soltó una desagradable y ahogada carcajada.
Se pasó la lengua por los labios.
Secos, doloridos, se le había formado una grieta en medio del labio inferior y sintió el sabor de la sangre.
– Mis hombres… -dijo.
– Están demasiado lejos. No te oyen.
– Vendrán…
– Tardarán mucho, mucho tiempo.
Y de pronto, volvieron a él aquellos pasos que subían cada vez más.
– En algún sitio corre agua, la oigo, el canal se ha desbordado.
Y ella, la zorra, el monstruo, el demonio, había respondido:
– No importa. Aquí no vive nadie.
No, en aquella casa no lo oiría nadie, aquella casona en ruinas que se derrumbaba.
En esa misma habitación en la que ardía un fuego, se había acercado a las ventanas en busca de aire y con sus propios ojos había comprobado que no podía ver la calle ni a sus hombres esperando, vigilando, sino, cuatro pisos más abajo, el pozo oscuro de un patio interior. Se hallaban en el centro mismo del edificio, y ella se lo había mostrado minuciosamente.
Oh, plan perfecto, diabólicamente ingenioso.
Estaba empapado en sudor. Aquellos imbéciles a los que había pagado para que lo asesinaran… El sudor le corría por la espalda y bajó los brazos. Tenía las manos húmedas y resbaladizas aunque no había hecho nada con ellas, salvo abrirlas y cerrarlas, abrirlas y cerrarlas, en un intento por combatir el pánico, aquel impulso de lucha innato, aun cuando sabía que la pesada silla de roble no se movería ni un centímetro.
¿Cuántas veces le había dicho a Federico que se alejara mientras estuviera con mujeres, que no lo molestara durante sus aventuras?
La representación había sido hermosa, y no se trataba de ninguna ópera. Y él que había dicho: «Es un eunuco, pueden estrangularlo con las manos desnudas.»
Observó a Tonio sentarse a la mesa frente a él, con la camisa blanca abierta en el cuello. La luz jugaba con los huesos de su cara. Todos sus movimientos sugerían los de un enorme felino, una pantera, traspasados de una gracia misteriosa.
Lo invadió el odio, un odio peligroso, que se aferraba a aquella cara, a aquellos rasgos perfectos y a todos los detalles que alcanzaba a ver, todo aquello que siempre había sabido y sufrido al oír hablar de Tonio, el cantante, Tonio, la prostituta ante los focos; Tonio, el joven hermoso, el famoso, el niño criado por Andrea con mimos e indulgencia hacía tantos años, mientras en Istanbul él bramaba y se debatía; Tonio, que lo tiene todo; Tonio, al que nunca había escapado ni por un momento; Tonio, Tonio y Tonio, cuyo nombre había ella gritado en su lecho de muerte. Tonio, que en esos momentos lo tenía prisionero, pese al cuchillo y a esas extremidades largas y débiles de eunuco, pese a los bravi y todas sus precauciones. Había vencido y lo tenía cautivo.
Si no soltaba un gran alarido, aquel odio acabaría enloqueciéndolo.
Pero pensaba, pensaba. Lo que necesitaban sus bravi era tiempo. Tiempo para darse cuenta de que aquella casa estaba vacía, demasiado oscura, tiempo para empezar a recorrerla.
– ¿Por qué no me has matado? -preguntó de pronto, debatiéndose contra la correa, al tiempo que cerraba los puños en el aire-. ¿Por qué no lo hiciste en la góndola? ¿Por qué no me has matado?
– ¿De una manera apresurada y furtiva? -preguntó de nuevo con aquel susurro ronco ya familiar-. ¿Y sin más explicaciones? ¿De la misma forma que me atacaron tus hombres en Roma?
Carlo contrajo los ojos.
Tiempo, necesitaba tiempo. Federico tenía buen olfato para el peligro. Se daría cuenta de que algo ocurría. Estaba a la puerta de esa casa.
– Quiero vino -dijo Carlo. Sus ojos se movieron hacia la mesa, hacia el cuchillo con el mango de marfil clavado en el pollo, lejos de su alcance, los vasos, la botella de coñac junto a ellos-. ¡Quiero vino! -Su voz se debilitó-. Qué Dios te maldiga; si no me has matado en la góndola, al menos dame un poco de vino.
Tonio lo estudiaba como si dispusiera de todo el tiempo del mundo.
Entonces con uno de esos brazos increíblemente largos, le acercó la copa a Carlo.
– Toma, padre -dijo.
Carlo la levantó pero tuvo que inclinar la cabeza para beber. Sorbió el vino, escupió el primer trago para quitarse el sabor rancio de la boca y mientras alzaba la cabeza sintió un aturdimiento tan intenso que la cabeza se le inclinó involuntariamente hacia un lado.
Apuró la taza.
– Dame más -pidió. Ese cuchillo estaba demasiado lejos. Aun en el caso de que hubiera podido volcar aquella mesa, que pesaba más que la silla a la que estaba atado, no hubiese podido coger el cuchillo a tiempo.
Tonio cogió la botella.
Federico advertiría que pasaba algo raro. Se acercaría a la puerta. La puerta, la puerta.
Al subir aquellas escaleras delante de Tonio, había oído un fuerte ruido que resonaba en aquel recinto como el estallido de un cañón, y por su mente pasó la idea de que una mujer no tenía la fuerza suficiente para echar un cerrojo tan grande y ruidoso.
Aquello no detendría a sus hombres.
– ¿Por qué no lo has hecho? -preguntó con la copa en las manos-. ¿Por qué no me has matado todavía?
– Porque quería hablar contigo -respondió Tonio en un murmullo-. Quería saber por qué intentaste matarme. -Su rostro, hasta entonces impasible, se tiñó de una leve emoción-. ¿Por qué mandaste asesinos a Roma si yo en cuatro años no te he hecho daño ni te he pedido nada? ¿Fue mi madre la que te frenó?
– Ya sabes por qué los mandé -afirmó Carlo-. ¿Cuánto más pensabas esperar para venir a por mí? -Su rostro estaba encendido y empapado y se lamió el sudor salado que le llegaba a los labios-. ¡Todo lo que hacías indicaba que pensabas volver! Pediste que te enviaran las espadas de mi padre, te has pasado la vida en salones de esgrima; cuando todavía no llevabas seis meses en Nápoles, mataste a otro eunuco, y al año siguiente casi mandaste a un joven toscano a la tumba. ¡Todo el mundo te temía!
»¿Y tus amigos? ¿Tus poderosos amigos? Me harté de oír hablar de ellos. Los Lamberti, el cardenal Calvino, di Stefano de Florencia. Incluso te atreviste a utilizar mi apellido para salir al escenario, como si me arrojaras un guante a la cara. Tu único propósito en esta vida ha sido atormentarme. Toda tu trayectoria ha sido un filo que cada vez se acercaba más a mi garganta.
Se reclinó en la silla. Su pecho era una masa de dolor pero, oh, qué bien sentaba decirlo por fin en voz alta, notar que las palabras brotaban de él en una riada incontrolable de veneno e ira.
– ¿Qué pensabas? ¿Que lo iba a negar? -Miró la figura silenciosa que tenía delante, aquellas manos blancas y largas, aquellas garras que jugaban con el mango de hueso del cuchillo-. Una vez te di la vida, pensando que la llevarías aferrada entre las piernas y correrías con ella, pero me has puesto en ridículo. Dios mío, no ha pasado un solo día sin que haya oído hablar de ti, sin que me haya visto obligado a hablar de ti, a negar esto y aquello, a jurar inocencia y fingir lágrimas, y decir trivialidades y frases de resignación, mentiras sin fin. Me has puesto en ridículo. ¡Yo, el sentimental, temeroso de derramar tu sangre!
– ¡Cuidado con lo que dices, padre! -dijo Tonio en un susurro de asombro-. ¡Eres un necio!
Carlo rió, una carcajada seca y melancólica que le provocó un agudo pinchazo en la cabeza.
Bebió vino maquinalmente y su mano pugnó por coger la botella, vio cómo se deslizaba hacia delante, y el líquido salpicaba la taza.
– ¿Necio, yo? -Rió una y otra vez-. Si quieres ver arrepentimiento, si quieres que te suplique, te llevarás una decepción. Coge la espada, esa famosa espada tuya, que a buen seguro tienes escondida en algún sitio, y utilízala. ¡Derrama la sangre de tu padre! ¡Demuéstrame la misma crueldad que yo he empleado contigo!
Читать дальше