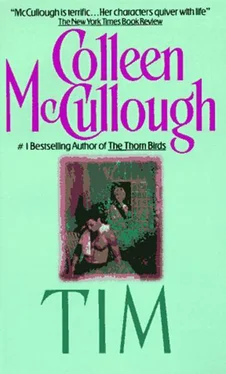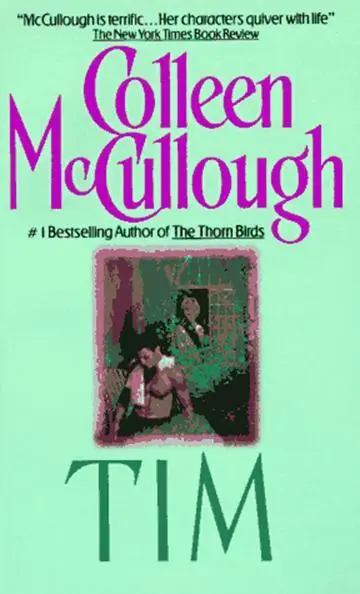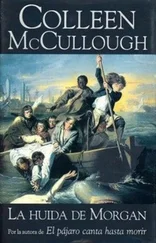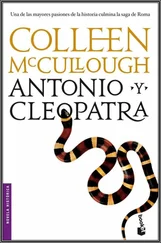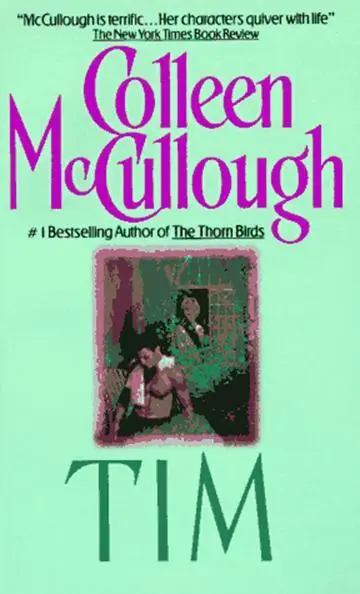
Título del original inglés: Tim
Traducción, Jaime Vázquez Vázquez
Para
Gilbert H. Glaser, M. D.
Presidente del Consejo del Departamento de Neurología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale,
con gratitud y afecto
Harry Markham y su cuadrilla llegaron ese viernes al trabajo a las siete en punto de la mañana. Harry y su capataz, Jim Irvine, iban dentro de la cabina y sus tres trabajadores en la caja de la camioneta, encaramados en cualquier sitio en el que habían encontrado un lugar para el trasero.
La casa que estaban arreglando se hallaba en la sección de la playa al norte de Sydney, en el suburbio de Artarmon, precisamente tras la desolada extensión de fosas de ladrillo. No se trataba de un trabajo importante, ni siquiera para un constructor en pequeña escala como era Harry; se trataba simplemente de recubrir con estuco la pared de rojizos ladrillos del bungalow y añadir una terraza-dormitorio en la parte de atrás; era la clase de trabajos que Harry aceptaba gustosamente de vez en cuando porque servían para llenar los huecos entre contratos de mayor importancia.
A juzgar por cómo pintaba la mañana del viernes, el fin de semana prometía ser caluroso y de un sol implacable. Los hombres descendieron de la camioneta refunfuñando entre ellos, se precipitaron al sombreado callejón lateral de la casa protegido por los árboles, y se despojaron de sus ropas sin ningún asomo de timidez o vergüenza.
Vestidos con sus shorts de trabajo, salieron de la esquina de atrás de la casa precisamente en el momento en que la propietaria caminaba torpemente al patio posterior enfundada en una desteñida bata de baño de felpilla color rosa, modelo de los años 50, llevando cuidadosamente en ambas manos una bacinilla de porcelana decorada con flores de colores chillones, con la cabeza convertida en una refulgente masa de rulos de metal, también pasados de moda. ¿Rulos modernos para la señora Emily Parker? No, muchas gracias.
El patio descendía suavemente hasta la boca de piedras gredosas de una barranca de donde en otro tiempo había provenido un número considerable de los ladrillos para las construcciones de Sydney; ahora servía de lugar muy conveniente para que la señora vaciara su bacinilla cada mañana, pues ella se aferraba obstinadamente a sus hábitos campesinos e insistía en usar el orinal en la noche.
Cuando el contenido del recipiente cruzó el aire formando un arco continuo de pálido ámbar hacia el fondo de la barranca, la señora Parker volvió la cabeza y vio con acritud a los hombres semidesnudos.
– ¡Buenos días, señora Parker! -saludó Harry-. Supongo que tenemos que terminar hoy este trabajo.
– ¡Y vaya que ya era tiempo, montón de haraganes! -replicó la señora mientras subía de regreso, sin dar muestras de turbación-. ¡Lo que tengo que aguantar por causa de ustedes! La señorita Horton se quejaba anoche de que sus valiosos geranios rosados están todos cubiertos de polvo de cemento y que algún tonto tiró por sobre el cerco un ladrillo y le aplastó el helecho ayer por la tarde.
– Si la señorita Horton es la solterona que vive al otro lado -le murmuró Mick Devine a Bill Naismith-, apostaría que el tal helecho no se aplastó ayer con un ladrillo, ¡sino que murió hace años por falta de fertilizante!
Todavía rezongando en voz alta, la señora desapareció dentro de la casa con su bacinilla vacía; a los pocos segundos los hombres oyeron los fuertes ruidos que hacía la señora Emily Parker al lavarla en el baño de la terraza trasera, seguidos del ruido del tanque de agua al vaciarse y del sonido de la porcelana de la bacinilla al colgarla en el gancho del que pendía durante el día encima del depósito, más ortodoxo, de los desechos humanos.
– Caramba, apostaría que la maldita hierba está bien verde en el barranco -les comentó Harry a los miembros de la cuadrilla que sonreían burlonamente.
– Lo que me extraña es que no lo haya inundado hace mucho tiempo -se rió Bill por lo bajo.
– Bien, si quieren saberlo -dijo Mick-. En esta época y con dos buenos baños en casa, es de las que todavía mean en escupidera.
– ¿Escupidera? -repitió Tim Melville.
– Sí, hombre, escupidera. Escupidera es esa cosa que se pone debajo de la cama todas las noches y en la que siempre mete uno el maldito pie cuando se levanta con prisas -explicó Harry. Miró su reloj-. Me imagino que el camión mezclador de cemento debe estar por llegar de un momento a otro. Tim, vete al frente de la casa y espéralo. Saca del camión la carretilla grande y empieza a traernos la mezcla en cuanto ese tipo llegue, ¿quieres?
Tim Melville sonrió, asintió con la cabeza y se alejó con pasos rápidos.
Mick Devine, viendo con aire ausente cómo se alejaba el muchacho y cavilando aún en las extravagancias de las mujeres viejas, rompió a reír.
– ¡Escuchadme! -exclamó-. Se me acaba de ocurrir algo. Después de la hora del almuerzo fijaros en lo que voy a hacer y tal vez le enseñemos a Tim algo sobre escupideras y esas cosas.
Mary Horton enrolló su largo y espeso pelo en el acostumbrado moño sobre la nuca, insertó en él dos broches más y miró su imagen en el espejo sin alegría ni tristeza; en realidad, sin mucho interés. El espejo era de buena calidad y le devolvió su imagen sin mejorarla ni distorsionarla; si sus ojos hubieran hecho una inspección más personal de ella misma habrían visto una mujer bajita, más bien robusta, de edad madura, con pelo blanco tan descolorido como el cristal, estirado cruelmente hacia atrás en un rostro cuadrado de rasgos bien proporcionados. No usaba maquillaje, pues consideraba que era un desperdicio de tiempo y de dinero el rendirle homenaje a la vanidad. Los ojos eran de un castaño oscuro y de expresión chispeante, ojos sensatos que hacían juego con las facciones bien definidas y ligeramente duras del rostro. El cuerpo estaba enfundado en lo que sus compañeros de trabajo, desde hacía tiempo, habían decidido que era su versión de un uniforme del ejército o de un hábito de monja: una tiesa camisa blanca abotonada hasta el cuello sobre la cual caía suavemente la parte superior de un traje sastre de hilo gris de corte austero. El borde de la falda llegaba decentemente abajo de las rodillas y era lo bastante amplia como para que no se subiera cuando ella se sentaba; las piernas estaban enfundadas en medias elásticas bastante gruesas y en los pies brillaban unos zapatos negros de sólidos tacones y cordones del mismo color.
Los zapatos estaban tan perfectamente lustrados que despedían destellos, y ni la más pequeña mancha afeaba la blanca superficie de la blusa; ni una sola arruga alteraba la perfección del traje sastre. El estar en todo momento impecable era una obsesión en Mary Horton; su joven asistenta de la oficina juraba que había visto a la señorita Horton quitarse la ropa cuidadosamente y poner las prendas en un gancho cuando iba al baño, para que no se arrugaran o se desarreglaran.
Satisfecha de que su apariencia estuviera a la altura de sus inflexibles normas, Mary Horton se encasquetó un sombrero negro de paja apoyándolo en el moño, lo sujetó con un alfiler en un solo movimiento, se puso sus guantes de cabritilla negra y trajo hacia el borde del tocador su enorme bolso de mano. Abrió el bolso y lo revisó metódicamente para ver si contenía las llaves, dinero, pañuelo, toallitas de papel, bolígrafo y libreta de anotaciones, diario de citas, tarjeta de crédito y de identificación, permiso de conducir, la tarjeta del aparcamiento, alfileres de gancho, la cajita con hilo y agujas, tijeras, lima de uñas, dos botones de repuesto para la blusa, destornillador, pinzas, cortadora de alambre, linterna de mano, cinta métrica en centímetros y pulgadas, la caja de cartuchos calibre 38 y el revólver reglamentario de la policía.
Читать дальше