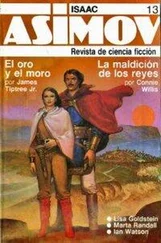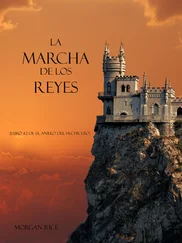1 Sinopsis
2 Dedicatoria
3 Madrid, otoño. Parte primera Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis
4 Lisboa, primavera. Parte segunda Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta
5 EPÍLOGO
6 Agradecimientos
7 Autor
8 Legal
Sinopsis
Nacho es un joven escritor en busca de una buena historia que contar. Sin ideas y agobiado por su editor, decide emprender un viaje que le llevará a abandonar Bilbao para instalarse en Madrid, donde se sumergirá en un mundo desconocido por él, elitista y soez a partes iguales.
Huyendo de sí mismo, recala finalmente en Lisboa, donde el azar le llevará a encontrarse con una familia española –exiliados de posguerra– que le devolverán la ilusión por la vida. María, Asier… y, sobre todo, Marcial y Nuna lograrán anidar en su corazón un laberinto de pasiones, anhelos y sentimientos desbocados.
Y todo ello, bajo la azafranada luz de la vieja Lisboa que, al igual que con sus fados embauca a los marineros, envuelve hechicera y cautivadora a todos los personajes.
Dedicatoria
A Isidro Bustamante y a su esposa Lourdes.
Y a Isidro, el hijo de ambos.
A veces, el silencio es la peor mentira.
Miguel de Unamuno
Cruzamos la frontera descalzos y sin haber comido nada en varios días, era muy pequeño, un crío que perdió su infancia, como todos los de su generación.
Aún permanece en mis retinas la cruel imagen de personas con los vientres hinchados, abandonados como a trastes viejos en las cunetas. Nadie se paraba a socorrer a nadie, apenas tenían fuerzas para mantenerse en pie.
Andábamos asidos a las enaguas de mi madre, asustados y cansados, el hambre nos hacía llorar de dolor y tan sólo su angustiada habilidad, ofreciéndonos de vez en cuando algunas bellotas y unas cuantas raíces, mitigaba nuestro desconsuelo.
Siempre habíamos sido muy pobres. Mi padre, un honrado jornalero, se mataba a trabajar en los campos hasta llegar con las manos abiertas de llagas que mi madre enjuagaba con agua de vinagre para desinfectarlas. El pobre hombre reprimía el intenso dolor, para que sus hijos no se asustasen.
Tantos sacrificios para nada, para que muchos murieran de cualquier calentura fruto de la hambruna y de las calamitosas condiciones de vida. Terrible, fue terrible.
Por la noche todo quedaba en silencio. Mis hermanos y yo nos acurrucábamos en nuestro jergón intentando mantenernos calientes unos a otros bajo la única manta, deshilachada, que poseíamos. Mis padres apagaban las velas, atrancaban la puerta y velaban en un rincón toda la noche ante el desasosegante chirrido de los camiones al pasar una y otra vez, oyéndose en la serenidad de la madrugada el sonido lejano de los disparos. Las ráfagas salpicaban nuestros oídos, clavándose como alfileres en nuestras sienes.
Esclavos. En eso los convirtieron. Al principio todo era hacinamiento, miseria y hambruna. Muchos enfermaban y morían, otros arrastraban sus huesos esperando el arribo de su anunciado destino. Con el paso del tiempo comprendieron que el prisionero vivo podría ser rentable, desde luego mucho más que el muerto, que sólo servía para rellenar más y más fosas...
Madrid, otoño. Parte primera
Uno
Había dormido mal. El sonido procedente de una sirena de bomberos martilleó, durante unos segundos, los cristales de mi habitación. No había pasado mucho tiempo desde que dejara Bilbao para trasladarme a Madrid, tan sólo unos meses, por lo que a pesar de la intensidad con que sus calles devoran los días, aún no me había acostumbrado a ese hormigueo de anónimos y bulliciosos pasos hacia ninguna parte. Vivía en un apartamento abuhardillado de la calle Santa Teresa, situada a solo dos manzanas de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, por lo que el devenir constante de personas se hacía las veces insoportable. Era un noveno de un edificio de los años veinte que un familiar me cedió hasta que encontrara algo mejor donde vivir, aunque la intención fue permanecer allí desde un principio ya que estaba en el centro y no pagaba alquiler. Fue mi propio editor, Martxel, quien me animó, por no decir que casi me obligó, a venir a la gran urbe como a él gustaba llamarla. Consideraba que mi carrera como escritor había sufrido un retroceso por lo que estimaba necesario que abriera nuevos horizontes, los cuales sin duda, pretendía que los encontrase en esta gran ciudad, amasijo de bloques de hormigón y cemento, con calles cercenadas de obras inundándolo todo y esas enormes grúas amarillas flanqueando las atestadas avenidas, desafiando al plomizo cielo. Sin embargo, a veces permanecía ausente de tan bulliciosa realidad, mirando sin ver a través de los cristales, manchándolos con mi aliento, como un grito desesperado que nadie escucha entre múltiples ruidos de motores.
Una trepidación, un alarido aireado por miles de gargantas desconocidas que se convertían, irremediablemente, en un estrépito que pareciese mudo y sordo, mezcla de sonidos desapercibidos por repetitivos. Atrás quedaron la familia y los amigos, y una relación a medio terminar en mi Getaria natal que me lanzó a la voracidad de la gran ciudad huyendo de mí mismo. Huí, cobarde. Realmente nadie me había convencido, habría que decir que dejé que lo creyeran. Tras mucho pensarlo, un buen día decidí dar el paso y abandoné el trabajo sin más, para establecerme en este apartamento que, aunque pequeño, resultaba acogedor. En la cocina, que al mismo tiempo hacía las veces de comedor y de salita de estar, sobresalían unas vigas de madera de las que colgaban unos diminutos focos translúcidos que, al caer la noche, asimilaban su luz a aquellas luciérnagas que vagan en las cálidas noches de verano. Contaba con una pequeña terraza desde la que, en ocasiones, observaba distraído el deambular de los vehículos, que alineados unos tras otros simulaban tragarse como si fueran las fichas del parchís. Desde allí, contemplaba los Jardines del Descubrimiento, en donde una enorme bandera, impertérrita en su ondear, se mecía altanera sobre el conjunto escultórico dedicado al descubrimiento de América proclamando, tal vez, sus derechos de antigua metrópoli. Salvo que alguna nube traicionera lo impidiese, también podía otear desde mi improvisada atalaya las orgullosas Torres de Jerez, regias e indiferentes al resto de los mortales, alzándose sobre uno de los costados de la plaza de Colón, frente a la Biblioteca Nacional, vigilando cautelosas las enigmáticas esfinges del Museo Arqueológico situado frente a ellas.
Recuerdo un día que, paseando por Serrano, me detuve delante de un escaparate al ver una mesita escritorio que se me antojaba imprescindible. Después de preguntar el precio sólo puedo decir que aún sigo escribiendo sobre la mesa comedor, sentado en un desgastado taburete. Cuando vivía en Bilbao solía ir a visitar a Martxel un par de veces por semana, principalmente para calmar su ansiedad por el nuevo manuscrito, sobre el que naturalmente le argumentaba los excelentes progresos habidos sabiendo que no eran sino meras conjeturas, alharacas sin concreción alguna. Allí conocí a María, una joven administrativa que andando el tiempo se convertiría en mi mejor aliada y Asier, su marido, en el mejor guía y amigo. Me gustaba ir caminando por la ría, sin prisas, contemplando el Nervión, impertérrito al paso del tiempo.
Caminar me sentaba bien y aunque en Madrid no sabía qué podía encontrarme al doblar cualquier esquina, aquel distrito parecía seguro, al menos las patrullas que lo frecuentaban así lo presagiaban, aunque debo reconocer que una cierta inquietud merodeaba mis poros, con una ebriedad hecha a medias del propio cansancio y de la imaginación desmedida, creciendo a cada instante al pasar junto a esas selectas tiendas dotadas de puertas automáticas, selladas como sepulcros, con unos opacos cristales cuyo grosor a duras penas dejaba filtrar la mundana algarabía, convirtiendo la ruidosa cacofonía del tráfico en un ligero y lejano susurro de caracola.
Читать дальше