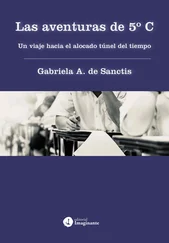El sábado de mañana estábamos deseosos de ir a la iglesia. Era muy raro que faltáramos porque mi mamá era directora de la Escuela Sabática, así que, aunque lloviera o hubiera tormenta, íbamos a la iglesia. Pero, como Alex no había sanado totalmente, mis padres decidieron que mi papá iría con Sofía y conmigo a la iglesia, y mi mamá se quedaría en casa a cuidar a Alex.
Mientras nos vestían y arreglaban para ir a la iglesia, Alex comenzó a reclamar:
–¡Yo también quiero ir a mi escuelita sabática!
–Tú y yo nos quedaremos en casa porque no es bueno que salgas todavía. Tus ampollitas no están curadas, hace frío y no te hará bien salir –le explicó la mamá.
–¡Pero yo quiero ir, estoy aburrido! –protestó Alex.
–Haremos una cosa: después de que tus hermanitos se vayan con papi a la iglesia, yo me voy a vestir y saldremos a dar una vuelta en auto. Así nos vamos a entretener un rato sin tomar fríos, ¿te parece bien?
El trato le pareció bien a mi hermanito y se quedó mirando cómo salíamos de casa con mi papá.
Mientras mi mamá se cambiaba de ropa y se arreglaba el cabello, percibió un gran silencio en la casa. Eso no era normal. Aún en pantuflas y con la mitad del cabello sin arreglar, salió del baño a buscar a Alex.
–¡Alex, Alex! –lo llamó sin éxito en todos los cuartos–. ¿Te escondiste en algún ropero?
Pero no lo encontró en la casa, así que mi mamá salió al patio y volvió a llamarlo. Nadie respondió. Entonces, ¡entró en pánico! Como estaba, salió por el vecindario buscando y llamando.
“¿Estará en la casa de sus tíos?”, pensó y corrió tres casas más adelante, pero tampoco lo encontró. Entonces, decidió caminar hacia la iglesia que quedaba a tres cuadras de la casa. Iba mirando hacia ambos lados, hasta que llegó a la entrada grande de la iglesia blanca.
Todo estaba en silencio pues el servicio había comenzado y toda la gente estaba adentro porque, además, hacía frío. Caminó por uno de los laterales del templo en donde estaban las aulas de la Escuela Sabática. Fue entonces cuando vio que un diácono caminaba con un niño de pijama rojo en sus brazos.
–¡Alex! –exclamó mamá.
–Me parece que este niño no estaba listo para venir a la Escuela Sabática –dijo el hombre riéndose. Y mientras lo dejaba en brazos de mamá, agregó–: ¡Y me parece que usted tampoco estaba lista para venir!
–Yo quiero ir a mi escuelita sabática –insistió Alex señalando, con su manito regordeta, el aula de la que había estado tan cerca.
Mamá le dio un gran beso y le prometió que el próximo sábado estaría allí, pero que ahora iban a terminar de vestirse los dos y saldrían a pasear.
Así, muy apurada y con mi hermanito en los brazos, caminó otra vez hasta la casa, esperando que nadie más los viera en pijamas. Cuando estuvieron listos, dieron un lindo paseo en auto por los alrededores, y vieron terneros, caballos y vacas en el campo.
Cuando regresamos de la iglesia, mamá tenía para contarnos una historia simpática de lo que había ocurrido esa mañana, y terminó diciendo: “¡Ojalá toda la vida, si un hijo se me pierde, lo pueda encontrar en la iglesia!”
¿Te gusta ir a la iglesia? ¿Cuáles de las actividades que allí se realizan son tus favoritas? ¿Vas a la iglesia cada sábado y eres puntual?
¿Por qué crees que es importante ir a la iglesia a adorar a Dios si también lo puedes hacer en tu casa?
¿Recuerdas a otro niño que fue hallado en la iglesia luego de que sus padres los buscaran por tres días? Esa historia está en la Biblia, en Lucas 2:41 al 50.
¿Te gusta participar en fogatas? ¿Qué tiene de particular el fuego, que nos atrae aún cuando puede hacernos daño? ¿Qué precauciones crees que debemos tener al encender un fuego? ¿Para qué es útil el fuego?
–¿Puedo hacer una fogatita con estos palitos? Yo creía que, si decía la palabra “fuego” en diminutivo, corría menos peligro y me iban a dar permiso. De hecho, a veces me dejaban hacer una fogata, pero siempre bajo la supervisión de un adulto.
¡Cómo me gustaba escuchar crepitar las llamas! Me gustaba ver cómo las brasas tostaban el maíz que mi abuelo me dejaba asar con la ayuda de un palo. También, me gustaba ayudar a mi papá a quemar papeles y cartones. En fin..., ¡buscaba cualquier excusa para encender una fogata!
–¿Puedo ir a jugar a lo de Javier? –pregunté en una tarde larga y aburrida.
Eran mis vecinos de la calle de atrás, y eran mayores que yo.
–Sí..., pero solo un rato. En cuanto te llame, vuelve por favor. Y recuerda no meterte en problemas, ¿sí?
¡Mi mamá me conocía! ¡Me gustaba sentirme grande y hacer lo mismo que los demás!
Al llegar a la casa de mis vecinos, percibí olor a humo y a leña quemada. Javier estaba tratando de encender un fuego en el calefón a leña que estaba detrás de la casa.
“¡Ah! ¡A mi juego me llamaron!”, pensé y ¡se me iluminaron los ojos!
–¿Te ayudo a hacer el fueguito? –me ofrecí.
–Mmmm..., mejor no, todavía no enciende bien. Cuando tenga el fuego bien armado, le puedes agregar palitos –me respondió Javier, que se sentía importante dándome órdenes.
Di la vuelta por el patio juntando pequeñas ramitas y hojas secas. Quería estar preparado para colaborar.
Javier renegaba porque el fuego se le apagaba. Parecía que la leña estaba húmeda.
–Mira, aquí tienes ramitas secas chicas para que lo enciendas más rápido –le dije, alcanzándole mi manojo.
Javier las puso justo debajo de la montaña de leña y volvió a encender un fósforo.
En un abrir y cerrar de ojos las hojas secas se quemaron junto con los palitos, pero así como se encendió, se apagó y solo conseguimos que nos picaran los ojos por el humo.
Javier desapareció por un minuto y regresó con una botella.
–Esto hará que se encienda el fuego de una vez por todas –dijo, convencido.
¿Era una buena idea? A mí nunca me dejaban jugar con combustibles. Me habían enseñado que era peligroso y esto que tenía Javier olía a nafta.
Pero bueno, él era más grande y estaba seguro, parecía saber lo que hacía. ¡Ahora sí tendríamos un fuego de verdad!
Me acerqué a la boca del fogón para ver mejor cómo arrancaba y Javier volvió a encender unos palitos pequeños debajo de la leña. Enseguida tomó la botella, tiró un chorro de combustible al fuego y... ¡¡¡Buuuuummmm!!!
Ya no recuerdo mucho los detalles. Solo conservo el sonido, la gran llamarada roja, y Javier y yo en el pasto, bastante confundidos.
Nos miramos. Javier no tenía ni cejas ni pestañas. Mi flequillo era una masa apelmazada de pelos y también habían desaparecido mis cejas y pestañas. Me ardían las mejillas y las rodillas.
El fuego del calefón no solamente estaba encendido, sino que había trozos de madera humeante desparramados por el patio. Los papás y los hermanos mayores de Javier llegaron corriendo.
–¡Andrés! ¡Javier! ¿Están bien? –alarmados, comenzaron a revisarnos.
¿Se podía decir que “estábamos bien”? No con sinceridad... Teníamos aspecto de espantapájaros. Nuestras camisetas estaban chamuscadas y teníamos mucho tizne en la cara. Además, realmente me ardían las quemaduras.
Cuando volví a mi casa, mis padres se asustaron. Habían escuchado la explosión, pero no se habían imaginado que tuviera que ver conmigo.
–Yo sabía que usar combustible para encender un fuego es peligroso –confesé–, pero pensé que, como Javier es más grande y sabe más de lo que hay qué hacer, no íbamos a tener problemas.
–Andrés, esto pudo haber sido peor. Gracias a Dios, no tienes quemaduras graves. Pero debes saber que tienes que pensar por ti mismo. Todas las personas nos equivocamos. Los niños, los papás, otros adultos..., todos podemos cometer errores. Por eso es necesario pensar y tomar decisiones por uno mismo. Si sabías que el combustible es peligroso, debiste mantenerte alejado –fue la respuesta de papá.
Читать дальше