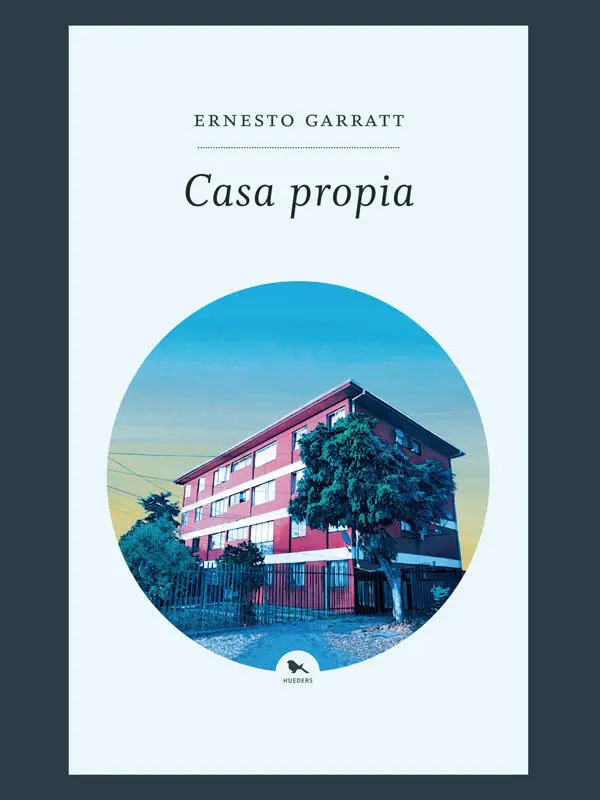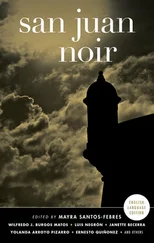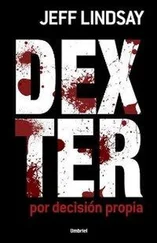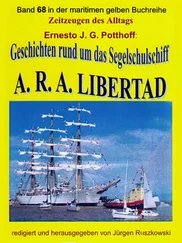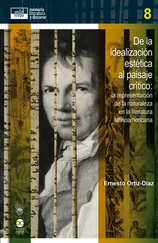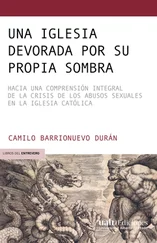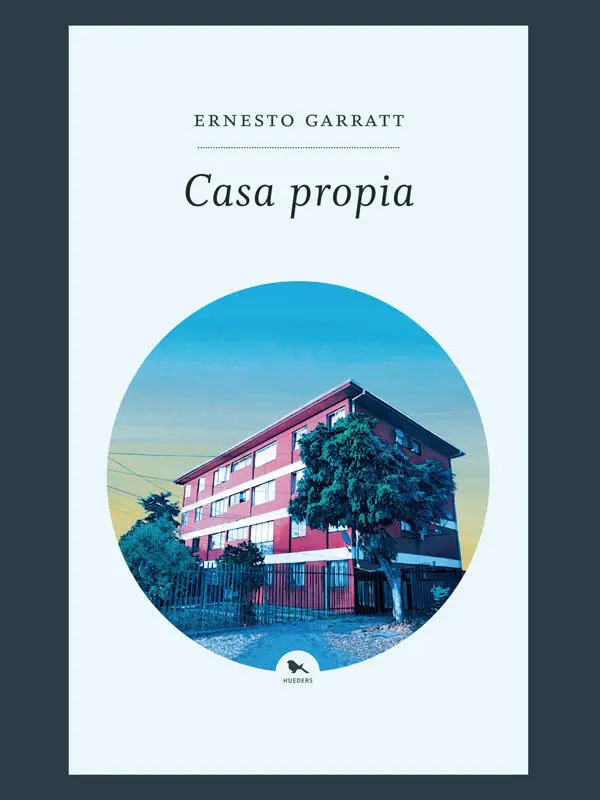
ernesto garratt
Casa propia
Casa propia
Ernesto Garratt Viñes
© Editorial Hueders
© Ernesto Garratt Viñes
Primera edición: octubre de 2019
Registro de propiedad intelectual N° 308.129
ISBN 9789563651928
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin la autorización de los editores.
Diseño portada: Valentina Mena
Diseño ebook: Constanza Diez
Ilustraciones interior: Mariana Mizraji


www.hueders.cl | contacto@hueders.cl
santiago de chile
ernesto garratt
Casa propia

Libro segundo
~ 1989 ~
Sábado
–No se oye nadie, vaya no más –susurra mi madre al borde de la puerta.
Me lanzo, entonces, a cruzar desde nuestra pequeña y oscura pieza hacia el baño. Miro por el rabillo del ojo, buscando estérilmente a los dueños de este lugar: el caserón de Rodrigo de Araya donde hemos pasado los últimos meses mi vieja y yo. Hemos vivido embutidos en una de las habitaciones que ofrece LaSeñoraLaura, la regenta de este sitio que ha perdido la guerra contra el tierral del que parece estar hecho todo aquí. Incluso la tierra acumula polvo. Enfilo hacia el baño con la toalla en la mano, y lo hago flotando a un palmo del piso. Sé que no hay nadie en este lugar. Y por eso me atrevo a flotar. Lo necesito. Me alivia. Me calma. Me doy permiso para flotar libremente, porque somos los únicos arrendatarios que hay. La familia de la habitación contigua se fue el mes pasado, en febrero. Gracias al subsidio habitacional, ahora viven en una casa de ladrillos rojos en La Florida.
Los dueños tampoco están. LaSeñoraLaura y su tropa familiar, su esposo y dos hijos, chiquillo y chiquilla, se han ido. Los hemos escuchado desde temprano abriendo y cerrando puertas, vociferando insultos contra “los comunistas malagradecidos”, mientras se preparaban para atender su puesto en la feria, donde debajo de un calendario de este año, 1989, con la cara impresa del General Pinochet, venden papas, zanahorias, lechugas y zapallos, vegetales que comparten –no importa si uno los agarra desde el final o arriba de la caja– una harinosa lámina indeleble de tierra. Con mi vieja les hemos comprado verduras en la feria de calle Maratón, como gesto de amabilidad. Pero desistimos desde que nos resultó imposible extraer las manchas negras de tierra de las hojas de las lechugas, que parecían tatuadas de lunares negros de sabor amargo.
Mientras floto, miro la tierra del suelo debajo de mis pies y me fijo en la toalla que arrastro a propósito por el piso: la punta caída se desliza mientras forma una estela a su paso. Más que nunca en mi vida, trato de mantenerme levitando lo más que pueda. Sostengo fuerte la toalla entre mis manos, porque apenas cruce la puerta del baño, quiero cubrir el espejo para evitar el reflejo que veré allí si me descuido. Es la rutina que llevo practicando casi de manera automática. Aparte de la primera vez, en el liceo, cuando Silvio me dejó hablando solo en el recreo y se fue con la Paula, con mi Paula, apenas he visto al otro lado del espejo en dos ocasiones.
Las vacaciones de verano no han logrado apaciguar mi espíritu. Todavía hoy no doy crédito a lo que vi en el liceo. A lo que escuché esa mañana de mierda en que Silvio se fue a encontrar con mi Paula durante un recreo que todavía no termina en mi cabeza. Todo parecía ir bien, al fin. Todo parecía que podía mejorar un poco. Solo quería que Silvio leyera mi cuento de Mihai. Leyera lo que escribo. Pero lo vi. Lo escuché. Al otro lado del espejo apareció el vampiro con sus ojos amarillos y lo que dijo aún me resuena como un fuelle hirviendo en la cabeza: “Llamadme Mihai”.
Después de ese día, pensé que todo lo había soñado. Que era una alucinación. Que era un delirio. Pero pronto entendí que sí había pasado realmente. Que había visto lo que vi y escuchado lo que escuché y que, para mi temor cada vez más apabullante, podía repetirse. Como dije, solo dos veces más me he atrevido a mirar un espejo sin cubrirlo, como lo estoy haciendo en este baño fétido y oscuro.
La primera ocasión después del liceo fue en este mismo baño. Había visto por el rabillo del ojo a Mihai cada vez que buscaba mi reflejo en el vidrio de una ventana en el liceo o en los vidrios empotrados en muchas puertas de esta casa monstruosa, o donde mi tía María Piedad y sus tres baños, o en el espejo retrovisor de las micros repletas. Creía poder ver a Mihai a cada momento y eso me aterraba más que la idea de no ver mi propio reflejo.
Repetir la experiencia de mirar directo a los ojos amarillos de Mihai era la comprobación de que no necesitaba enterarme de que Mihai es real. Yo estaba ansioso, con un miedo galopante y encerrado frente al urinario, dándole la espalda al espejo, no me atreví a encender la ampolleta desnuda arriba de mi cabeza. Eran las 11 de la mañana de una jornada hermosa de verano en diciembre, pero era imposible que entrara ni una línea de sol en ese baño encajonado en el pasillo de la casa de LaSeñoraLaura. Como si la oscuridad fuera una aliada permanente de este lugar, las tinieblas guillotinaban cualquier intento de iluminación natural. Entonces, esa segunda vez, me decidí. Sentía demasiada curiosidad y sed de comprobar si en efecto era real lo que había visto y prendí la luz y me planté frente al espejo con la clase de valor del que carezco porque, lo he pensado largamente, la condición de allegado te quita mucho. Cuando uno es allegado, se pierde el coraje, la dignidad, la privacidad y hasta el nombre. Lo único que uno no pierde, creo, es la capacidad de temer más y más. El miedo crece proporcionalmente a la falta de certezas en un futuro mejor. Y ahí estaba yo. Con mi terror creciendo sano y fuerte, pero, no me lo explico, listo para verme o verlo o ver algo frente a mis ojos, algo que no era de este mundo. Es cierto, los tuve cerrados al comienzo. Apreté los párpados rezando el Padre Nuestro católico y luego el Padre Nuestro evangélico, cuya variación más perturbadora para mí era el cambio de la frase “líbranos del mal” por “líbranos del Maligno”. El puto “Maligno”.
Abrí los ojos, apreté los dientes y levité frente al espejo, esperando lo peor.
No vi mi reflejo.
Tampoco los ojos amarillos.
Esperé unos minutos más contemplando el vacío frente a mí.
Pero nada pasaba.
Nada.
Y di gracias por eso.
La segunda ocasión después del liceo en Año Nuevo. El paso del maldito 1988 a este incierto 1989. Mi vieja y yo habíamos sido invitados a celebrar donde mi tía María Piedad, en Gran Avenida. Esa ha sido la tradición desde que estábamos allegados donde mi tío Pancho, en Ramón Cruz, para poder salir de esa pesadilla. Puta, Ramón Cruz. Debo confesar que el 31 de diciembre realmente eché de menos Ramón Cruz. Comparado con el atierrado infierno de ahora, el barrio de Ramón Cruz me parece hasta entrañable. No el departamento, aclaro. Jamás ese lugar de mierda será para mí un lugar agradable. Pero hago e hice un ejercicio mental ese 31 de diciembre, mientras nos alistábamos con mi vieja para viajar en micro a Gran Avenida, y me imaginé salir volando por el balcón de mi tío Pancho en una de las muchas tardes en que mi vieja y yo pasamos encerrados en esa pieza de la Villa Frei.
Читать дальше