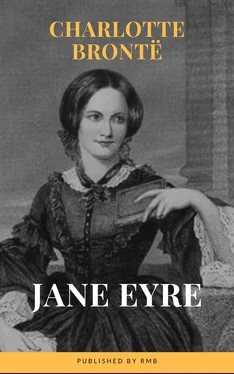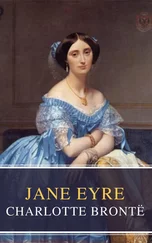—Sí que me gustaría ir a la escuela —dije, después de tanto reflexionar.
—Vaya, vaya, ¿quién sabe lo que puede pasar? —dijo el señor Lloyd, levantándose. «Esta niña necesita un cambio de aires y de ambiente —añadió para sí—, sus nervios están deshechos».
Volvió Bessie y, al mismo tiempo, se oyó acercarse el coche sobre la gravilla de la entrada.
—¿Será su señora, Bessie? —preguntó el señor Lloyd—. Quisiera hablar con ella antes de marcharme.
Bessie le pidió que bajara a la salita y lo acompañó. Deduzco, por lo que sucedió después, que en la entrevista que tuvo lugar entre él y la señora Reed, el boticario se atrevió a recomendar que me enviara a la escuela. Dichas recomendaciones fueron escuchadas, porque, como dijo Abbot a Bessie mientras cosían en el cuarto de los niños después de acostarme una noche, «la señora estaba bastante contenta de deshacerse de una niña tan difícil y arisca, que siempre parecía andar espiando a todo el mundo y maquinando maldades a espaldas de todos». Creo que, para Abbot, yo era una especie de Guy Fawkes [1]infantil.
Por la conversación entre Abbot y Bessie, también me enteré de que mi padre había sido un clérigo pobre, que se había casado con mi madre en contra de los deseos de los suyos, que lo consideraban inferior a ella; que mi abuelo se enfadó tanto por su desobediencia que la desheredó; que al año de su matrimonio, mi padre contrajo el tifus en una visita a los pobres de la gran ciudad industrial donde tenía su parroquia, donde había una epidemia de esa enfermedad; que contagió a mi madre, y que ambos murieron con un mes de diferencia.
Cuando Bessie supo esta historia, suspiró y dijo:
—La pobre señorita Jane es digna de compasión también, Abbot.
—Sí —contestó Abbot—, si fuera una niña simpática y bonita, su desamparo nos inspiraría lástima, pero ¿quién va a preocuparse por semejante birria?
—Nadie, a decir verdad —asintió Bessie—. En cualquier caso, en las mismas circunstancias, una belleza como la señorita Georgiana daría más pena.
—Sí, adoro a la señorita Georgiana —convino Abbot apasionadamente—. ¡Angelito, con sus largos rizos y sus ojos azules, y esos colores que tiene, como salida de un cuadro! Bessie, me apetece tomar tostadas con queso para cenar.
—A mí también, con una cebolla al horno. Anda, vámonos para abajo.
Y se marcharon.
Mi conversación con el señor Lloyd y la charla que había oído entre Bessie y Abbot me sirvieron de aliciente para querer ponerme bien, pues veía la posibilidad de un cambio, que deseaba y esperaba en silencio. Pero este tardaba en llegar: pasaron días y semanas; había recuperado la salud, pero no se había vuelto a mencionar el asunto que me hacía cavilar. La señora Reed me contemplaba a veces con mirada adusta, pero apenas me dirigía la palabra. Desde mi enfermedad, había trazado una línea más marcada aún para separarme de sus hijos, asignándome una pequeña alcoba, donde dormía sola, y condenándome a comer sin compañía y a pasar el tiempo en el cuarto de los niños, mientras que mis primos estaban casi siempre en el salón. Ni una palabra dijo, no obstante, de enviarme a la escuela, aunque yo tenía el íntimo convencimiento de que no soportaría por mucho tiempo tenerme bajo su techo, ya que su mirada delataba más que nunca la aversión invencible y profunda que le inspiraba mi presencia.
Eliza y Georgiana, supongo que obedeciendo órdenes, me hablaban lo menos posible, y John adoptaba un gesto irónico cuando me veía. Una vez intentó pegarme, pero como me vio dispuesta a resistirme, espoleada por el mismo sentimiento de ira y rebeldía que me había instigado a defenderme en la ocasión anterior, decidió renunciar, y salió corriendo, echando maldiciones y jurando que le había roto la nariz. Verdad es que había asestado a ese atributo prominente suyo el puñetazo más fuerte que había podido, y viéndolo acobardado, no sé si por el golpe o por mi mirada, sentí un fuerte impulso de sacarle partido a mi ventaja, pero ya estaba él con su madre. Oí cómo empezó a balbucear cómo «la antipática de Jane Eyre» lo había atacado como un gato salvaje, pero ella lo interrumpió bruscamente:
—No me hables de ella, John. Te he dicho que no te acerques a ella, que no es digna de tu atención. No quiero que ni tú ni tus hermanas os relacionéis con ella.
En este punto, me asomé por encima de la barandilla de la escalera y dije impulsivamente, sin medir mis palabras:
—Ellos no son dignos de relacionarse conmigo.
Aunque la señora Reed era una mujer algo corpulenta, al oír esta extraña y osada declaración, subió velozmente las escaleras, me levantó en vilo y me llevó al cuarto de los niños, donde me aplastó contra la cama y me prohibió que me moviera de allí o volviera a decir una palabra durante el resto del día.
—¿Qué le diría mi tío si viviera? —pregunté casi involuntariamente. Digo involuntariamente porque fue como si mi boca hubiese pronunciado las palabras sin el consentimiento de mi voluntad: había hablado algo dentro de mí que estaba fuera de mi control.
—¿Qué has dicho? —susurró la señora Reed, y en sus ojos grises, generalmente tan fríos, se asomó un atisbo de miedo. Me soltó el brazo y me contempló como si de verdad no supiera si era una niña o un diablo. ¡Ahora sí la había hecho buena!
—Mi tío Reed está en el cielo y puede ver todo lo que hace y piensa usted, y mi mamá y mi papá también. Todos saben cómo me encierra todo el día, y que le gustaría verme muerta.
La señora Reed se recompuso enseguida, me sacudió violentamente, me dio de bofetones y se marchó sin decir palabra. En cambio, Bessie se ocupó de sermonearme durante una hora, diciéndome que era sin duda la niña más malvada y vil jamás criada en el seno de una familia. La creí a medias, porque en ese momento solo abrigaba en mi pecho malos sentimientos.
Pasaron noviembre, diciembre y la mitad de enero. La Navidad y el Año Nuevo se celebraron en Gateshead con la alegría acostumbrada: intercambiaron regalos, celebraron cenas y fiestas nocturnas. Por supuesto, yo era excluida de todas las diversiones. Mi parte de la diversión consistía en ver cómo acicalaban todos los días a Eliza y Georgiana, cómo bajaban estas al salón ataviadas con finos vestidos de muselina con fajines de color escarlata, peinadas con complicados tirabuzones; en oír cómo se tocaba el piano o el arpa, las idas y venidas del mayordomo y el lacayo, el tintineo de cristal y porcelana cuando se servía el refrigerio y el ronroneo de la conversación cada vez que se abrían las puertas del salón. Cuando me cansaba de esta distracción, me retiraba del descansillo de la escalera al silencioso y solitario cuarto de los niños, donde me sentía triste, pero no desconsolada. A decir verdad, no me apetecía en absoluto estar en compañía, ya que entre la gente solía pasar desapercibida. Si Bessie se hubiera mostrado amable y simpática, habría considerado un privilegio pasar las veladas tranquilamente con ella, y no bajo la mirada terrible de la señora Reed en una habitación repleta de damas y caballeros. Pero Bessie, en cuanto vestía a sus señoritas, se iba a las bulliciosas regiones de la cocina o al cuarto del ama de llaves, llevando la vela consigo. Me quedaba sentada con una muñeca en el regazo hasta que agonizaba el fuego, mirando de vez en cuando por encima del hombro para asegurarme de que no hubiera en el cuarto sombrío nada peor que yo misma, y, cuando no quedaban más que las brasas, me desnudaba deprisa, desatando lo mejor que podía los nudos y cintas de mi ropa, y me refugiaba del frío y la oscuridad en mi camita. Siempre llevaba conmigo mi muñeca; los seres humanos necesitamos algo para amar, y, a falta de objetos más merecedores de mi amor, procuraba hallar placer en el cariño hacia una figura fea y ajada como un espantapájaros. Recuerdo con perplejidad el absurdo amor que sentía por esa muñeca, casi imaginándome que tenía vida y sentimientos. No podía dormir sin tenerla envuelta en mi camisón, y, cuando la tenía ahí, sana y salva, era relativamente feliz por creerla feliz a ella.
Читать дальше